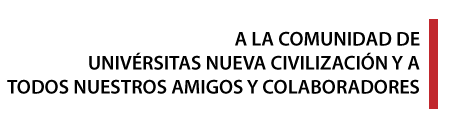I. Un grito desgarrador.
Juan Solojuán despertó sobresaltado. Le había costado, pero después de varios meses se había acostumbrado a los disparos que se escuchaban cada noche y que rara vez le impedían conciliar el sueño, cansado como llegaba a su casa al terminar los trabajos del día. Pero esta vez fueron ráfagas, que por sus conocimientos recientemente adquiridos sobre las armas, entendió que se trataba de un fusil automático, probablemente un AR-15.
Se sentó en la cama, apoyó la cabeza justo entre los cuernos del demonio que Américo, “el viejo” como lo llamaban todos, había puesto al centro y en la parte alta del respaldo, exactamente donde Juan apoyaba la cabeza cuando se sentaba para leer. Más de una vez había pensado que “el viejo” lo había puesto allí con la única y precisa intención de que lo recordara por el resto de su vida. O tal vez fue sólo por diversión, porque Américo era un tipo que disfrutaba con su trabajo desplegando en los tallados su desenfrenada fantasía. Juan Solojuán había llorado el día en que lo llevaron al cementerio, y esos cachos del diablo le hacían recordarlo diariamente, hubiera sido o no esa la intención del viejo.
No obstante estar al centro y especialmente destacada la imagen del diablo, el conjunto del tallado, pintado con suaves colores naturales, era alegre y divertido. Cuerpos desnudos de mujeres y hombres entrelazados al estilo de El Jardín de las Delicias de El Bosco, enmarcados en un frondoso bosque de cuyas ramas asomaban aves exóticas, y sobre el césped una multitud de conejos, cabras y zorros, y en la parte alta la cordillera de Los Andes, sobre la cual se desplazaban curiosas formas de ángeles blancos que jugaban con serpientes voladoras rojas. El conjunto de la obra configuraba un sugestivo ambiente onírico.
En su juventud Américo había participado en una comunidad de hippies, y Juan imaginaba que en sus tallados y pinturas su amigo reflejaba recuerdos de visiones provocadas por el LSD, pues más de una vez le había contado que la droga le abría la puerta a un mundo insospechado de colores y de formas sorprendentes. Una corta pasada por el paraíso y una larga recaída en el infierno, siempre es igual; le había confesado una vez que lo encontró botado en la calle, en una recaída en la drogadicción casi un año después de que Juan lo integró al grupo de vagabundos y pordioseros con quienes dio comienzo a su proyecto cooperativo.
– Para que tengas los más dulces y placenteros sueños eróticos – le había dicho Américo, sonriendo, cuando le entregó el resultado de su trabajo de varias semanas.
– ¿Y estos cachos del diablo? – le había preguntado Juan.
– Ah! ¡Eso! No, no hay allí ningún mensaje. Es sólo para que apoyes la cabeza cuando te desveles – le dijo el artesano lanzando una sonora carcajada, después de la cual, viendo la sonrisa complacida de Juan, agregó con modestia: – Es el mejor tallado que he logrado hacer en mi vida.
De eso habían pasado pocos años; pero parecía que hubiera sido en otra época, tanto había cambiado la situación en el país y en el mundo.
Solojuán se levantó de la cama y sin encender la luz para no atraer la atención sobre su casa, caminó hacia la sala de estar, se acercó a la ventana y entreabrió las celosías para mirar lo que sucedía. Las calles estaban oscuras, lo que no le sorprendió mayormente pues los cortes de luz eran habituales en su barrio, sea por deficiencias en el suministro de electricidad por la compañía, sea por la acción de delincuentes que se robaban los cables o producían cortes para cometer sus fechorías en la oscuridad. Ahora las ráfagas se intercalaban con disparos de escopetas, en secuencias que se repetían con cierta regularidad. Solojuán comprendió que los vecinos del barrio estaban enfrentando a los maleantes, que parecían retroceder porque las ráfagas se sentían cada vez más distantes.
– Otra vez estamos sin luz – escuchó decir a Chabelita, que también se había despertado con los disparos.
Cuando la muchacha sintió caer sobre el techo de zinc, justo sobre su habitación, los perdigones del que probablemente fue un disparo al aire realizado a escasa distancia de la casa, en lo único que pensó fue en ir a cobijarse en la cama de su padre, como había hecho tantas veces desde que era chiquita cuando se despertaba por alguna pesadilla. Al ver que la puerta del dormitorio de Juan estaba abierta y que no estaba allí, se asustó aún más.
– Estoy aquí – le dijo Juan en voz queda. No pasa nada, son enfrentamientos en el barrio del otro lado de la plaza. Vuelve a tu cama Chabelita, que es hora de estar durmiendo.
– Tengo miedo, papá. Los disparos están cada noche más cerca, y temo que cualquier día de estos vengan a asaltarnos, como ya le ha sucedido a varios vecinos.
– Ven acá, preciosa mía – le dijo Juan.
Chabelita corrió entonces a abrazarlo, y volvió a sentirse segura cuando su padre le acaricó el cabello tal como lo hacía cuando era niña. Ahora tenía diecisiete años, y aunque era muy independiente y decidida, los disparos la asustaban porque eran algo frente a lo cual no tenía cómo reaccionar.
– A veces pienso que debiéramos tener un arma, por si nos atacan – dijo Chabelita como hablando a sí misma.
Juan no dijo nada. Por un momento pasó por su mente mostrarle a su hija lo que tenía escondido en el armario de su pieza, pero prefirió no hacerlo. Quince minutos después las ráfagas de fusiles y los disparos de escopetas cesaron. Padre e hija regresaron a sus camas. Chabelita se durmió casi enseguida. Juan se quedó pensando y no volvió a dormirse hasta que tuvo completa claridad sobre lo que debía hacer.
* * *
Perfectamente sincronizados, los despertadores de Juan y de Chabelita sonaron a las seis en punto. Dos minutos después se saludaron en silencio deslizando las palmas de sus manos al encontrarse en el pasillo, él camino a la cocina para preparar el desayuno y ella entrando al baño para darse una ducha.
Los rituales matutinos del padre y la hija, organizados para aprovechar el tiempo de ambos, hacían que no volvieran a encontrarse hasta media hora después, al tomar sus bicicletas, ella con la mochila de libros y cuadernos a la espalda, él con el maletín con sus instrumentos de trabajo. Llevaban, además, las loncheras con el almuerzo que Chabelita había preparado el día anterior.
Fue cuando estaban saliendo de la casa que la joven se decidió a decirle a su padre lo que hacía semanas venía pensando y que había finalmente decidido.
– Papá, ya no quiero ir más al colegio.
– A ver, hija, dime lo que pasa.
Chabelita miró a Juan pensando en armar una respuesta convincente. Pero después de unos segundos se limitó a decirle:
– Papá ¿qué quieres que te diga? Tú ya sabes. El colegio está convertido en una escuela de vandalismo para bárbaros.
Claro, Juan sabía perfectamente que en las escuelas reinaba el desorden, rara vez se hacían clases porque los alumnos salían en masa a protestar a las calles, enfrentando a la policía y tirando piedras a todos los edificios que pudieran tener algo que ver con la autoridad. Y las drogas se vendían, compraban y compartían como preciados tesoros. Pero él tenía confianza en su hija, que le había dicho al comenzar el año que lucharía internamente por ayudar a sus compañeros y sacar algo bueno de ellos. Desde hacía mucho tiempo que tenía claro que el sistema de educación escolar era un completo fracaso; pero había esperado que fuera ella quien tomara la iniciativa de dejar la escuela, cuando llegara por su propia experiencia a la conclusión de que debía hacerlo.
– Hice lo que pude, papá. Pero ayer se retiraron tres de mis amigas y dos amigos, con los que formábamos un grupo de estudio y de apoyo mutuo. La verdad es que lo decidimos juntos, porque ya ni siquiera podíamos reunirnos sin que llegaran varios matones a insultarnos y amenazarnos por no salir con ellos a protestar y tirar piedras.
– Entonces, cada uno para su casa – replicó Juan en un tono que Chabelita sabía que lo empleaba cuando algo no le parecía que estuviera enteramente bien.
Juan Solojuán, que era implacable en el análisis crítico de la sociedad y que había comprendido la extrema gravedad de los problemas que debían enfrentarse en el futuro, era muy exigente e inflexible cuando se trataba de orientar y enseñar a las personas con las que trabajaba en la Cooperativa CONFIAR, y especialmente con quienes se acercaban solicitando inscribirse. Lo era también con su hija, que amaba entrañablemente sin dejarle entrever que luchaba consigo mismo para no ser complaciente con ella.
– No, papá. Decidimos mantener nuestro grupo y crear algo entre nosotros. No hemos pensado mucho qué haremos, porque la decisión de salirnos del colegio la tomamos recién ayer. Pero estamos decididos a hacer algo juntos, una microempresa, o algo así. Ahora voy a encontrarme con ellos.
El rostro de Juan, que hasta ese momento se había mantenido adusto, se distendió en una sonrisa.
– ¡Esa es mi hija! ¿Me vas a mantener informado?
– Sí, papá. Te contaré, pero cuando hayamos decidido qué hacer.
Se subieron a las bicicletas y partieron a cumplir cada uno sus propósitos. Cruzando la plaza tomaron rumbos diferentes. Cien metros más allá Juan se detuvo al ver un grupo de más de veinte personas en plena calle, formando un círculo. Acercándose vio que estaban mirando el cuerpo ensangrentado de un muchacho que no tendría más de quince o dieciséis años.
– Está muerto, y bien merecido se lo tiene – escuchó sentenciar a un hombre de unos sesenta años que estaba agachado junto al cadáver.
– Sí, era uno de los asaltantes – agregó uno más joven. – Que alguien llame a la policía para que vengan a recogerlo.
– Yo lo haré – dijo una mujer alejándose del lugar llevando a un niño de la mano.
– Recuerde, señora, que nosotros no sabemos nada. Dígales que debe haber sucedido en un enfrentamiento entre bandas rivales que llegaron al barrio disparando – le dijo con voz de mando el hombre que había comprobado la muerte del joven.
– Sí, don Emilio, así no más fue lo que sucedió – agregó un vecino.
– Lo escuchamos todos, que nos mantuvimos protegidos en nuestras casas.
– Me temo que quieran vengarse y que regresen esta noche – se atrevió a decir uno que se había mantenido a cierta distancia del grupo.
– No lo creo – sentenció don Emilio. – Esos bárbaros son cobardes y no creo que se atrevan a regresar.
– De todos modos tendremos que estar atentos y preparados – afirmó una mujer de mediana edad.
Juan Solojuán se alejó, no teniendo nada que hacer en el lugar porque no era ese su barrio, y él tenía una tarea importante.
Había previsto antes que nadie todo lo que estaba ocurriendo, no solamente en Santiago sino en todo el país y casi en todo el mundo. Incluso lo había escrito en una serie de cuadernos, años atrás, cuando deambulaba por la ciudad como un pordiosero. Pero nunca imaginó que los hechos se desencadenarían tan rápidamente y que las policías serían tan fácilmente sobrepasadas por las bandas, cuando no sucedía que incluso eran parte del problema más que aportar a su solución.
Lo que más sorprendía a Juan era que los gobiernos no hubieran sido capaces de tomar los mínimos resguardos, ni siquiera para impedir que las bandas de jóvenes y de no tan jóvenes barbarizados amenazaran a las clases altas y al propio poder estatal. Ahora, que nada podía ya esperarse del Estado, se hacía necesario asumir los desafíos por cuenta de cada cual. Era su deber plantear a los compañeros de la Cooperativa CONFIAR lo que había pensado, y movilizarlos para el gran desafío.
* * *
Como lo había predicho don Emilio, la noche siguiente no se escucharon disparos en los barrios vecinos a la casa de Juan y Chabelita. Solamente un grito desgarrador interrumpió la tranquilidad de la noche; pero nadie le prestó mayor atención.
Fue como a las tres de la noche y nadie lo vio porque no había vuelto la luz en todo el sector y el cielo estaba cubierto de oscuras nubes. El que gritó fue Rogelio, que se había acercado tambaleando, por los efectos que producían en su mente medio litro de Pisco y un porro de marihuana, al lugar donde la noche anterior había visto caer al Jovino, su hermano menor.
El joven se estremeció al ver el pavimento con las manchas oscuras que había dejado la sangre de su hermano. Recogió una pequeña medalla que había quedado a dos pasos de distancia, y fue entonces, apretándola en su mano y levantando el puño al cielo, que dio el grito terrible que interrumpió el silencio de la noche.
Esa medallita se la había regalado pocos días antes su mamá al Jovino, al cumplir quince años, diciéndole que nunca dejara de llevarla consigo, porque si era bueno y no se metía en líos, la Virgen lo protegería de cualquier mal que pudiera sucederle.
Rogelio pensó en su madre y recordó la fiestecita del cumpleaños del Jovino. Se sentó en la acera de la calle y se puso a llorar desconsolado, hasta quedarse dormido.
Cuando en la madrugada del día siguiente Juan Solojuán pasó por la calle rumbo al trabajo, vio al joven que se ponía en pie justo frente al lugar donde la mañana anterior había encontrado al grupo de vecinos rodeando el cadáver de un muchacho. Pensó en detenerse y hablar con él; pero desistió de hacerlo, concentrado en sus propios pensamientos.
Rogelio, al ver al hombre que pasaba en bicicleta esquivando apenas las manchas de sangre de su hermano, tuvo un nuevo acceso de rabia. Miró a su alrededor buscando alguna piedra que lanzarle; pero encontró solamente un tarro vacío de cerveza en un montón de basura a algunos metros de distancia, y cuando se lo lanzó Juan estaba fuera de su alcance y ni siquiera se dio cuenta de lo que el joven había intentado.
Rogelio caminó hacia la plaza. Tenía que pensar. Ante todo en lo que le diría a su madre sobre la muerte de su hermano. Recorrió con la vista toda la plaza buscando alguna banca para sentarse; pero sólo encontró algunos restos metálicos que no habían sido arrancados y vendidos como chatarra vieja. Ni rastros de los asientos de madera, que en innumerables noches de carrete y droga habían sido consumidos en fogatas que los grupos en que él mismo participaba, hacían para protegerse del frío y para darse ánimos en las estúpidas entretenciones y fechorías que realizaban bajo los efectos del alcohol y de las drogas.
Finalmente se tendió en el suelo enmalezado, que desde hacía meses no era objeto de cuidado ni por parte del Municipio ni de los vecinos, bajo un árbol que todavía resistía tanto a las inclemencias del tiempo como a los caprichos de las bandas de jóvenes bárbaros que intentaban sobrevivir luchando contra el mundo.
Le dolía fuertemente la cabeza. No había comido desde hacía dos días, y sintió la boca seca. Pero ¿cómo regresar a la casa sin su hermano? ¿Qué podría decirle a su mamá, que seguramente los esperaba angustiada por no haber llegado la noche anterior? Cerró los ojos. Lo único que quería era borrarse, emborrachándose otra vez; pero no tenía plata para comprar aguardiente, y tampoco podía recurrir a la banda, porque la instrucción que les dio Juno, el jefe, había sido muy clara: debían desaparecer, cada uno por su cuenta, al menos por cinco días.
¿Por qué había invitado al Jovino a salir esa noche con la banda? Recordaba vagamente que Juno les había dicho que debían encontrarse todos porque la acción que realizarían requería mucho apoyo. El mayor deseo de Rogelio era siempre cumplir la voluntad de Juno, que les aseguraba suficiente provisión de comida no solamente para él sino también para su mamá, para Jovino y para Jaquelín y Viviana, sus dos hermanas chicas. Juno proveía a todo el grupo alcohol, marihuana y pasta base, que Rogelio necesitaba cada vez con mayor frecuencia e intensidad. Él no era culpable de lo que le había pasado al Jovino. No tenía de qué arrepentirse. Pero le dolía la muerte de su hermano al que quería tanto. Gruesas lágrimas brotaron de sus ojos. Lágrimas que unos minutos después se disolvieron con un fuerte chubasco que lo empapó entero y le obligó a caminar rápidamente hacia su casa.
Encontró a su madre desconsolada, acompañada por algunas vecinas que le ayudaban a preparar el cuerpo de Jovino sobre un rústico ataúd pintado de negro opaco. Apenas lo vio en la puerta ella corrió a abrazarlo, y no lo soltó durante varios minutos.
Comprar versión E-book