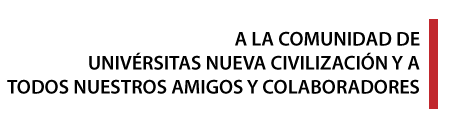Amado hijo mío:
Hoy te escribo esta carta para explicarte porque no has nacido en este mundo. Yo de verdad amaba a quien se suponía que iba a ser tu madre, y ella de verdad me amaba y quería que yo fuera tu padre: nos unimos con el propósito sagrado de engendrar una buena familia. El amor era puro como el agua más cristalina y sabroso como una fruta recién madura que está lista para ser cosechada. Sin embargo, ese paraíso momentáneo y terrenal en el que coexistíamos en armonía y gozo, devino en terrible tormento para ambos: el sueño de felicidad se volvió una pesadilla viviente. Ella, luego de gran sufrimiento, finalmente me dejó… porque yo realmente ya no quería que tú nacieras en este sufriente mundo, por mucho que la amara y te amara: éste mundo no merecía tu existencia. Pasado el tiempo, quién se suponía que iba a ser tu madre, quedó embarazada por fruto del capricho y enceguecida en la profunda depresión que padecía ella, y no fue embarazada de mí sino de otro hombre. Recuerdo claramente el día que me lo dijo, y cómo lloró entre mis brazos. Al tiempo nos distanciamos, y pasado el ciclo de gestación, tuvo una niña. En ese proceso tu madre a veces, cuando se siente muy mal y pareciera que se fuera a darse por vencida, me escribe en su desesperación y agonía para recordarme que todavía me ama, y tiene extraños sueños donde me da a entender de forma indirecta que quiere regresar conmigo para que yo me haga cargo del cuidado de su hija, y que finalmente formemos la familia que ella tanto quiso. Pero yo siempre le digo que no abandone a su familia actual y que continúe por el camino que ya ha elegido. Yo, realmente, por mucho que de verdad te ame, no puedo ser tu padre. Y hoy escribo estas palabras con dolor, porque realmente soñé, tanto despierto como dormido, que te tenía alzado entre mis brazos, y me realizaba por medio del amor que sentía hacia ti. Fue un sueño hermoso… la familia. ¿Pero qué pasó…?
Si me preguntas por qué no te he dado el regalo de la vida y por qué permití que la mujer que yo amaba sinceramente y que se suponía que debía ser tu madre se marchara de entre mis brazos sin presentar resistencias; no ha sido porque no lo quisiera así mi abnegado y sufrido corazón: ha sido por mi agónica razón y por mi destruida consciencia. Y tanto dolor hay entre estas palabras; como verás, hijo mío: el mundo va mal, muy mal... demasiado mal. Y no hablo solo de un mal material, corpóreo, económico o político, tangible por medio de los sentidos, que pudiera arreglarse como quien reparara las piezas de un mecánico objeto roto; sino, hijo mío, que te expreso una visión consciente que tuve en momentos de transe espiritual y meditación profunda: yo veo ese mal intangible, que enraíza en lo cultural, late en el corazón de lo anímico, afecta como un tumor cancerígeno que se propaga a través de la fibra ideológica, corrompiendo nuestra moral, como la imagen perversa de una sombra en extensión que recubre la luminosidad del sacro espíritu y lo enferma, agonizándolo hacia su irremediable y oscura muerte; un mal tan profundo, que se intuye y siente por medio de la consciencia: del hecho de poder ver impotente como el mismo mundo es una cárcel de sufrimiento arrojada hacia el abismo de su muerte.
Verás, hijo mío, que en generaciones pasadas nuestros ancestros se preguntaban sobre el origen de la vida. Y era una pregunta tan misteriosa, que usaban mitos y supersticiones para poder responder ese misterio esencial. Sin embargo, sus respuestas no sólo eran completamente falsas y erradas, desconectadas y ajenas a los principios de lo real; tales ilusas e ingenuas respuestas sobre las cuáles se sostenían su cosmovisión, no se erguían sobre los pilares consistentes que son propios del uso eficaz de la razón, sino que apelaban a la dimensión débil de una psicología de masas, que se fundamentaba en los manipulables afectos, sostenidos sobre argumentos míticos de antaño que estaban enrudecidos por la fuerza represiva y manipuladora de la tradición, la cuál se sostiene en base a lo que los lógicos describen como la falacia de un argumento basado en el poder caprichoso de la autoridad, y no fundamentado en evidencias empíricas constatables con fines tecno-prácticos. Nuestra generación, gracias al incontable sacrificio heroico de tantas mentes brillantes que pudieron sobreponerse a esos terribles siglos de oscurantismo, misticismo y persecución fundamentalista propia de un dogma religioso (que tanto daño hace y ha hecho a nuestra humanidad) cuyas manos están bañadas en sucia sangre, pudo finalmente responder al misterio del origen de la vida: la evolución.
Algunos comprendimos que el regalo de la vida es un bien tan valioso pero sumamente delicado, hijo mío. No estamos solos en nuestro mundo, no somos una única especie, sino que coexistimos en un mundo profundamente interconectado. Y en ese proceso de llegar a convertirnos en la especie dominante, han sucedido grandes tragedias que afectaron la raíz misma de la vida: hablo de la extinción. Porque la vida, así como tiene un principio, también tiene un final, hijo mío. Y a través del tiempo de nuestra evolución, como planeta, hemos sido testigos de grandes extinciones: pues en un corto periodo de tiempo han desaparecido gran número de especies. A lo largo de la historia de la tierra se han producido masivas extinciones: la extinción del ordovícico (440 millones de años) que puso fin a los trilobites, donde desaparecieron el 85% de las especies; la extinción del devónico (350 millones de años) donde desaparecieron el 80% de las especies, de corales y trilobites; la terrible extinción del pérmico (245 millones) donde desapareció más del 90% de las especies marinas y los últimos trilobites se extinguieron definitivamente; y la extinción del cretácico (65 millones) donde desapareció el 75% de las especies, poniendo fin a los dinosaurios y los amonites. Pero lo interesante de estas grandes extinciones de las cuáles hemos sido imponentes testigos se debe al evidente hecho que sus causas fueron, sin duda, de agentes externos a las especies mismas; ellas, las extintas especies, fueron víctimas extintas fruto del azar y la mala fortuna, de desfavorables circunstancias ajenas a la voluntad de sus decisiones. Y sin embargo, hijo mío, a pesar de que tenemos abundante información sobre ello, vamos encaminados a otro tipo de extinción masiva que yo llamaré: “la extinción del antropoceno”, del momento actual, donde nosotros mismos somos responsables, nosotros somos ese agente, esa desgraciada causa principal, el culpable de las extinciones actuales, e incluso vamos encaminados de forma irremediable hacia nuestro propio colapso como civilización humana. Y en un acto profundamente absurdo de egoísmo y necedad, entre los musicales bailes festivos, las cínicas sonrisas, el entretenimiento banal e infantil desinformativo, el hedonismo desmedido en la búsqueda incesante de placeres líquidos, de una moral permisiva y relativista que sólo responde al beneficio individual en detrimento de la comunidad, de un voraz materialismo consumista y de la absoluta ceguera hacia la interconexión innegable que tenemos con la naturaleza: como un acto de locura colectiva, vamos encaminados hacia nuestra propia destrucción, y nosotros mismos somos responsables por eso. Y encima en el proceso de autodestrucción,
celebramos en gozo nuestro propio suicidio como fallida civilización. Hijo mío, te hemos
fallado.
Los grandes sabios que trabajan ensuciándose las manos en lo profundo de la mugre de ésta tierra, con la benévola y científica intención de develar los misterios de la estructura interior de nuestro planeta y así poder descubrir motivados por el instintivo deseo de conocer, mediante su obsesiva búsqueda, el sentido de la evolución terrena para poder comprender el origen de la naturaleza de la intrínseca verdad, han arrojado sus llorosos ojos, no para mirar contemplativamente la grandeza infinita del firmamento estrellado, sino para volcar su humilde mirada hacia la oscuridad profunda del abismo que hay debajo de sus pies, como quien contemplara aterrado las mismísimas puertas abiertas del Tártaro, dejando caer entre lágrimas sus desesperanzadas miradas hacia el herido corazón interior del mundo; y desde allí, con esa melancólica mirada fija hacia la oscuridad de lo bajo, en la inconsolable angustia de sus almas surgió el grito desesperanzado de un concepto, ya que ellos inventaron sin ninguna gloria ni tampoco algún orgullo individual la palabra “antropoceno”, y así los grandes sabios geólogos nos dieron la irónica bienvenida, hijo mío, hacia “la nueva era del hombre”. ¡Y qué era hemos creado, hijo mío!
¡Oh! ¡Mira la órbita terrestre, hijo mío! ¿Por qué los países que se creen superiores a los demás han convertido nuestro cielo en un basurero lleno de desperdicios, gastando tanto dinero mientras tantos niños mueren de hambre? ¿Por qué los niños de China no pueden conocer las estrellas en Linfen y mueren de cáncer de pulmón por la codicia? ¡Tú no verás ese sucio cielo, hijo mío!
¡Oh, mira nuestra agua, hijo mío! ¿Niños jugando en el río de muerte en el Riachuelo de Argentina, niños trabajando en barcas que navegan remando entre tóxicos desperdicios industriales sobre el río Citarum, niños que mueren de cólera por beber agua de muerte en el Lago Victoria y niños que mueren de cáncer en el lago Karachay? ¡Tú no beberás de esa agua, hijo mío!
¡Oh, mira nuestros océanos, hijo mío! ¿Cómo ha sido posible que hayamos permitido que surgieran esas islas gigantes de plástico que provocaron la extinción masiva de quién sabe cuántas incontables especies marinas? Nosotros, cuyo origen se remonta al misterio profundo de las aguas del océano planetario, ¿Por qué hemos convertido aquella fuente que simboliza no solo el origen de nuestra vida, sino de la vida de todos los seres vivos, en un vertedero de plástico, un basurero de desperdicio nuclear, industrial y cloacal, donde lo único que queda entre nuestros propios desperdicios es el cuadro trágico pintado de la muerte que se alza como el recuerdo imborrable de qué es lo que hicimos con la fuente original de la vida terrena?
¡Oh, mira nuestro mundo, hijo mío! Donde tan pocos tienen tanto, y tantos tienen tan poco; una sociedad que hace culto a la muerte: superpoblación, pobreza extrema, hacinamiento, desnutrición, hambre, insalubridad, proliferación de enfermedades, analfabetismo, choque de culturas que producen discriminación, guerras, amenaza constante del miedo a una guerra nuclear, armamentismo desmedido, terrorismo… ciclos de violencia material y simbólica sin fin en una sociedad profundamente injusta; cambio climático provocado por el efecto invernadero, destrucción de la biodiversidad, programas nucleares, agrotóxicos, alteración genética, agotamiento de recursos no renovables, deforestación, extinción masiva de especies, contaminación y devastación del medio ambiente; hemos creado un mundo que produce sufrimiento a las personas, que las separa de su conexión con la naturaleza, que lleva a la locura del suicidio como huida a la desesperación de la depresión incurable o el homicidio como acto vengativo hacia la angustia de la marginación social…
¡Oh, hijo mío! ¡Por el infinito amor que te tengo jamás podría condenarte a padecer de este sufrimiento que carga mi triste alma al arrojarte a las mismas jaulas de éste infierno terrenal que destruye no sólo mi propia consciencia, sino la consciencia de tantos como yo que sufren impotentes ante una verdad que no pueden cambiar! ¿Cómo podría condenarte a vivir en este mundo colapsado sabiendo cuál es su irremediable y trágico fin?; ¿Con qué ojos podría mirarte cuando me dijeras por qué te he traído a este mundo donde el problema principal somos nosotros mismos que te lo hemos colapsado?; ¿Con qué autoridad moral podría responderte a tus preguntas existenciales cuando tú me preguntes para qué te he traído a un mundo marchito sabiendo todo lo que yo sé? Mi alma se perdería en la vergüenza y mi corazón se ahogaría en la humillación; ¿Qué clase de padre es capaz de traer un niño a un mundo donde sabe que está condenándolo a sufrir?: ¡Hijo mío, perdóname por no darte el regalo de la vida! ¡No mereces el mundo!