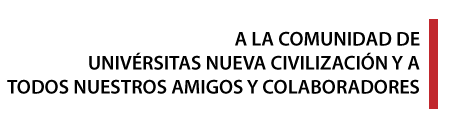EL HOMBRE NECESITA HOY
UNA NUEVA REVELACIÓN
Una selección de textos de José Ortega y Gasset
Univérsitas Nueva Civilización
PRESENTACIÓN
José Ortega y Gasset continúa hoy diciéndonos cosas fundamentales en sus obras. Por un lado, nos muestra con extrema lucidez lo que hemos llegado a ser en la sociedad del consumo y del estado de bienestar: hombres-masa, señoritos mimados, seres desorientados que hemos perdido (o que tenemos muy débil) la fe no sólo en las creencias religiosas sino también en la razón y el conocimiento. Hombres y mujeres que no amamos lo que somos ni las circunstancias en que vivimos.
Nos advierte que la civilización está en peligro, porque vivimos en ella mediocremente, inconscientemente, aprovechando las realizaciones de la ciencia, la industria y la tecnología como si fueran dones naturales, sin asumir que todo esto que nos permite vivir, es resultado del trabajo creador y esforzado de personas excelentes, a las que no reconocemos ni valoramos, pretendiendo que todos somos igualmente merecedores de frutos que no hemos sembrado ni cultivado.
Ortega y Gasset nos lleva a mirar el mundo presente, en sus riquezas y abundancias y en nuestra mezquina realidad viviendo en él, mostrándonos al mismo tiempo la historia larga de la humanidad y lo que los seres humanos hemos llegado a realizar en el pasado; pero su mirada no está orientada al lamento ni se detiene en la crítica, sino que busca ponernos frente a lo que podemos llegar a ser si nos lo proponemos.
En efecto, siendo el autor un humanista, manifiesta nuestras inmensas potencialidades como seres humanos, capaces de conocernos, de comprender el mundo, y de hacernos a nosotros mismos libremente. Nos dice que, a diferencia de todo el resto de las cosas y de los hechos naturales, no estamos determinados sino que somos seres radicalmente abiertos, que podemos hacernos, causarnos, reinventarnos.
No son la política ni el estado, ni la ciencia y la técnica, ni la industria y la creciente provisión de bienes y servicios, los que pueden llevarnos a impedir la decadencia y a continuar el gran proceso de la civilización humana. Ellos ya nos han dado lo que podían darnos. No sirve tampoco un retorno a las antiguas creencias y fés del pasado. Lo que el hombre de hoy necesita, es una nueva revelación, o sea una nueva realidad, un nuevo proyecto, un nuevo sentido histórico.
Pero no se trata de esperar que se nos regale ese sentido de la vida que necesitamos en lo profundo de nuestro ser humano. El nuevo sentido podemos explorarlo mediante el estudio de la historia y por el conocimiento de lo que somos los humanos; pero nos advierte Ortega y Gasset que, más allá de todo ello, se trata de algo que esta vez debemos creárnoslo nosotros mismos.
Aunque no lo expresa con estas palabras, lo que nos aporta este autor y que hace extraordinariamente actual su pensamiento, es ponernos ante la necesidad urgente de iniciar la creación de una nueva y superior civilización, y ofrecernos algunas pistas importantes.
Univérsitas Nueva Civilización
DE “MEDITACIONES DEL QUIJOTE”
HAY DENTRO DE TODA COSA UNA POSIBLE PLENITUD.
Estos ensayos son para el autor—como la cátedra, el periódico o la política—, modos diversos de ejercitar una misma actividad, de dar salida a un mismo afecto. No pretendo que esta actividad sea reconocida como la más importante en el mundo; me considero ante mí mismo justificado al advertir que es la única de que soy capaz. El afecto que a ella me mueve es el más vivo que encuentro en mi corazón. Resucitando el lindo nombre que usó Spinoza yo le llamaría amor intellectualis. Se trata, pues, lector, de unos ensayos de amor intelectual.
Carecen por completo de valor informativo; no son tampoco epítomes —son más bien lo que un humanista del siglo XVII hubiera denominado «salvaciones». Se busca en ellos lo siguiente: dado un hecho —un hombre, un libro, un cuadro, un paisaje, un error, un dolor—, llevarlo por el camino más corto a la plenitud de su significado. Colocar las materias de todo orden, que la vida, en su resaca perenne, arroja a nuestros pies como restos inhábiles de un naufragio, en postura tal que dé en ellos el sol innumerables reverberaciones.
Hay dentro de toda cosa la indicación de una posible plenitud. Un alma abierta y noble sentirá la ambición de perfeccionarla, de auxiliarla para que logre esa su plenitud. Esto es amor—el amor a la perfección de lo amado.
Es frecuente en los cuadros de Rembrandt que un humilde lienzo blanco o gris, un grosero utensilio de menaje se halle envuelto en una atmósfera lumínica e irradiante que otros pintores vierten sólo en torno a las testas de los santos. Y es como si nos dijera en delicada amonestación: ¡Santificadas sean las cosas! ¡Amadlas, amadlas! Cada cosa es un hada que reviste de miseria y vulgaridad sus tesoros interiores y es una virgen que ha de ser enamorada para hacerse fecunda.
La «salvación» no equivale a loa ni ditirambo; puede haber en ella fuertes censuras. Lo importante es que el tema sea puesto en relación inmediata con las corrientes elementales del espíritu, con los motivos clásicos de la humana preocupación. Una vez entretejido con ellos queda transfigurado, transubstanciado, salvado.
Va, en consecuencia, fluyendo bajo la tierra espiritual de estos ensayos, riscosa a veces y áspera—con rumor ensordecido, blando, como si temiera ser oída demasiado claramente—, una doctrina de amor.
Yo sospecho que, merced a causas desconocidas, la morada íntima de los españoles fué tomada tiempo hace por el odio, que permanece allí artillado, moviendo guerra al mundo. Ahora bien; el odio es un afecto que conduce a la aniquilación de los valores. Cuando odiamos algo, ponemos entre ello y nuestra intimidad un fiero resorte de acero que impide la fusión, siquiera transitoria, de la cosa con nuestro espíritu. Sólo existe para nosotros aquel punto de ella, donde nuestro resorte de odio se fija; todo lo demás, o nos es desconocido, o lo vamos olvidando, haciéndolo ajeno a nosotros. Cada instante va siendo el objeto menos, va consumiéndose, perdiendo valor. De esta suerte se ha convertido para el español el universo en una cosa rígida, seca, sórdida y desierta. Y cruzan nuestras almas por la vida, haciéndole una agria mueca, suspicaces y fugitivas como largos canes hambrientos. Entre las páginas simbólicas de toda una edad española, habrá siempre que incluir aquellas tremendas donde Mateo Alemán dibuja la alegoría del Descontento.
Por el contrario, el amor nos liga a las cosas, aun cuando sea pasajeramente. Pregúntese el lector, ¿qué carácter nuevo sobreviene a una cosa cuando se vierte sobre ella la calidad de amada? ¿Qué es lo que sentimos cuando amamos una mujer, cuando amamos la ciencia, cuando amamos la patria? Y antes que otra nota hallaremos ésta: aquello que decimos amar se nos presenta como algo imprescindible.
Lo amado es, por lo pronto, lo que nos parece imprescindible. ¡Imprescindible! Es decir, que no podemos vivir sin ello, que no podemos admitir una vida donde nosotros existiéramos y lo amado no—que lo consideramos como una parte de nosotros mismos. Hay, por consiguiente, en el amor una ampliación de la individualidad que absorbe otras cosas dentro de ésta, que las funde con nosotros. Tal ligamen y compenetración nos hace internarnos profundamente en las propiedades de lo amado. Lo vemos entero, se nos revela en todo su valor. Entonces advertimos que lo amado es, a su vez, parte de otra cosa, que necesita de ella, que está ligado a ella. Imprescindible para lo amado, se hace también imprescindible para nosotros. De este modo va ligando el amor cosa a cosa y todo a nosotros, en firme estructura esencial. Amor es un divino arquitecto que bajó al mundo, según Platón, «a fin de que todo en el universo viva en conexión».
La inconexión es el aniquilamiento. El odio que fabrica inconexión, que aisla y desliga, atomiza el orbe y pulveriza la individualidad. En el mito caldeo de Izdubar Nimrod, viéndose la diosa Ishtar, semi-Juno, semi-Afrodita, desdeñada por éste, amenaza a Anu, dios del cielo, con destruir todo lo creado sin más que suspender un instante las leyes del amor que junta a los seres, sin más que poner un calderón en la sinfonía del erotismo universal.
EL AFÁN DE COMPRENDER.
Yo quisiera proponer en estos ensayos a los lectores más jóvenes que yo, únicos a quienes puedo, sin inmodestia, dirigirme personalmente, que expulsen de sus ánimos todo hábito de odiosidad y aspiren fuertemente a que el amor vuelva a administrar el universo.
Para intentar esto no hay en mi mano otro medio que presentarles sinceramente el espectáculo de un hombre agitado por el vivo afán de comprender. Entre las varias actividades de amor sólo hay una que pueda yo pretender contagiar a los demás: el afán de comprensión. Y habría henchido todas mis pretensiones si consiguiera tallar en aquella mínima porción del alma española que se encuentra a mi alcance, algunas facetas nuevas de sensibilidad ideal. Las cosas no nos interesan porque no hallan en nosotros superficies favorables donde refractarse, y es menester que multipliquemos los haces de nuestro espíritu a fin de que temas innumerables lleguen a herirle.
Llámase en un diálogo platónico a este afán de comprensión, «locura de amor». Pero aunque no fuera la forma originaria, la génesis y culminación de todo amor un ímpetu de comprender las cosas, creo que es su síntoma forzoso. Yo desconfío del amor de un hombre a su amigo o a su bandera cuando no le veo esforzarse en comprender al enemigo o a la bandera hostil.
(...) ¿Es, por ventura, demasiado oneroso este imperativo de la comprensión? ¿No es, acaso, lo menos que podemos hacer en servicio de algo, comprenderlo? ¿Y quién, que sea leal consigo mismo, estará seguro de hacer lo más sin haber pasado por lo menos?
En este sentido considero que es la filosofía la ciencia general del amor: dentro del globo intelectual representa el mayor ímpetu hacia una omnímoda conexión. Tanto que se hace en ella patente un matiz de diferencia entre el comprender y el mero saber. ¡Sabemos tantas cosas que no comprendemos! Toda la sabiduría de hechos es, en rigor, incomprensiva, y sólo puede justificarse entrando al servicio de una teoría.
La filosofía es idealmente lo contrario de la noticia, de la erudición. Lejos de mí desdeñar ésta: fué, sin duda, el saber noticioso un modo de la ciencia. Tuvo su hora. Allá en tiempos de Justo Lipsio, de Huet o de Casaubon, no había encontrado el conocimiento filológico métodos seguros para descubrir en las masas torrenciales de hechos históricos la unidad de su sentido. No podía ser la investigación directamente investigación de la unidad oculta en los fenómenos. No había otro remedio que dar una cita casual en la memoria de un individuo al mayor cúmulo posible de noticias. Dotándolas así de una unidad externa—la unidad que hoy llamamos «cajón de sastre»—, podía esperarse que entraran unas con otras en espontáneas asociaciones, de las cuales saliera alguna luz. Esta unidad de los hechos, no en sí mismos, sino en la cabeza de un sujeto, es la erudición. Volver a ella en nuestra edad, equivaldría a una regresión de la filología, como si la química tornara a la alquimia o la medicina a la magia. Poco a poco se van haciendo más raros los meros eruditos, y pronto asistiremos a la desaparición de los últimos mandarines.
Ocupa, pues, la erudición el extrarradio de la ciencia, porque se limita a acumular hechos, mientras la filosofía constituye su aspiración céntrica, porque es la pura síntesis. En la acumulación, los datos son sólo colegidos, y formando un montón, afirma cada cual su independencia, su inconexión. En la síntesis de hechos, por el contrario, desaparecen éstos como un alimento bien asimilado y queda de ellos sólo su vigor esencial.
EL BIEN ES UN PAISAJE INMENSO DONDE EL HOMBRE AVANZA EXPLORANDO.
Todo un linaje de los más soberanos espíritus viene pugnando siglo tras siglo para que purifiquemos nuestro ideal ético, haciéndolo cada vez más delicado y complejo, más cristalino y más íntimo. Gracias a ellos hemos llegado a no confundir el bien con el material cumplimiento de normas legales, una vez para siempre adoptadas, sino que, por el contrario, sólo nos parece moral un ánimo que antes de cada nueva acción trata de renovar el contacto inmediato con el valor ético en persona. Decidiendo nuestros actos en virtud de recetas dogmáticas intermediarias, no puede descender a ellos el carácter de bondad, exquisito y volátil como el más quintesencial aroma. Este puede sólo verterse en ellos directamente de la intuición viva y siempre como nueva de lo perfecto. Por lo tanto, será inmoral toda moral que no impere entre sus deberes el deber primario de hallarnos dispuestos constantemente a la reforma, corrección y aumento del ideal ético. Toda ética que ordene la reclusión perpetua de nuestro albedrío dentro de un sistema cerrado de valoraciones, es ipso facto perversa. Como en las constituciones civiles que se llaman «abiertas», ha de existir en ella un principio que mueva a la ampliación y enriquecimiento de la experiencia moral.
Porque es el bien, como la naturaleza, un paisaje inmenso donde el hombre avanza en secular exploración. Con elevada conciencia de esto, Flaubert escribía una vez: «El ideal sólo es fecundo»—entiéndase moralmente fecundo—, «cuando se hace entrar todo en él. Es un trabajo de amor y no de exclusión». No se opone, pues, en mi alma, la comprensión a la moral. Se opone a la moral perversa la moral integral para quien es la comprensión un claro y primario deber. Merced a él crece indefinidamente nuestro radio de cordialidad, y, en consecuencia, nuestras probabilidades de ser justos. Hay en el afán de comprender concentrada toda una actitud religiosa. Y por mi parte he de confesar que, a la mañana, cuando me levanto, recito una brevísima plegaria, vieja de miles de años, un versillo del Rig-Veda, que contiene estas pocas palabras aladas: «¡Señor, despiértanos alegres y danos conocimiento!» Preparado así me interno en las horas luminosas o dolientes que trae el día.
NO HAY COSA EN EL ORBE POR DONDE NO PASE ALGÚN NERVIO DIVINO.
Lo que hoy recibimos ya ornado con sublimes aureolas, tuvo a su tiempo que estrecharse y encogerse para pasar por el corazón de un hombre. Cuanto es hoy reconocido como verdad, como belleza ejemplar, como altamente valioso, nació un día en la entraña espiritual de un individuo, confundido con sus caprichos y humores. Es preciso que no hieratizemos la cultura adquirida, preocupándonos más de repetirla que de aumentarla. El acto específicamente cultural, es el creador, aquel en que extraemos el logos de algo que todavía era insignificante (i-logico). La cultura adquirida sólo tiene valor como instrumento y arma de nuevas conquistas. Por esto, en comparación con lo inmediato, con nuestra vida espontánea, todo lo que hemos aprendido parece abstracto, genérico, esquemático. No sólo lo parece: lo es. El martillo es la abstracción de cada uno de sus martillazos.
(...) Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. Benefac loco illi quo natas es [bueno es el lugar donde se nace], leemos en la Biblia. Y en la escuela platónica se nos da como empresa de toda cultura, ésta: «salvar las apariencias», los fenómenos. Es decir, buscar el sentido de lo que nos rodea.
Preparados los ojos en el mapa-mundi, conviene que los volvamos al Guadarrama. Tal vez nada profundo encontremos. Pero estemos seguros de que el defecto y la esterilidad provienen de nuestra mirada.
Hay también un logos del Manzanares: esta humildísima ribera, esta líquida ironía que lame los cimientos de nuestra urbe, lleva, sin duda, entre sus pocas gotas de agua, alguna gota de espiritualidad.
Pues no hay cosa en el orbe por donde no pase algún nervio divino: la dificultad estriba en llegar hasta él y hacer que se contraiga. A los amigos que vacilan en entrar a la cocina donde se encuentra, grita Heráclito: «¡Entrad, entrad! También aquí hay dioses.» Goethe escribe a Jacobi en una de sus excursiones botánico-geológicas: «Heme aquí subiendo y bajando cerros y buscando lo divino in herbis eí lapidibus [en las hierbas y en las piedras]”. Se cuenta de Rousseau, que herborizaba en la jaula de su canario, y Fabre, quien lo refiere, escribe un libro sobre los animalillos que habitaban en las patas de su mesa de escribir. Nada impide el heroísmo—que es la actividad del espíritu—, tanto como considerarlo adscrito a ciertos contenidos específicos de la vida. Es menester que donde quiera subsista subterránea la posibilidad del heroísmo, y que todo hombre, si golpea con vigor la tierra donde pisan sus plantas, espere que salte una fuente. Para Moisés el Héroe, toda roca es hontanar. Para Giordano Bruno: est animal sanctum, sacrum et venerabile, mundus [es animal santo, sagrado y venerable, el mundo].
LO SUPERFICIAL Y LO PROFUNDO.
Algunos hombres se niegan a reconocer la profundidad de algo porque exigen de lo profundo que se manifieste como lo superficial. No aceptando que haya varias especies de claridad, se atienen exclusivamente a la peculiar claridad de las superficies. No advierten que es a lo profundo esencial el ocultarse detrás de la superficie y presentarse sólo al través de ella, latiendo bajo ella.
Desconocer que cada cosa tiene su propia condición y no la que nosotros queremos exigirle es, a mi juicio, el verdadero pecado capital, que yo llamo pecado cordial, por tomar su oriundez de la falta de amor. Nada hay tan ilícito como empequeñecer el mundo por medio de nuestras manías y cegueras, disminuir la realidad, suprimir imaginariamente pedazos de lo que es.
Esto acontece cuando se pide a lo profundo que se presente de la misma manera que lo superficial. No; hay cosas que presentan de sí mismas lo estrictamente necesario para que nos percatemos de que ellas están detrás ocultas. Para hallar esto evidente no es menester recurrir a nada muy abstracto. Todas las cosas profundas son de análoga condición. Los objetos materiales, por ejemplo, que vemos y tocamos tienen una tercera dimensión que constituye su profundidad, su interioridad. Sin embargo, esta tercera dimensión ni la vemos ni la tocamos. Encontramos, es cierto, en sus superficies alusiones a algo que yace dentro de ellas; pero este dentro no puede nunca salir afuera y hacerse patente en la misma forma que los haces del objeto. Vano será que comencemos a seccionar en capas superficiales la tercera dimensión: por finos que los cortes sean, siempre las capas tendrán algún grosor, es decir, alguna profundidad, algún dentro invisible e intangible. Y si llegamos a obtener capas tan delicadas que la vista penetre a su través, entonces no veremos ni lo profundo ni la superficie, más una perfecta transparencia, o lo que es lo mismo, nada. Pues de la misma suerte que lo profundo necesita una superficie tras de que esconderse, necesita la superficie o sobrehaz, para serlo, de algo sobre que se extienda y que ella tape.
EL QUE DA UNA IDEA NUEVA AUMENTA LA VIDA Y DILATA LA REALIDAD EN TORNO NUESTRO.
Claridad significa tranquila posesión espiritual, dominio suficiente de nuestra conciencia sobre las imágenes, un no padecer inquietud ante la amenaza de que el objeto apresado nos huya. Pues bien; esta claridad nos es dada por el concepto. Esta claridad, esta seguridad, esta plenitud de posesión transcienden a nosotros de las obras continentales y suelen faltar en el arte, en la ciencia, en la política españolas. Toda labor de cultura es una interpretación —esclarecimiento, explicación o exégesis— de la vida. La vida es el texto eterno, la retama ardiendo al borde del camino donde Dios da sus voces. La cultura—arte o ciencia o política—es el comentario, es aquel modo de la vida en que, refractándose esta dentro de sí misma, adquiere pulimento y ordenación. Por esto no puede nunca la obra de cultura conservar el carácter problemático anejo a todo lo simplemente vital.
Para dominar el indócil torrente de la vida medita el sabio, tiembla el poeta y levanta la barbacana de su voluntad el héroe político. ¡Bueno fuera que el producto de todas estas solicitudes no llevara a más que a duplicar el problema del universo! No, no; el hombre tiene una misión de claridad sobre la tierra. Esta misión no le ha sido revelada por un Dios ni le es impuesta desde fuera por nadie ni por nada. La lleva dentro de sí, es la raíz misma de su constitución. Dentro de su pecho se levanta perpetuamente una inmensa ambición de claridad —como Goethe, haciéndose un lugar en la hilera de las altas cimas humanas, cantaba: Yo me declaro del linaje de esos que de lo oscuro hacia lo claro aspiran. Y a la hora de morir, en la plenitud de un día, cara a la primavera inminente, lanza en un clamor postrero un último deseo— la última saeta del viejo arquero ejemplar: ¡Luz, más luz! Claridad no es vida, pero es la plenitud de la vida.
¿Cómo conquistarla sin el auxilio del concepto? Claridad dentro de la vida, luz derramada sobre las cosas es el concepto. Nada más. Nada menos. Cada nuevo concepto es un nuevo órgano que se abre en nosotros sobre una porción del mundo, tácita antes e invisible. El que os da una idea os aumenta la vida y dilata la realidad en torno vuestro. Literalmente exacta es la opinión platónica de que no miramos con los ojos, sino al través o por medio de los ojos; miramos con los conceptos .
LO HEROICO ESTRIBA EN LA VOLUNTAD DE SER LO QUE AÚN NO SE ES.
En virtud de razones, sin duda, suficientes, solemos abrigar una grande desconfianza hacia todo el que quiere hacer usos nuevos. No pedimos justificación al que no se afana en rebasar la línea vulgar, pero la exigimos perentoriamente al esforzado que intenta transcenderla. Pocas cosas odia tanto nuestro plebeyo interior como al ambicioso. Y el héroe, claro está que empieza por ser un ambicioso. La vulgaridad no nos irrita tanto como las pretensiones. De aquí que el héroe ande siempre a dos dedos de caer, no en la desgracia, que esto sería subir a ella, sino de caer en el ridículo. El aforismo: «de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso», formula este peligro que amenaza genuinamente al héroe. ¡Ay de él como no justifique con exuberancia de grandeza, con sobra de calidades su pretensión de no ser como son los demás, «como son las cosas»! El reformador, el que ensaya nuevo arte, nueva ciencia, nueva política, atraviesa, mientras vive, un medio hostil, corrosivo, que supone en él un fatuo, cuando no un mixtificador. Tiene en contra suya aquello por negar lo cual es él un héroe: la tradición, lo recibido, lo habitual, los usos de nuestros padres, las costumbres nacionales, lo castizo, la inercia omnímoda, en fin. Todo esto, acumulado en centenario aluvión, forma una costra de siete estados a lo profundo. Y el héroe pretende que una idea, un corpúsculo menos que aéreo, súbitamente aparecido en su fantasía, haga explotar tan oneroso volumen. El instinto de inercia y de conservación no lo puede tolerar y se venga. Envía contra él al realismo, y lo envuelve en una comedia.
Como el carácter de lo heroico estriba en la voluntad de ser lo que aún no se es, tiene el personaje trágico medio cuerpo fuera de la realidad. Con tirarle de los pies y volverle a ella por completo, queda convertido en un carácter cómico. Difícilmente, a fuerza de fuerzas, se incorpora sobre la inercia real la noble ficción heroica: toda ella vive de aspiración. Su testimonio es el futuro. La vis cómica se limita a acentuar la vertiente del héroe que da hacia la pura materialidad.
Al través de la ficción, avanza la realidad, se impone a nuestra vista y reabsorbe el «rol» trágico. El héroe hacía de éste su ser mismo, se fundía con él. La reabsorción por la realidad consiste en solidificar, materializar la intención aspirante sobre el cuerpo del héroe. De esta guisa vemos el «role» como un disfraz ridículo, como una máscara bajo la cual se mueve una criatura vulgar.
El héroe anticipa el porvenir y a él apela. Sus ademanes tienen una significación utópica. El no dice que sea, sino que quiere ser.
DE “LA REBELIÓN DE LA MASAS”
ES MUY DIFÍCIL SALVAR UNA CIVILIZACIÓN CUANDO LE HA LLEGADO LA HORA DE CAER BAJO EL PODER DE LOS DEMAGOGOS
La misión del llamado «intelectual» es, en cierto modo, opuesta a la del político. La obra intelectual aspira, con frecuencia en vano, a aclarar un poco las cosas, mientras que la del político suele, por el contrario, consistir en confundirlas más de lo que estaban. Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infínitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral. Además, la persistencia de estos calificativos contribuye no poco a falsificar más aún la «realidad» del presente, ya falsa de por sí, porque se ha rizado el rizo de las experiencias políticas a que responden, como lo demuestra el hecho de que hoy las derechas prometen revoluciones y las izquierdas proponen tiranías.
Hay obligación de trabajar sobre las cuestiones del tiempo. Esto, sin duda. Y yo lo he hecho toda mi vida. He estado siempre en la brecha. Pero una de las cosas que ahora se dicen -una «corriente»- es que, incluso a costa de la claridad mental, todo el mundo tiene que hacer política sensu stricto. Lo dicen, claro está, los que no tienen otra cosa que hacer. Y hasta lo corroboran citando de Pascal el imperativo d'abêtissement. Pero hace mucho tiempo que he aprendido a ponerme en guardia cuando alguien cita a Pascal. Es una cautela de higiene elemental.
El politicismo integral, la absorción de todas las cosas y de todo el hombre por la política, es una y misma cosa con el fenómeno de rebelión de las masas que aquí se describe. La masa en rebeldía ha perdido toda capacidad de religión y de conocimiento. No puede tener dentro más que política, una política exorbitada, frenética, fuera de sí, puesto que pretende suplantar al conocimiento, a la religión, a la sagesse -en fin, a las únicas cosas que por su sustancia son aptas para ocupar el centro de la mente humana-. La política vacía al hombre de soledad e intimidad, y por eso es la predicación del politicismo integral una de las técnicas que se usan para socializarlo.
Cuando alguien nos pregunta qué somos en política o, anticipándose con la insolencia que pertenece al estilo de nuestro tiempo, nos adscribe a una, en vez de responder, debemos preguntar al impertinente qué piensa él que es el hombre y la naturaleza y la historia, qué es la sociedad y el individuo, la colectividad, el Estado, el uso, el derecho. La política se apresura a apagar las luces para que todos estos gatos resulten pardos.
(...) Una vez que nos hemos hecho bien cargo de cómo es este tipo humano hoy dominante, y que he llamado el hombre-masa, es cuando se suscitan las interrogaciones más fértiles y más dramáticas. ¿Se puede reformar este tipo de hombre? Quiero decir: los graves defectos que hay en él, tan graves que si no se los extirpa producirán de modo inexorable la aniquilación de Occidente, ¿toleran ser corregidos? Porque, como verá el lector, se trata precisamente de un hombre hermético, que no está abierto de verdad a ninguna instancia superior.
La otra pregunta decisiva, de la que, a mi juicio, depende toda posibilidad de salud, es ésta: ¿Pueden las masas, aunque quisieran, despertar a la vida personal? No cabe desarrollar aquí el tremebundo tema, porque está demasiado virgen. Los términos en que hay que plantearlo no constan en la conciencia pública. Ni siquiera está esbozado el estudio del distinto margen de individualidad que cada época del pasado ha dejado a la existencia humana. Porque es pura inercia mental del «progresismo» suponer que conforme avanza la historia crece la holgura que se concede al hombre para poder ser individuo personal, como creía el honrado ingeniero, pero nulo historiador, Herbert Spencer. No; la historia está llena de retrocesos en este orden, y acaso la estructura de la vida en nuestra época impide superlativamente que el hombre pueda vivir como persona.
Al contemplar en las grandes ciudades esas inmensas aglomeraciones de seres humanos que van y vienen por sus calles y se concentran en festivales y manifestaciones políticas, se incorpora en mí, obsesionante, este pensamiento: ¿Puede hoy un hombre de veinte años formarse un proyecto de vida que tenga figura individual y que, por lo tanto, necesitaría realizarse mediante sus iniciativas independientes, mediante sus esfuerzos particulares? Al intentar el despliegue de esta imagen en su fantasía, ¿no notará que es, si no imposible, casi improbable, porque no hay a su disposición espacio en que poder alojarla y en que poder moverse según su propio dictamen? Pronto advertirá que su proyecto tropieza con el prójimo, como la vida del prójimo aprieta la suya. El desánimo le llevará, con la facilidad de adaptación propia de su edad, a renunciar no sólo a todo acto, sino hasta a todo deseo personal, y buscará la solución opuesta: imaginará para sí una vida estándar, compuesta de desiderata comunes a todos, y verá que para lograrla tiene que solicitarla o exigirla en colectividad con los demás. De aquí la acción en masa.
(...) Ante el feroz patetismo de esta cuestión que, queramos o no, está ya a la vista, el tema de la «justicia social», con ser tan respetable, empalidece y se degrada hasta parecer retórico e insincero suspiro romántico. Pero, al mismo tiempo, orienta sobre los caminos acertados para conseguir lo que de esa «justicia social» es posible y es justo conseguir, caminos que no parecen pasar por una miserable socialización, sino dirigirse en vía recta hacia un magnánimo solidarismo. Este último vocablo es, por lo demás, inoperante, porque hasta la fecha no se ha condensado en él un sistema enérgico de ideas históricas y sociales; antes bien, rezuma sólo vagas filantropías.
La primera condición para un mejoramiento de la situación presente es hacerse bien cargo de su enorme dificultad. Sólo esto nos llevará a atacar el mal en los estratos hondos donde verdaderamente se origina. Es, en efecto, muy difícil salvar una civilización cuando le ha llegado la hora de caer bajo el poder de los demagogos. Los demagogos han sido los grandes estranguladores de civilizaciones. La griega y la romana sucumbieron a manos de esta fauna repugnante que hacía exclamar a Macaulay: «En todos los siglos, los ejemplos más viles de la naturaleza humana se han encontrado entre los demagogos». Pero no es un hombre demagogo simplemente porque se ponga a gritar ante la multitud. Esto puede ser en ocasiones una magistratura sacrosanta. La demagogia esencial del demagogo esta dentro de su mente y radica en su irresponsabilidad ante las ideas mismas que maneja y que él no ha creado, sino recibido de los verdaderos creadores. La demagogia es una forma de degeneración intelectual que, como amplio fenómeno de la historia europea, aparece en Francia hacia 1750. ¿Por qué entonces? ¿Por qué en Francia? Éste es uno de los puntos neurálgicos del destino occidental y, especialmente, del destino francés.
Ello es que desde entonces cree Francia, y por irradiación de ella casi todo el continente, que el método para resolver los grandes problemas humanos es el método de la revolución, entendiendo por tal lo que ya Leibniz llamaba una «revolución general», la voluntad de transformar de un golpe todo y en todos los géneros. Merced a ello, esta maravilla que es Francia llega en malas condiciones a la difícil coyuntura del presente. Porque ese país tiene o cree que tiene una tradición revolucionaria. Y si ser revolucionario es ya cosa grave, ¡cuán más serio, paradójicamente, por tradición! Es cierto que en Francia se ha hecho una gran revolución y varias torvas o ridículas; pero si nos atenemos a la verdad desnuda de los anales, lo que encontramos es que esas revoluciones han servido principalmente para que durante todo un siglo, salvo unos días o unas semanas, Francia haya vivido más que ningún otro pueblo bajo formas políticas, en una u otra dosis, autoritarias y contrarrevolucionarias. Sobre todo, el gran bache moral de la historia francesa que fueron los veinte años del Segundo Imperio se debió bien claramente a la botaratería de los revolucionarios de 1848, gran parte de los cuales confesó el propio Raspail que habían sido antes clientes suyos.
En las revoluciones intenta la abstracción sublevarse contra lo concreto; por eso es consustancial a las revoluciones el fracaso. Los problemas humanos no son, como los astronómicos, o los químicos, abstractos. Son problemas de máxima concreción, porque son históricos. Y el único método de pensamiento que proporciona alguna probabilidad de acierto en su manipulación es la «razón histórica». Cuando se contempla panorámicamente la vida pública de Francia durante los últimos ciento cincuenta años, salta a la vista que sus geómetras, sus físicos y sus médicos se han equivocado casi siempre en sus juicios políticos, y que han sabido, en cambio, acertar sus historiadores. Pero el racionalismo fisicomatemático ha sido en Francia demasiado glorioso para que no tiranice a la opinión pública. Malebranche rompe con un amigo suyo porque vio sobre su mesa un Tucídides.
Estos meses pasados, empujando mi soledad por las calles de París, caía en la cuenta de que yo no conocía en verdad a nadie de la gran ciudad, salvo las estatuas. Algunas de éstas, en cambio, son viejas amistades, antiguas incitaciones o perennes maestros de mi intimidad. Y como no tenía con quién hablar, he conversado con ellas sobre grandes temas humanos. No sé si algún día saldrán a la luz estas «Conversaciones con estatuas», que han dulcificado una etapa dolorosa y estéril de mi vida. En ellas se razona con el marqués de Condorcet, que está en el Quai Conti, sobre la peligrosa ideal del progreso. Con el pequeño busto de Comte que hay en su departamento de la rue Monsieur-le-Prince he hablado sobre el pouvoir spirituel, insuficientemente ejercido por mandarines literarios y por una Universidad que ha quedado por completo excéntrica a la efectiva vida de las naciones. Al propio tiempo he tenido el honor de recibir el encargo de un enérgico mensaje que ese busto dirige al otro, al grande, erigido en la plaza de la Sorbona, y que es el busto del falso Comte, del oficial, del de Littré. Pero era natural que me interesase sobre todo escuchar una vez más la palabra de nuestro sumo maestro Descartes, el hombre a quien más debe Europa.
El puro azar que zarandea mi existencia ha hecho que redacte estas líneas teniendo a la vista el lugar de Holanda que habitó en 1642 el nuevo descubridor de la raison. Este lugar, llamado Endegeest, cuyos árboles dan sombra a mi ventana, es hoy un manicomio. Dos veces al día -y en amonestadora proximidad- veo pasar los idiotas y los dementes que orean un rato a la intemperie su malograda hombría.
Tres siglos de experiencia «racionalista» nos obligan a recapitular sobre el esplendor y los límites de aquella prodigiosa raison cartesiana. Esta raison es sólo matemática, física, biológica. Sus fabulosos triunfos sobre la naturaleza, superiores a cuanto pudiera sonarse, subrayan tanto más su fracaso ante los asuntos propiamente humanos e invitan a integrarla en otra razón más radical, que es la «razón» histórica.
Ésta nos muestra la vanidad de toda revolución general, de todo lo que sea intentar la transformación súbita de una sociedad y comenzar de nuevo la historia, como pretendían los confusionarios del 89. Al método de la revolución opone el único digno de la larga experiencia que el europeo actual tiene a su espalda. Las revoluciones, tan incontinentes en su prisa, hipócritamente generosa, de proclamar derechos, han violado siempre, hollado y roto el derecho fundamental del hombre, tan fundamental, que es la definición misma de su sustancia: el derecho a la continuidad. La única diferencia radical entre la historia humana y la «historia natural» es que aquélla no puede nunca comenzar de nuevo. Köhler y otros han mostrado cómo el chimpancé y el orangután no se diferencian del hombre por lo que, hablando rigorosamente, llamamos inteligencia, sino porque tienen mucha menos memoria que nosotros. Las pobres bestias se encuentran cada mañana con que han olvidado casi todo lo que han vivido el día anterior, y su intelecto tiene que trabajar sobre un mínimo material de experiencias. Parejamente, el tigre de hoy es idéntico al de hace seis mil años, porque cada tigre tiene que empezar de nuevo a ser tigre, como si no hubiese habido antes ninguno. El hombre, en cambio, merced a su poder de recordar, acumula su propio pasado, lo posee y lo aprovecha. El hombre no es nunca un primer hombre: comienza desde luego a existir sobre cierta altitud de pretérito amontonado. Éste es el tesoro único del hombre, su privilegio y su señal. Y la riqueza menor de ese tesoro consiste en lo que de él parezca acertado y digno de conservarse: lo importante es la memoria de los errores, que nos permite no cometer los mismos siempre. El verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus errores, la larga experiencia vital decantada gota a gota en milenios. Por eso Nietzsche define el hombre superior como el ser «de la más larga memoria».
Romper la continuidad con el pasado, querer comenzar de nuevo, es aspirar a descender y plagiar al orangután. Me complace que fuera un francés, Dupont-Withe, quien, hacia 1860, se atreviese a clamar: «La continuité est un droit de I'homme: elle est un hommage à tout ce qui le distingue de la bête».
ASISTIMOS AL TRIUNFO DE UNA HIPERDEMOCRACIA EN QUE LA MASA ACTÚA DIRECTAMENTE SIN LEY, POR MEDIO DE PRESIONES, IMPONIENDO SUS ASPIRACIONES Y SUS GUSTOS.
En rigor, la masa puede definirse, como hecho psicológico, sin necesidad de esperar a que aparezcan los individuos en aglomeración. Delante de una sola persona podemos saber si es masa o no. Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo -en bien o en mal- por razones especiales, sino que se siente «como todo el mundo» y, sin embargo, no se angustia, se siente saber al sentirse idéntico a los demás. Imagínese un hombre humilde que al intentar valorarse por razones especiales -al preguntarse si tiene talento para esto o lo otro, si sobresale en algún orden-, advierte que no posee ninguna cualidad excelente. Este hombre se sentirá mediocre y vulgar, mal dotado; pero no se sentirá «masa».
Cuando se habla de «minorías selectas», la habitual bellaquería suele tergiversar el sentido de esta expresión, fingiendo ignorar que el hombre selecto no es el petulante que se cree superior a los demás, sino el que se exige más que los demás, aunque no logre cumplir en su persona esas exigencias superiores. Y es indudable que la división más radical que cabe hacer de la humanidad es ésta, en dos clases de criaturas: las que se exigen mucho y acumulan sobre sí mismas dificultades y deberes, y las que no se exigen nada especial, sino que para ellas, vivir es ser en cada instante lo que ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas, boyas que van a la deriva.
Esto me recuerda que el budismo ortodoxo se compone de dos religiones distintas: una, más rigurosa y difícil; otra, más laxa y trivial: el Mahayana -«gran vehículo», o «gran carril»-, el Himayona -«pequeño vehículo», «camino menor»-. Lo decisivo es si ponemos nuestra vida a uno u otro vehículo, a un máximo de exigencias o a un mínimo.
La división de la sociedad en masas y minorías excelentes no es, por lo tanto, una división en clases sociales, sino en clases de hombres, y no puede coincidir con la jerarquización en clases superiores e inferiores. Claro está que en las superiores, cuando llegan a serlo, y mientras lo fueron de verdad, hay más verosimilitud de hallar hombres que adoptan el «gran vehículo», mientras las inferiores están normalmente constituidas por individuos sin calidad. Pero, en rigor, dentro de cada clase social hay masa y minoría auténtica. Como veremos, es característico del tiempo el predominio, aun en los grupos cuya tradición era selectiva, de la masa y el vulgo. Así, en la vida intelectual, que por su misma esencia requiere y supone la calificación, se advierte el progresivo triunfo de los seudointelectuales incualifícados, incalificables y descalificados por su propia contextura. Lo mismo en los grupos supervivientes de la «nobleza» masculina y femenina. En cambio, no es raro encontrar hoy entre los obreros, que antes podían valer como el ejemplo más puro de esto que llamamos «masa», almas egregiamente disciplinadas.
Ahora bien: existen en la sociedad operaciones, actividades, funciones del más diverso orden, que son, por su misma naturaleza, especiales, y, consecuentemente, no pueden ser bien ejecutadas sin dotes también especiales. Por ejemplo: ciertos placeres de carácter artístico y lujoso o bien las funciones de gobierno y de juicio político sobre los asuntos públicos. Antes eran ejercidas estas actividades especiales por minorías calificadas -califícadas, por lo menos, en pretensión-. La masa no pretendía intervenir en ellas: se daba cuenta de que si quería intervenir tendría, congruentemente, que adquirir esas dotes especiales y dejar de ser masa. Conocía su papel en una saludable dinámica social.
Si ahora retrocedemos a los hechos enunciados al principio, nos aparecerán inequívocamente como anuncios de un cambio de actitud en la masa. Todos ellos indican que ésta ha resuelto adelantarse al primer piano social y ocupar los locales y usar los utensilios y gozar de los placeres antes adscritos a los pocos. Es evidente que, por ejemplo, los locales no estaban premeditados para las muchedumbres, puesto que su dimensión es muy reducida, y el gentío rebosa constantemente de ellos, demostrando a los ojos y con lenguaje visible el hecho nuevo: la masa que, sin dejar de serlo, suplanta a las minorías.
Nadie, creo yo, deplorará que las gentes gocen hoy en mayor medida y número que antes, ya que tienen para ello el apetito y los medios. Lo malo es que esta decisión tomada por las masas de asumir las actividades propias de las minorías no se manifiesta, ni puede manifestarse, sólo en el orden de los placeres, sino que es una manera general del tiempo. Así -anticipando lo que luego veremos-, creo que las innovaciones políticas de los más recientes años no significan otra cosa que el imperio político de las masas. La vieja democracia vivía templada por una abundante dosis de liberalismo y de entusiasmo por la ley. Al servir a estos principios, el individuo se obligaba a sostener en sí mismo una disciplina difícil. Al amparo del principio liberal y de la norma jurídica podían actuar y vivir las minorías. Democracia y ley, convivencia legal, eran sinónimos. Hoy asistimos al triunfo de una hiperdemocracia en que la masa actúa directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones y sus gustos. Es falso interpretar las situaciones nuevas como si la masa se hubiese cansado de la política y encargase a personas especiales su ejercicio. Todo lo contrario. Eso era lo que antes acontecía, eso era la democracia liberal. La masa presumía que, al fin y al cabo, con todos sus defectos y lacras, las minorías de los políticos entendían un poco más de los problemas públicos que ella. Ahora, en cambio, cree la masa que tiene derecho a imponer y dar vigor de ley a sus tópicos de café. Yo dudo que haya habido otras épocas de la historia en que la muchedumbre llegase a gobernar tan directamente como en nuestro tiempo. Por eso hablo de hiperdemocracia.
Lo propio acaece en los demás órdenes, muy especialmente en el intelectual. Tal vez padezco un error; pero el escritor, al tomar la pluma para escribir sobre un tema que ha estudiado largamente, debe pensar que el lector medio, que nunca se ha ocupado del asunto, si le lee, no es con el fin de aprender algo de él, sino, al revés, para sentenciar sobre él cuando no coincide con las vulgaridades que este lector tiene en la cabeza. Si los individuos que integran la masa se creyesen especialmente dotados, tendríamos no más que un caso de error personal, pero no una subversión sociológica. Lo característico del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone dondequiera. Como se dice en Norteamérica: ser diferente es indecente. La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. Y claro está que ese «todo el mundo» no es «todo el mundo». «Todo el mundo» era, normalmente, la unidad compleja de masa y minorías discrepantes, especiales. Ahora «todo el mundo» es sólo la masa.
CUANDO ALGO QUE FUE IDEAL SE HACE REALIDAD, DEJA DE SER IDEAL.
Rechazo igualmente, toda interpretación de nuestro tiempo que no descubra la significación positiva oculta bajo el actual imperio de las masas, y las que lo aceptan beatamente, sin estremecerse de espanto. Todo destino es dramático y trágico en su profunda dimensión. Quien no haya sentido en la mano palpitar el peligro del tiempo, no ha llegado a la entraña del destino, no ha hecho más que acariciar su mórbida mejilla. En el nuestro, el ingrediente terrible lo pone la arrolladora y violenta sublevación moral de las masas, imponente, indominable y equívoca como todo destino. ¿Adónde nos lleva? ¿Es un mal absoluto, o un bien posible? ¡Ahí está, colosal, instalada sobre nuestro tiempo como un gigante, cósmico signo de interrogación, el cual tiene siempre una forma equívoca, con algo, en efecto, de guillotina o de horca, pero también con algo que quisiera ser un arco triunfal!
El hecho que necesitamos someter a anatomía puede formularse bajo estas dos rúbricas: primera, las masas ejercitan hoy un repertorio vital que coincide en gran parte con el que antes parecía reservado exclusivamente a las minorías; segunda, al propio tiempo, las masas se han hecho indóciles frente a las minorías: no las obedecen, no las siguen, no las respetan, sino que, por el contrario, las dan de lado y las suplantan.
Analicemos la primera rúbrica. Quiero decir con ella que las masas gozan de los placeres y usan los utensilios inventados por los grupos selectos y que antes sólo éstos usufructuaban. Sienten apetitos y necesidades que antes se calificaban de refinamientos, porque eran patrimonio de pocos. Un ejemplo trivial: En 1820 no habría en París diez cuartos de baño en casas particulares; véanse las Memorias de la comtesse de Boigne. Pero más aún: las masas conocen y emplean hoy, con relativa suficiencia, muchas de las técnicas que antes manejaban sólo individuos especializados.
Y no sólo las técnicas materiales, sino, lo que es más importante, las técnicas jurídicas y sociales. En el siglo XVIII ciertas minorías descubrieron que todo individuo humano, por el mero hecho de nacer, y sin necesidad de calificación especial alguna, poseía ciertos derechos políticos fundamentales, los llamados derechos del hombre y del ciudadano, y que, en rigor, estos derechos comunes a todos son los únicos existentes. Todo otro derecho afecto a dotes especiales quedaba condenado como privilegio. Fue esto, primero, un puro teorema e idea de unos pocos; luego, esos pocos comenzaron a usar prácticamente de esa idea, a imponerla y reclamarla: las minorías mejores. Sin embargo, durante todo el siglo XIX, la masa, que iba entusiasmándose con la idea de esos derechos como con un ideal, no los sentía en sí, no los ejercitaba ni hacía valer, sino que, de hecho, bajo las legislaciones democráticas, seguía viviendo, seguía sintiéndose a sí misma como en el antiguo régimen. El «pueblo» -según entonces se le llamaba- sabía ya que era soberano; pero no lo creía. Hoy aquel ideal se ha convertido en una realidad, no ya en las legislaciones, que son esquemas externos de la vida pública, sino en el corazón de todo individuo, cualesquiera que sean sus ideas, inclusive cuando sus ideas son reaccionarias; es decir, inclusive cuando machaca y tritura las instituciones donde aquellos derechos se sancionan. A mi juicio, quien no entiende esta curiosa situación moral de las masas no puede explicarse nada de lo que hoy comienza a acontecer en el mundo.
La soberanía del individuo no cualificado, del individuo humano genérico y como tal, ha pasado, de idea o ideal jurídico que era, a ser un estado psicológico constitutivo del hombre medio. Y nótese bien: cuando algo que fue ideal se hace ingrediente de la realidad, inexorablemente deja de ser ideal. El prestigio y la magia autorizante, que son atributos del ideal, que son su efecto sobre el hombre, se volatilizan. Los derechos niveladores de la generosa inspiración democrática se han convertido, de aspiraciones e ideales, en apetitos y supuestos inconscientes.
Ahora bien: el sentido de aquellos derechos no era otro que sacar las almas humanas de su interna servidumbre y proclamar dentro de ellas una cierta conciencia de señorío y dignidad. ¿No era esto lo que se quería? ¿Que el hombre medio se sintiese amo, dueño, señor de sí mismo y de su vida? Ya está logrado. ¿Por qué se quejan los liberales, los demócratas, los progresistas de hace treinta años? ¿O es que, como los niños, quieren una cosa, pero no sus consecuencias? Se quiere que el hombre medio sea señor. Entonces no extrañe que actúe por sí y ante si, que reclame todos los placeres, que imponga, decidido, su voluntad, que se niegue a toda servidumbre, que no siga dócil a nadie, que cuide su persona y sus ocios, que perfile su indumentaria: son algunos de los atributos perennes que acompañan a la conciencia de señorío. Hoy los hallamos residiendo en el hombre medio, en la masa.
Tenemos, pues, que la vida del hombre medio está ahora constituida por el repertorio vital que antes caracterizaba sólo a las minorías culminantes. Ahora bien: el hombre medio representa el área sobre que se mueve la historia de cada época; es en la historia lo que el nivel del mar en la geografía. Si, pues, el nivel medio se halla hoy donde antes sólo tocaban las aristocracias, quiere decirse lisa y llanamente que el nivel de la historia ha subido de pronto -tras de largas y subterráneas preparaciones, pero en su manifestación, de pronto- de un salto, en una generación. La vida humana, en totalidad, ha ascendido. El soldado del día, diríamos, tiene mucho de capitán; el ejército humano se compone ya de capitanes. Basta ver la energía, la resolución, la soltura con que cualquier individuo se mueve hoy por la existencia, agarra el placer que pasa, impone su decisión.
Todo el bien, todo el mal del presente y del inmediato porvenir tienen en este ascenso general del nivel histórico su causa y su raíz.
EL CRECIMIENTO DE LA VIDA
El imperio de las masas y el ascenso de nivel, la altitud del tiempo que él anuncia, no son, a su vez, más que síntomas de un hecho más completo y general. Este hecho es casi grotesco e increíble en su misma y simple evidencia. Es, sencillamente, que el mundo, de repente, ha crecido, y con él y en él la vida. Por lo pronto, ésta se ha mundializado efectivamente; quiero decir que el contenido de la vida en el hombre de tipo medio es hoy todo el planeta; que cada individuo vive habitualmente todo el mundo. Hace poco más de un año, los sevillanos seguían hora por hora, en sus periódicos populares, lo que les estaba pasando a unos hombres junto al Polo, es decir, que sobre el fondo ardiente de la campiña bética pasaban témpanos a la deriva. Cada trozo de tierra no está ya recluido en su lugar geométrico, sino que para muchos efectos visuales actúa en los demás sitios del planeta. Según el principio físico de que las cosas están allí donde actúan, reconoceremos hoy a cualquier punto del globo la más efectiva ubicuidad. Esta proximidad de lo lejano, esta presencia de lo ausente, ha aumentado en proporción fabulosa el horizonte de cada vida.
Y el mundo ha crecido también temporalmente. La prehistoria y la arqueología han descubierto ámbitos históricos de longitud quimérica. Civilizaciones enteras e imperios de que hace poco ni el nombre se sospechaba, han sido anexionados a nuestra memoria como nuevos continentes. El periódico ilustrado y la pantalla han traído todos estos remotísimos pedazos del mundo a la visión inmediata del vulgo.
Pero este aumento espaciotemporal del mundo no significaría por sí nada. El espacio y el tiempo físicos son lo absolutamente estúpido del universo. Por eso es más justificado de lo que suele creerse el culto a la pura velocidad que transitoriamente ejercitan nuestros contemporáneos. La velocidad hecha de espacio y tiempo es no menos estúpida que sus ingredientes; pero sirve para anular aquéllos. Una estupidez no se puede dominar si no es con otra. Era para el hombre cuestión de honor triunfar del espacio y el tiempo cósmicos, que carecen por completo de sentido, y no hay razón para extrañarse de que nos produzca un pueril placer hacer funcionar la vacía velocidad, con la cual matamos espacio y yugulamos tiempo. Al anularlos, los vivificamos, hacemos posible su aprovechamiento vital, podemos estar en más sitios que antes, gozar de más idas y más venidas, consumir en menos tiempo vital más tiempo cósmico.
Pero, en definitiva, el crecimiento sustantivo del mundo no consiste en sus mayores dimensiones, sino en que incluya más cosas. Cada cosa -tómese la palabra en su más amplio sentido- es algo que se puede desear, intentar, hacer, deshacer, encontrar, gozar o repeler; nombres todos que significan actividades vitales.
Pero ahora me importa sólo hacer notar cómo ha crecido la vida del hombre en la dimensión de potencialidad. Cuenta con un ámbito de posibilidades fabulosamente mayor que nunca. En el orden intelectual, encuentra más caminos de posible ideación, más problemas, más datos, más ciencias, más puntos de vista. Mientras los oficios o carreras en la vida primitiva se numeran casi con los dedos de una mano -pastor, cazador, guerrero, mago-, el programa de menesteres posibles hoy es superlativamente grande. En los placeres acontece cosa parecida, si bien -y el fenómeno tiene más gravedad de lo que se supone- no es un elenco tan exuberante como en las demás haces de la vida. Sin embargo, para el hombre de vida media que habita las urbes -y las urbes son la representación de la existencia actual-, las posibilidades de gozar han aumentado, en lo que va de siglo, de una manera fantástica.
Mas el crecimiento de la potencialidad vital no se reduce a lo dicho hasta aquí. Ha aumentado también en un sentido más inmediato y misterioso. Es un hecho constante y notorio que en el esfuerzo físico y deportivo se cumplen hoy performances que superan enormemente a cuantas se conocen del pasado. No basta con admirar cada una de ellas y reconocer el récord que baten, sino advertir la impresión que su frecuencia deja en el ánimo, convenciéndonos de que el organismo humano posee en nuestros tiempos capacidades superiores a las que nunca ha tenido. Porque cosa similar acontece en la ciencia. En un par de lustros, no más, ha ensanchado ésta inverosímilmente su horizonte cósmico. La física de Einstein se mueve en espacios tan vastos, que la antigua física de Newton ocupa en ellos sólo una buhardilla. Y este crecimiento extensivo se debe a un crecimiento intensivo en la previsión científica. La física de Einstein está hecha atendiendo a las mínimas diferencias que antes se despreciaban y no entraban en cuenta por parecer sin importancia. El átomo, en fin, límite ayer del mundo, resulta que hoy se ha hinchado hasta convertirse en todo un sistema planetario. Y en todo esto no me refiero a lo que pueda significar como perfección de la cultura -eso no me interesa ahora-, sino al crecimiento de las potencias subjetivas que todo eso supone. No subrayo que la física de Einstein sea más exacta que la de Newton, sino que el hombre Einstein sea capaz de mayor exactitud y libertad de espíritu que el hombre Newton; lo mismo que el campeón de boxeo da hoy puñetazos de calibre mayor que se han dado nunca.
Como el cinematógrafo y la ilustración ponen ante los ojos del hombre medio los lugares más remotos del planeta, los periódicos y las conversaciones le hacen llegar la noticia de estas performances intelectuales, que los aparatos técnicos recién inventados confirman desde los escaparates. Todo ello decanta en su mente la impresión de fabulosa prepotencia.
No quiero decir con lo dicho que la vida humana sea hoy mejor que en otros tiempos. No he hablado de la cualidad de la vida presente, sino sólo de su crecimiento, de su avance cuantitativo o potencial. Creo con ello describir vigorosamente la conciencia del hombre actual, su tono vital, que consiste en sentirse con mayor potencialidad que nunca y parecerle todo lo pretérito afectado de enanismo.
Era necesaria esta descripción para obviar las lucubraciones sobre decadencia, y en especial sobre decadencia occidental, que han pululado en el aire del último decenio. Recuérdese el razonamiento que yo hacía, y que me parece tan sencillo como evidente. No vale hablar de decadencia sin precisar qué es lo que decae. ¿Se refiere el pesimista vocablo a la cultura? ¿Hay una decadencia de la cultura europea? ¿Hay más bien sólo una decadencia de las organizaciones nacionales europeas? Supongamos que si. ¿Bastaría eso para hablar de la decadencia occidental? En modo alguno. Porque son esas decadencias menguas parciales, relativas a elementos secundarios de la historia -cultura y naciones-. Sólo hay una decadencia absoluta: la que consiste en una vitalidad menguante; y ésta sólo existe cuando se siente. Por esta razón me he detenido a considerar un fenómeno que suele desatenderse: la conciencia o sensación de que toda época tiene de su altitud vital.
Esto nos llevó a hablar de la «plenitud» que han sentido algunos siglos frente a otros que, inversamente, se veían a sí mismos como decaídos de mayores alturas, de antiguas y relumbrantes edades de oro. Y concluía yo haciendo notar el hecho evidentísimo de que nuestro tiempo se caracteriza por una extraña presunción de ser más que todo otro tiempo pasado; más aún: por desentenderse de todo pretérito, no reconocer épocas clásicas y normativas, sino verso a sí mismo como una vida nueva superior a todas las antiguas e irreductible a ellas.
Dudo de que sin afianzarse bien en esta advertencia se pueda entender a nuestro tiempo. Porque éste es precisamente su problema. Si se sintiese decaído, vería otras épocas como superiores a él, y esto sería una y misma cosa con estimarlas y admirarlas y venerar los principios que las informaron. Nuestro tiempo tendría ideales claros y firmes, aunque fuese incapaz de realizarlos. Pero la verdad es estrictamente lo contrario: vivimos en un tiempo que se siente fabulosamente capaz para realizar, pero no sabe qué realizar. Domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo. Se siente perdido en su propia abundancia. Con más medios, más saber, más técnicas que nunca, resulta que el mundo actual va como el más desdichado que haya habido: puramente a la deriva.
De aquí esa extraña dualidad de prepotencia e inseguridad que anida en el alma contemporánea. Le pasa como se decía del Regente durante la niñez de Luis XV: que tenía todos los talentos, menos el talento para usar de ellos. Muchas cosas parecían ya imposibles al siglo XIX, firme en su fe progresista. Hoy, de puro parecernos todo posible, presentimos que es posible también lo peor: el retroceso, la barbarie, la decadencia. Por sí mismo no sería esto un mal síntoma: significaría que volvemos a tomar contacto con la inseguridad esencial a todo vivir, con la inquietud, a un tiempo dolorosa Y deliciosa, que va encerrada en cada minuto si sabemos vivirlo hasta su centro, hasta su pequeña víscera palpitante y cruenta. De ordinario rehuimos palpar esa pulsación pavorosa que hace de cada instante sincero un menudo corazón transeúnte; nos esforzamos por cobrar seguridad e insensibilizarnos para el dramatismo radical de nuestro destino, vertiendo sobre él la costumbre, el uso, el tópico -todos los cloroformos-. Es, pues, benéfico que por primera vez después de casi tres siglos nos sorprendamos con la conciencia de no saber lo que va a pasar mañana.
Todo el que se coloque ante la existencia en una actitud seria y se haga de ella plenamente responsable, sentirá cierto género de inseguridad que le incita a permanecer alerta. El gesto que la ordenanza romana imponía al centinela de la legión era mantener el índice sobre sus labios para evitar la somnolencia y mantenerse atento. No está mal ese ademán, que parece imperar un mayor silencio al silencio nocturno, para poder oír la secreta germinación del futuro. La seguridad de las épocas de plenitud -así en la última centuria- es una ilusión óptica que lleva a despreocuparse del porvenir, encargando de su dirección a la mecánica del universo. Lo mismo el liberalismo progresista que el socialismo de Marx, suponen que lo deseado por ellos como futuro óptimo se realizara inexorablemente, con necesidad pareja a la astronómica. Protegidos ante su propia conciencia por esa idea, soltaron el gobernalle de la historia, dejaron de estar alerta, perdieron la agilidad y la eficacia. Así, la vida se les escapó de entre las manos, se hizo por completo insumisa, y hoy anda suelta sin rumbo conocido. Bajo su máscara de generoso futurismo, el progresista no se preocupa del futuro: convencido de que no tiene sorpresas ni secretos, peripecias ni innovaciones esenciales; seguro de que ya el mundo irá en vía recta, sin desvíos ni retrocesos, retrae su inquietud del porvenir y se instala en un definitivo presente. No podrá extrañar que hoy el mundo parezca vaciado de proyectos, anticipaciones e ideales. Nadie se preocupó de prevenirlos. Tal ha sido la deserción de las minorías directoras, que se halla siempre al reverso de la rebelión de las masas.
Pero ya es tiempo de que volvamos a hablar de ésta. Después de haber insistido en la vertiente favorable que presenta el triunfo de las masas, conviene que nos deslicemos por su otra ladera, más peligrosa.
NO LES PREOCUPA MÁS QUE SU BIENESTAR Y SON INSOLIDARIOS CON LAS CAUSAS DE ESE BIENESTAR.
¿Cómo es este hombre-masa que domina hoy la vida publica? -la política y la no política-. ¿Por qué es como es?; quiero decir, ¿cómo se ha producido? (...) ¿Qué aspecto ofrece la vida de ese hombre multitudinario, que con progresiva abundancia va engendrando el siglo XIX?
Por lo pronto, un aspecto de omnímoda facilidad material. Nunca ha podido el hombre medio resolver con tanta holgura su problema económico. Mientras en proporción menguaban las grandes fortunas y se hacía más dura la existencia del obrero industrial, el hombre medio de cualquier clase social encontraba cada día más franco su horizonte económico. Cada día agregaba un nuevo lujo al repertorio de su estándar vital. Cada día su posición era más segura y más independiente del arbitrio ajeno. Lo que antes se hubiera considerado como un beneficio de la suerte, que inspiraba humilde gratitud hacia el destino, se convirtió en un derecho que no se agradece, sino que se exige.
(...) Pero es aún más clara la contraposición de situaciones si de lo material pasamos a lo civil y moral. El hombre medio, desde la segunda mitad del siglo XIX, no halla ante sí barreras sociales ningunas. Es decir, tampoco en las formas de la vida pública se encuentra al nacer con trabas y limitaciones. Nada le obliga a contener su vida. También aquí «ancha es Castilla». No existen los «estados» ni las «castas». No hay nadie civilmente privilegiado. El hombre medio aprende que todos los hombres son legalmente iguales.
Jamás en toda la historia había sido puesto el hombre en una circunstancia o contorno vital que se pareciera ni de lejos al que esas condiciones determinan. Se trata, en efecto, de una innovación radical en el destino humano, que es implantada por el siglo XIX. Se crea un nuevo escenario para la existencia del hombre, nuevo en lo físico y en lo social. Tres principios han hecho posible ese nuevo mundo: la democracia liberal, la experimentación científica y el industrialismo. Los dos últimos pueden resumirse en uno: la técnica. Ninguno de esos principios fue inventado por el siglo XIX, sino que proceden de las dos centurias anteriores.
(...) Para el «vulgo» de todas las épocas, «vida» había significado ante todo limitación, obligación, dependencia; en una palabra, presión. Si se quiere, dígase opresión, con tal que no se entienda por ésta sólo la jurídica y social, olvidando la cósmica. Porque esta última es la que no ha faltado nunca hasta hace cien años, fecha en que comienza la expansión de la técnica científica -física y administrativa-, prácticamente ilimitada. Antes, aun para el rico y poderoso, el mundo era un ámbito de pobreza, dificultad y peligro.
El mundo que desde el nacimiento rodea al hombre nuevo no le mueve a limitarse en ningún sentido, no le presenta veto ni contención alguna, sino que, al contrario, hostiga sus apetitos, que, en principio, pueden crecer indefinidamente. Pues acontece -y esto es muy importante- que ese mundo del siglo XIX y comienzos del XX no sólo tiene las perfecciones y amplitudes que de hecho posee, sino que además sugiere a sus habitantes una seguridad radical en que mañana será aún más rico, más perfecto y más amplio, como si gozase de un espontáneo e inagotable crecimiento. Todavía hoy, a pesar de algunos signos que inician una pequeña brecha en esa fe rotunda, todavía hoy muy pocos hombres dudan de que los automóviles serán dentro de cinco años más confortables y más baratos que los del día. Se cree en esto lo mismo que en la próxima salida del sol. El símil es formal. Porque, en efecto, el hombre vulgar, al encontrarse con ese mundo técnica y socialmente tan perfecto, cree que lo ha producido la naturaleza, y no piensa nunca en los esfuerzos geniales de individuos excelentes que supone su creación. Menos todavía admitirá la idea de que todas estas facilidades siguen apoyándose en ciertas difíciles virtudes de los hombres, el menor fallo de los cuales volatilizaría rápidamente la magnífica construcción.
Esto nos lleva a apuntar en el diagrama psicológico del hombre-masa actual dos primeros rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales -por lo tanto, de su persona-, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Uno y otro rasgo componen la conocida psicología del niño mimado. Y en efecto, no erraría quien utilice ésta como una cuadrícula para mirar a su través el alma de las masas actuales. Heredero de un pasado larguísimo y genial -genial de inspiraciones y de esfuerzos-, el nuevo vulgo ha sido mimado por el mundo en torno. Mimar es no limitar los deseos, dar la impresión a un ser de que todo le está permitido y a nada está obligado. La criatura sometida a este régimen no tiene la experiencia de sus propios confines. A fuerza de evitarle toda presión en derredor, todo choque con otros seres, llega a creer efectivamente que sólo él existe, y se acostumbra a no contar con los demás, sobre todo a no contar con nadie como superior a él. Esta sensación de la superioridad ajena sólo podía proporcionársela quien, más fuerte que él, le hubiese obligado a renunciar a un deseo, a reducirse, a contenerse. Así habría aprendido esta esencial disciplina: «Ahí concluyo yo y empieza otro que puede más que yo. En el mundo, por lo visto, hay dos: yo y otro superior a mí.» Al hombre medio de otras épocas le enseñaba cotidianamente su mundo esta elemental sabiduría, porque era un mundo tan toscamente organizado, que las catástrofes eran frecuentes y no había en él nada seguro, abundante ni estable. Pero las nuevas masas se encuentran con un paisaje lleno de posibilidades y, además, seguro, y todo ello presto, a su disposición, sin depender de su previo esfuerzo, como hallamos el sol en lo alto sin que nosotros lo hayamos subido al hombro. Ningún ser humano agradece a otro el aire que respira, porque el aire no ha sido fabricado por nadie: pertenece al conjunto de lo que «está ahí», de lo que decimos «es natural», porque no falta. Estas masas mimadas son lo bastante poco inteligentes para creer que esa organización material y social, puesta a su disposición como el aire, es de su mismo origen, ya que tampoco falla, al parecer, y es casi tan perfecta como la natural.
Mi tesis es, pues, esta: la perfección misma con que el siglo XIX ha dado una organización a ciertos órdenes de la vida, es origen de que las masas beneficiarias no la consideren como organización, sino como naturaleza. Así se explica y define el absurdo estado de ánimo que esas masas revelan: no les preocupa más que su bienestar, y, al mismo tiempo, son insolidarias de las causas de ese bienestar. Como no ven en las ventajas de la civilización un invento y construcción prodigiosos, que sólo con grandes esfuerzos y cautelas se pueden sostener, creen que su papel se reduce a exigirlas perentoriamente, cual si fuesen derechos nativos. En los motines que la escasez provoca suelen las masas populares buscar pan, y el medio que emplean suele ser destruir las panaderías. Esto puede servir como símbolo del comportamiento que, en más vastas y sutiles proporciones, usan las masas actuales frente a la civilización que las nutre.
UN HOMBRE PRIMITIVO EMERGIENDO EN UN MUNDO CIVILIZADO.
Todo el crecimiento de posibilidades concretas que ha experimentado la vida corre riesgo de anularse a sí mismo al topar con el más pavoroso problema sobrevenido en el destino europeo y que de nuevo formulo: se ha apoderado de la dirección social un tipo de hombre a quien no interesan los principios de la civilización. No los de ésta o los de aquélla, sino -a lo que hoy puede juzgarse- los de ninguna. Le interesan, evidentemente, los anestésicos, los automóviles y algunas cosas más. Pero esto confirma su radical desinterés hacia la civilización. Pues esas cosas son sólo productos de ella, y el fervor que se les dedica hace resaltar más crudamente la insensibilidad para los principios de que nacen. Baste hacer constar este hecho: desde que existen las nuove scienze, las ciencias físicas -por lo tanto, desde el Renacimiento-, el entusiasmo hacia ellas había aumentado sin colapso a lo largo del tiempo. Más concretamente: el número de gentes que en proporción se dedicaban a esas puras investigaciones era mayor en cada generación. El primer caso de retroceso -repito, proporcional- se ha producido en la generación que hoy va de los veinte a los treinta. En los laboratorios de ciencia pura empieza a ser difícil atraer discípulos. Y esto acontece cuando la industria alcanza su mayor desarrollo y cuando las gentes muestran mayor apetito por el uso de aparatos y medicinas creados por la ciencia. Si no fuera prolijo, podría demostrarse pareja incongruencia en política, en arte, en moral, en religión y en las zonas cotidianas de la vida.
¿Qué nos significa situación tan paradójica? Este ensayo pretende haber preparado la respuesta a tal pregunta. Significa que el hombre hoy dominante es un primitivo, un Naturmensch emergiendo en medio de un mundo civilizado. Lo civilizado es el mundo, pero su habitante no lo es: ni siquiera ve en él la civilización, sino que usa de ella como si fuese naturaleza. El nuevo hombre desea el automóvil y goza de él; pero cree que es fruta espontánea de un árbol edénico. En el fondo de su alma desconoce el carácter artificial, casi inverosímil, de la civilización, y no alarga su entusiasmo por los aparatos hasta los principios que los hacen posibles Cuando más arriba, transponiendo unas palabras de Rathenau, decía yo que asistimos a la «invasión vertical de los bárbaros», pudo juzgarse -como es sólito- que se trataba sólo de una «frase». Ahora se ve que la expresión podrá enunciar una verdad o un error, pero que es lo contrario de una «frase», a saber: una definición formal que condensa todo un complicado análisis. El hombre-masa actual es, en efecto, un primitivo, que por los bastidores se ha deslizado en el viejo escenario de la civilización.
A toda hora se habla hoy de los progresos fabulosos de la técnica; pero yo no veo que se hable, ni por los mejores, con una conciencia de su porvenir suficientemente dramático. El mismo Spengler, tan sutil y tan hondo -aunque tan maniático-, me parece en este punto demasiado optimista. Pues cree que a la «cultura» va a suceder una época de «civilización», bajo la cual entiende sobre todo la técnica. La idea que Spengler tiene de la «cultura», y en general de la historia, es tan remota de la presupuesta en este ensayo, que no es fácil, ni aun para rectificarlas, traer aquí a comento sus conclusiones. Sólo brincando sobre distancias y precisiones, para reducir ambos puntos de vista a un común denominador, pudiera plantearse así la divergencia: Spengler cree que la técnica puede seguir viviendo cuando ha muerto el interés por los principios de la cultura. Yo no puedo resolverme a creer tal cosa. La técnica es, consustancialmente, ciencia, y la ciencia no existe si no interesa en su pureza y por ella misma, y no puede interesar si las gentes no continúan entusiasmadas con los principios generales de la cultura. Si se embota este fervor -como parece ocurrir-, la técnica sólo puede pervivir un rato, el que le dure la inercia del impulso cultural que la creó. Se vive con la técnica, pero no de la técnica. Esta no se nutre ni respira a sí misma, no es causa sui, sino precipitado útil, práctico, de preocupaciones superfluas, imprácticas.
Voy, pues, a la advertencia de que el actual interés por la técnica no garantiza nada, y menos que nada el progreso mismo o la perduración de la técnica. Bien está que se considere el tecnicismo como uno de los rasgos característicos de la «cultura moderna», es decir, de una cultura que contiene un género de ciencia, el cual resulta materialmente aprovechable. Por eso, al resumir la fisonomía novísima de la vida implantada por el siglo XIX, me quedaba yo con estas dos solas facciones: democracia liberal y técnica. Pero repito que me sorprende la ligereza con que al hablar de la técnica se olvida que su víscera cordial es la ciencia pura, y que las condiciones de su perpetuación involucran las que hacen posible el puro ejercicio científico. ¿Se ha pensado en todas las cosas que necesitan seguir vigentes en las almas para que pueda seguir habiendo de verdad «hombres de ciencia»? ¿Se cree en serio que mientras haya dólares habrá ciencia? Esta idea en que muchos se tranquilizan no es sino una prueba más de primitivismo.
(...) Importaría mucho tratar a fondo el asunto y especificar con toda minucia cuáles son los supuestos históricos, vitales de la ciencia experimental y, consecuentemente, de la técnica. Pero no se espere que, aun aclarada la cuestión, el hombre-masa se daría por enterado. El hombre-masa no atiende a razones, y sólo aprende en su propia carne.
Una observación me impide hacerme ilusiones sobre la eficacia de tales prédicas, que a fuer de racionales tendrían que ser sutiles. ¿No es demasiado absurdo que en las circunstancias actuales no sienta el hombre medio, espontáneamente y sin prédicas, fervor superlativo hacia aquellas ciencias y sus congéneres las biológicas? Porque repárese en cuál es la situación actual: mientras, evidentemente, todas las demás cosas de la cultura se han vuelto problemáticas -la política, el arte, las normas sociales, la moral misma-, hay una que cada día comprueba, de la manera más indiscutible y más propia para hacer efecto al hombre-masa, su maravillosa eficiencia: la ciencia empírica. Cada día facilita un nuevo invento que ese hombre medio utiliza; cada día produce un nuevo analgésico o vacuna, de que ese hombre medio se beneficia. Todo el mundo sabe que, no cediendo la inspiración científica, si se triplicasen o decuplicasen los laboratorios, se multiplicarían automáticamente riqueza, comodidades, salud, bienestar. ¿Puede imaginarse propaganda más formidable y contundente en favor de un principio vital? ¡Cómo, no obstante, no hay sombra de que las masas se pidan a sí mismas un sacrificio de dinero y de atención para dotar mejor la ciencia? Lejos de eso, la posguerra ha convertido al hombre de ciencia en el nuevo paria social. Y conste que me refiero a físicos, químicos, biólogos -no a los filósofos-. La filosofía no necesita ni protección, ni atención, ni simpatía de la masa. Cuida su aspecto de perfecta inutilidad, y con ello se liberta de toda supeditación al hombre medio. Se sabe a sí misma, por esencia, problemática, y abraza alegre su libre destino de Pájaro del Buen Dios, sin pedir a nadie que cuente con ella, ni recomendarse, ni defenderse. Si a alguien, buenamente, le aprovecha para algo, se regocija por simple simpatía humana; pero no vive de ese provecho ajeno, ni lo premedita, ni lo espera. ¿Cómo va a pretender que nadie la tome en serio, si ella comienza por dudar de su propia existencia, si no vive más que en la medida en que se combata a sí misma, en que se desviva a si misma? Dejemos, pues, a un lado la filosofía, que es aventura de otro rango.
Pero las ciencias experimentales sí necesitan de la masa, como ésta necesita de ellas, so pena de sucumbir, ya que en un planeta sin fisicoquímica no puede sustentarse el número de hombres hoy existentes.
¿Qué razonamientos pueden conseguir lo que no consigue el automóvil, donde van y vienen esos hombres, y la inyección de pantopón, que fulmina, milagrosa, sus dolores? La desproporción entre el beneficio constante y patente que la ciencia les procura, y el interés que por ella muestran es tal que no hay modo de sobornarse a sí mismo con ilusorias esperanzas y esperar más que barbarie de quien así se comporta. Máxime si, según veremos, este desapego hacia la ciencia como tal, aparece, quizá con mayor claridad que en ninguna otra parte, en la masa de los técnicos mismos -de médicos, ingenieros, etc., los cuales suelen ejercer su profesión con un estado de espíritu idéntico en lo esencial al de quien se contenta con usar del automóvil o comprar el tubo de aspirina-, sin la menor solidaridad íntima con el destino de la ciencia, de la civilización.
PRIMITIVISMO E HISTORIA
La naturaleza está siempre ahí. Se sostiene a sí misma. En ella, en la selva, podemos impunemente ser salvajes. Podemos, inclusive, resolvernos a no dejar de serlo nunca, sin más riesgo que el advenimiento de otros seres que no lo sean. Pero, en principio, son posibles pueblos perennemente primitivos. Los hay. Breyssig los ha llamado «los pueblos de la perpetua aurora», los que se han quedado en una alborada detenida, congelada, que no avanza hacia ningún mediodía.
Esto pasa en el mundo que es sólo naturaleza. Pero no pasa en el mundo que es civilización, como el nuestro. La civilización no está ahí, no se sostiene a sí misma. Es artificio y requiere un artista o artesano. Si usted quiere aprovecharse de las ventajas de la civilización, pero no se preocupa usted de sostener la civilización..., se ha fastidiado usted. En un dos por tres se queda usted sin civilización. ¡Un descuido, y cuando mira usted en derredor, todo se ha volatilizado! Como si hubiese recogido unos tapices que tapaban la pura naturaleza, reaparece repristinada la selva primitiva. La selva siempre es primitiva. Y viceversa: todo lo primitivo es selva.
(...) El hombre-masa cree que la civilización en que ha nacido y que usa es tan espontánea y primigenia como la naturaleza, e ipso facto se convierte en primitivo. La civilización se le antoja selva. Ya lo he dicho. Pero ahora hay que añadir algunas precisiones.
Los principios en que se apoya el mundo civilizado -el que hay que sostener- no existen para el hombre medio actual. No le interesan los valores fundamentales de la cultura, no se hace solidario de ellos, no está dispuesto a ponerse en su servicio. ¿Cómo ha pasado esto? Por muchas causas; pero ahora voy a destacar sólo una.
La civilización, cuanto más avanza, se hace más compleja y más difícil. Los problemas que hoy plantea son archiintrincados. Cada vez es menor el número de personas cuya mente está a la altura de los problemas. La posguerra nos ofrece un ejemplo bien claro de ello. La reconstrucción de Europa -se va viendo- es un asunto demasiado algebraico, y el europeo vulgar se revela inferior a tan sutil empresa. No es que falten medios para la solución. Faltan cabezas. Más exactamente: hay algunas cabezas, muy pocas, pero el cuerpo vulgar de la Europa central no quiere ponérselas sobre los hombros.
Este desequilibrio entre la sutileza complicada de los problemas y la de las mentes será cada vez mayor si no se pone remedio, y constituye la más elemental tragedia de la civilización. De puro ser fértiles y certeros los principios que la informan, aumenta su cosecha en cantidad y en agudeza hasta rebosar la receptividad del hombre normal. No creo que esto haya acontecido nunca en el pasado. Todas las civilizaciones han fenecido por la insufíciencia de sus principios. La europea amenaza sucumbir por lo contrario. En Grecia y Roma no fracasó el hombre, sino sus principios. El Imperio romano finiquita por falta de técnica. Al llegar a un grado de población grande y exigir tan vasta convivencia la solución de ciertas urgencias materiales que sólo la técnica podía hallar, comenzó el mundo antiguo a involucionar, a retroceder y consumirse.
Mas ahora es el hombre quien fracasa por no poder seguir emparejado con el progreso de su misma civilización. Da grima oír hablar sobre los temas más elementales del día a las personas relativamente más cultas. Parecen toscos labriegos que con dedos gruesos y torpes quieren coger una aguja que está sobre una mesa. Se mangan, por ejemplo, los temas políticos y sociales con el instrumental de conceptos romos que sirvieron hace doscientos años para afrontar situaciones de hecho doscientas veces menos sutiles.
Civilización avanzada es una y misma cosa con problemas arduos. De aquí que cuanto mayor sea el progreso, más en peligro está. La vida es cada vez mejor, pero, bien entendido, cada vez más complicada. Claro es que al complicarse los problemas se van perfeccionando también los medios para resolverlos. Pero es menester que cada nueva generación se haga dueña de esos medios adelantados. Entre éstos -por concretar un poco- hay uno perogrullescamente unido al avance de la civilización, que es tener mucho pasado a su espalda, mucha experiencia; en suma: historia. El saber histórico es una técnica de primer orden para conservar y continuar una civilización. No porque dé soluciones positivas al nuevo cariz de los conflictos vitales -la vida es siempre diferente de lo que fue-, sino porque evita cometer errores ingenuos de otros tiempos.
LA ÉPOCA DEL «SEÑORITO SATISFECHO».
Resumen: El nuevo hecho social que aquí se analiza es este: la historia europea parece, por vez primera, entregada a la decisión del hombre vulgar como tal. O dicho en voz activa: el hombre vulgar, antes dirigido, ha resuelto gobernar el mundo. Esta resolución de adelantarse al primer piano social se ha producido en él, automáticamente, apenas llegó a madurar el nuevo tipo de hombre que él representa. Si atendiendo a los efectos de vida pública se estudia la estructura psicológica de este nuevo tipo de hombre-masa, se encuentra lo siguiente: l.º,una impresión nativa y radical de que la vida es fácil, sobrada, sin limitaciones trágicas; por lo tanto, cada individuo medio encuentra en sí una sensación de dominio y triunfo que, 2.º, le invita a afirmarse a sí mismo tal cual es, dar por bueno y completo su haber moral e intelectual. Este contentamiento consigo le lleva a cerrarse para toda instancia exterior, a no escuchar, a no poner en tela de juicio sus opiniones y a no contar con los demás. Su sensación íntima de dominio le incita constantemente a ejercer predominio. Actuará, pues, como si sólo él y sus congéneres existieran en el mundo; por lo tanto, 3.º, intervendrá en todo imponiendo su vulgar opinión sin miramientos, contemplaciones, trámites ni reservas, es decir, según un régimen de «acción directa».
Este repertorio de facciones nos hizo pensar en ciertos modos deficientes de ser hombres, como el «niño mimado» y el primitivo rebelde, es decir, el bárbaro. (El primitivo normal, por el contrario, es el hombre más dócil a instancias superiores que ha existido nunca: religión, tabús, tradición social, costumbre.) No es necesario extrañarse de que yo acumule dicterios sobre esta figura de ser humano. El presente ensayo no es más que un primer ensayo de ataque a ese hombre triunfante, y el anuncio de que unos cuantos europeos van a revolverse enérgicamente contra su pretensión de tiranía. Por ahora se trata de un ensayo de ataque nada más: el ataque a fondo vendrá luego, tal vez muy pronto, en forma muy distinta de la que este ensayo reviste. El ataque a fondo tiene que venir en forma que el hombre-masa no pueda precaverse contra él, lo vea ante sí y no sospeche que aquello, precisamente aquello, es el ataque a fondo.
Este personaje, que ahora anda por todas partes y dondequiera impone su barbarie íntima, es, en efecto, el niño mimado de la historia humana. El niño mimado es el heredero que se comporta exclusivamente como heredero. Ahora la herencia es la civilización -las comodidades, la seguridad en suma, las ventajas de la civilización-. Como hemos visto, sólo dentro de la holgura vital que ésta ha fabricado en el mundo puede surgir un hombre constituido por aquel repertorio de facciones inspirado por tal carácter. Es una de tantas deformaciones como el lujo produce en la materia humana. Tenderíamos ilusoriamente a creer que una vida nacida en un mundo sobrado sería mejor, más vida y de superior calidad a la que consiste precisamente en luchar con la escasez. Pero no hay tal. Por razones muy rigurosas y archifundamentales que no es ahora ocasión de enunciar. Ahora, en vez de esas razones, basta con recordar el hecho siempre repetido que constituye la tragedia de toda aristocracia hereditaria. El aristócrata hereda, es decir, encuentra atribuidas a su persona unas condiciones de vida que él no ha creado, por tanto, que no se producen orgánicamente unidas a su vida personal y propia. Se halla, al nacer, instalado, de pronto y sin saber cómo, en medio de su riqueza y de sus prerrogativas. El no tiene, íntimamente, nada que ver con ellas, porque no vienen de él. Son el caparazón gigantesco de otra persona, de otro ser viviente: su antepasado. Y tiene que vivir como heredero, esto es, tiene que usar el caparazón de otra vida. ¿En qué quedamos? ¿Qué vida va a vivir el «aristócrata» de herencia: la suya, o la del prócer inicial? Ni la una ni la otra. Está condenado a representar al otro, por lo tanto, a no ser ni el otro ni él mismo. Su vida pierde, inexorablemente, autenticidad, y se convierte en pura representación o ficción de otra vida. La sobra de medios que está obligado a manejar no le deja vivir su propio y personal destino, atrofia su vida. Toda vida es lucha, el esfuerzo por ser si misma. Las dificultades con que tropiezo para realizar mi vida son precisamente lo que despierta y moviliza mis actividades, mis capacidades. Si mi cuerpo no me pesase, yo no podría andar. Si la atmósfera no me oprimiese, sentiría mi cuerpo como una cosa vaga, fofa, fantasmática. Así, en el «aristócrata» heredero toda su persona se va envagueciendo, por falta de uso y esfuerzo vital. El resultado es esa específica bobería de las viejas noblezas, que no se parece a nada y que, en rigor, nadie ha descrito todavía en su interno y trágico mecanismo; el interno y trágico mecanismo que conduce a toda aristocracia hereditaria a su irremediable degeneración.
Vaya esto tan sólo para contrarrestar nuestra ingenua tendencia a creer que la sobra de medios favorece la vida. Todo lo contrario. Un mundo sobrado de posibilidades produce automáticamente graves deformaciones y viciosos tipos de existencia humana --los que se pueden reunir en la clase general «hombre heredero» de que el «aristócrata» no es sino un caso particular, y otro el niño mimado, y otro, mucho más amplio y radical, el hombre-masa de nuestro tiempo-. (Por otra parte, cabría aprovechar mas detalladamente la anterior alusión al «aristócrata», mostrando cómo muchos de los rasgos característicos de éste, en todos los pueblos y tiempos, se dan de manera germinal en el hombre-masa. Por ejemplo: la propensión a hacer ocupación central de la vida los juegos y los deportes; el cultivo de su cuerpo -régimen higiénico y atención a la belleza del traje-, falta de romanticismo en la relación con la mujer; divertirse con el intelectual, pero, en el fondo, no estimarlo y mandar que los lacayos o los esbirros le azoten; preferir la vida bajo la autoridad absoluta a un régimen de discusión, etc., etc.)
Insisto, pues, con leal pesadumbre, en hacer ver -a este hombre lleno de tendencias inciviles, que este novísimo bárbaro, es un producto automático de la civilización moderna, espacialmente de la forma que esta civilización adoptó en el siglo XIX. No ha venido de fuera al mundo civilizado como los «los grandes bárbaros blancos» del siglo V; no ha nacido tampoco dentro de él por generación espontánea y misteriosa como, según Aristóteles, los renacuajos en la alberca, sino que es su fruto natural. Cabe formular esta ley que la paleontología y biogeografía confirman: la vida humana ha surgido y ha progresado sólo cuando los medios con que contaba estaban equilibrados por los problemas que sentía. Esto es verdad, lo mismo en el orden espiritual que en el físico. Así, para referirme a una dimensión muy concreta de la vida corporal, recordaré que la especie humana ha brotado en zonas del planeta donde la estación caliente quedaba compensada por una estación de frío intenso. En los trópicos el animal hombre degenera, y viceversa, las razas inferiores -por ejemplo, los pigmeos- han sido empujadas hacia los trópicos por razas nacidas después que ellas y superiores en la escala de la evolución.
Pues bien: la civilización del siglo XIX es de índole tal que permite al hombre medio instalarse en un mundo sobrado del cual percibe sólo la superabundancia de medios, pero no las angustias. Se encuentra rodeado de instrumentos prodigiosos, de medicinas benéficas, de Estados previsores, de derechos cómodos. Ignora, en cambio, lo difícil que es inventar esas medicinas e instrumentos y asegurar para el futuro su producción; no advierte lo inestable que es la organización del Estado, y apenas si siente dentro de sí obligaciones. Este desequilibrio le falsifica, le vacía en su raíz de ser viviente, haciéndole perder contacto con la sustancia misma de la vida, que es absoluto peligro, radical problematismo. La forma más contradictoria de la vida humana que puede aparecer en la vida humana es el «señorito satisfecho». Por eso, cuando se hace figura predominante, es preciso dar la voz de alarma y anunciar que la vida se halla amenazada de degeneración; es decir, de relativa muerte.
(...) Un ventarrón de farsa general y omnímoda sopla sobre el terruño europeo. Casi todas las posiciones que se toman y ostentan son internamente falsas. Los únicos esfuerzos que se hacen van dirigidos a huir del propio destino, a cegarse ante su evidencia y su llamada profunda, a evitar cada cual el careo con ese que tiene que ser. Se vive humorísticamente, y tanto más cuanto más tragicota sea la máscara adoptada. Hay humorismo dondequiera que se vive de actitudes revocables en que la persona no se hinca entera y sin reservas. El hombre-masa no afirma el pie sobre la firmeza inconmovible de su sino; antes bien, vegeta suspendido ficticiamente en el espacio. De aquí que nunca como ahora estas vidas sin peso y sin raíz -déracinées de su destino- se dejen arrastrar por la más ligera corriente. Es la época de las «corrientes» y del «dejarse arrastrar». Casi nadie presenta resistencia a los superficiales torbellinos que se forman en arte o en ideas, o en política, o en los usos sociales. Por lo mismo, más que nunca, triunfa la retórica. El superrealista cree haber superado toda la historia literaria cuando ha escrito (aquí una palabra que no es necesario escribir) donde otros escribieron «jazmines, cisnes y faunesas». Pero claro es que con ello no ha hecho sino extraer otra retórica que hasta ahora yacía en las letrinas.
Aclara la situación actual advertir, no obstante la singularidad de su fisonomía, la porción que de común tiene con otras del pasado. Así acaece que apenas llega a su máxima altitud la civilización mediterránea -hacia el siglo III antes de Cristo-, hace su aparición el cínico. Diógenes patea con sus sandalias hartas de barro las alfombras de Aristipo. El cínico se hizo un personaje pululante, que se hallaba tras cada esquina y en todas las alturas. Ahora bien: el cínico no hacía otra cosa que sabotear la civilización aquella. Era el nihilista del helenismo. Jamás creó ni hizo nada. Su papel era deshacer; mejor dicho, intentar deshacer, porque tampoco consiguió su propósito. El cínico, parásito de la civilización, vive de negarla, por lo mismo que está convencido de que no faltará. ¿Qué haría el cínico en un pueblo salvaje donde todos, naturalmente y en serio, hacen lo que él, en farsa, considera como su papel personal? ¿Qué es un fascista si no habla mal de la libertad, y un superrealista si no perjura del arte?
No podía comportarse de otra manera este tipo de hombre nacido en un mundo demasiado bien organizado, del cual sólo percibe las ventajas y no los peligros. El contorno lo mima, porque es «civilización» -esto es, una casa-, y el «hijo de familia» no siente nada que le haga salir de su temple caprichoso, que incite a escuchar instancias externas superiores a él, y mucho menos que le obligue a tomar contacto con el fondo inexorable de su propio destino.
EL HOMBRE DE CIENCIA ACTUAL COMO PROTOTIPO DEL HOMBRE-MASA.
Pues bien: resulta que el hombre de ciencia actual es el prototipo del hombre-masa. Y no por casualidad, ni por defecto unipersonal de cada hombre de ciencia, sino porque la ciencia misma -raíz de la civilización- lo convierte automáticamente en hombre-masa; es decir, hace de él un primitivo, un bárbaro moderno.
La cosa es harto sabida: innumerables veces se ha hecho constar; pero sólo articulada en el organismo de este ensayo adquiere la plenitud de su sentido y la evidencia de su gravedad.
La ciencia experimental se inicia al finalizar el siglo XVI (Galileo), logra constituirse a fines del siglo XVII (Newton) y empieza a desarrollarse a mediados del XVIII. El desarrollo de algo es cosa distinta de su constitución y está sometido a condiciones diferentes. Así, la constitución de la física, nombre colectivo de la ciencia experimental, obligó a un esfuerzo de unificación. Tal fue la obra de Newton y demás hombres de su tiempo. Pero el desarrollo de la física inició una faena de carácter opuesto a la unificación. Para progresar, la ciencia necesitaba que los hombres de ciencia se especializasen. Los hombres de ciencia, no ella misma. La ciencia no es especialista. Ipso facto dejaría de ser verdadera. Ni siquiera la ciencia empírica, tomada en su integridad, es verdadera si se la separa de la matemática, de la lógica, de la filosofía. Pero el trabajo en ella sí tiene -irremisiblemente- que ser especializado.
Sería de gran interés, y mayor utilidad que la aparente a primera vista, hacer una historia de las ciencias físicas y biológicas mostrando el proceso de creciente especialización en la labor de los investigadores. Ella haría ver cómo, generación tras generación, el hombre de ciencia ha ido constriñéndose, recluyéndose, en un campo de ocupación intelectual cada vez más estrecho. Pero no es esto lo importante que esa historia nos enseñaría, sino más bien lo inverso: cómo en cada generación el científico, por tener que reducir su órbita de trabajo, iba progresivamente perdiendo contacto con las demás partes de la ciencia, con una interpretación integral del universo, que es lo único merecedor de los nombres de ciencia, cultura, civilización europea.
La especialización comienza precisamente en un tiempo que llama hombre civilizado al hombre «enciclopédico». El siglo XIX inicia sus destinos bajo la dirección de criaturas que viven enciclopédicamente, aunque su producción tenga ya un carácter de especialismo. En la generación subsiguiente, la ecuación se ha desplazado, y la especialidad empieza a desalojar dentro de cada hombre de ciencia a la cultura integral. Cuando en 1890 una tercera generación toma el mando intelectual de Europa, nos encontramos con un tipo de científico sin ejemplo en la historia. Es un hombre que, de todo lo que hay que saber para ser un personaje discreto, conoce sólo una ciencia determinada, y aun de esa ciencia sólo conoce bien la pequeña porción en que él es activo investigador. Llega a proclamar como una virtud el no enterarse de cuanto quede fuera del angosto paisaje que especialmente cultiva, y llama dilettantismo a la curiosidad por el conjunto del saber.
El caso es que, recluido en la estrechez de su campo visual, consigue, en efecto, descubrir nuevos hechos y hacer avanzar su ciencia, que él apenas conoce, y con ella la enciclopedia del pensamiento, que concienzudamente desconoce. ¿Cómo ha sido y es posible cosa semejante? Porque conviene recalcar la extravagancia de este hecho innegable: la ciencia experimental ha progresado en buena parte merced al trabajo de hombres fabulosamente mediocres, y aun menos que mediocres. Es decir, que la ciencia moderna, raíz, y símbolo de la civilización actual, da acogida dentro de sí al hombre intelectualmente medio y le permite operar con buen éxito. La razón de ello está en lo que es, a la par, ventaja mayor y peligro máximo de la ciencia nueva y de toda civilización que ésta dirige y representa: la mecanización. Una buena parte de las cosas que hay que hacer en física o en biología es faena mecánica de pensamiento que puede ser ejecutada por cualquiera, o poco menos. Para los efectos de innumerables investigaciones es posible dividir la ciencia en pequeños segmentos, encerrarse en uno y desentenderse de los demás. La firmeza y exactitud de los métodos permiten esta transitoria y práctica desarticulación del saber. Se trabaja con uno de esos métodos como con una máquina, y ni siquiera es forzoso, para obtener abundantes resultados, poseer ideas rigorosas sobre el sentido y fundamento de ellos. Así, la mayor parte de los científicos empujan el progreso general de la ciencia encerrados en la celdilla de su laboratorio, como la abeja en la de su panal o como el pachón de asador en su cajón.
Pero esto crea una casta de hombres sobremanera extraños. El investigador que ha descubierto un nuevo hecho de la naturaleza tiene por fuerza que sentir una impresión de dominio y seguridad en su persona. Con cierta aparente justicia, se considerará como «un hombre que sabe». Y, en efecto, en él se da un pedazo de algo que junto con otros pedazos no existentes en él constituyen verdaderamente el saber. Esta es la situación íntima del especialista, que en los primeros años de este siglo ha llegado a su más frenética exageración. El especialista «sabe» muy bien su mínimo rincón de universo; pero ignora de raíz todo el resto.
He aquí un precioso ejemplar de este extraño hombre nuevo que he intentado, por una y otra de sus vertientes y haces, definir. He dicho que era una configuración humana sin par en toda la historia. El especialista nos sirve para concretar enérgicamente la especie y hacernos ver todo el radicalismo de su novedad. Porque antes los hombres podían dividirse, sencillamente, en sabios e ignorantes, en más o menos sabios y más o menos ignorantes. Pero el especialista no puede ser subsumido bajo ninguna de esas dos categorías. No es sabio, porque ignora formalmente cuanto no entra en su especialidad; pero tampoco es un ignorante, porque es «un hombre de ciencia» y conoce muy bien su porciúncula de universo. Habremos de decir que es un sabio-ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora no como un ignorante, sino con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio.
Y, en efecto, este es el comportamiento del especialista. En política, en arte, en los usos sociales, en las otras ciencias tomará posiciones de primitivo, de ignorantísimo; pero las tomará con energía y suficiencia, sin admitir -y esto es lo paradójico- especialistas de esas cosas. Al especializarlo, la civilización le ha hecho hermético y satisfecho dentro de su limitación; pero esta misma sensación íntima de dominio y valía le llevará a querer predominar fuera de su especialidad. De donde resulta que aun en este caso, que representa un máximum de hombre cualificado -especialismo- y, por lo tanto, lo más opuesto al hombre-masa, el resultado es que se comportará sin cualifícación y como hombre-masa en casi todas las esferas de vida.
La advertencia no es vaga. Quienquiera puede observar la estupidez con que piensan, juzgan y actúan hoy política, en arte, en religión y en los problemas generales de la vida y el mundo los «hombres de ciencia», y claro es tras ellos, médicos, ingenieros, financieros, profesores, etcétera. Esa condición de «no escuchar», de no someterse a instancias superiores que reiteradamente he presentado como característica del hombre-masa, llega al colmo precisamente en estos hombres parcialmente cualificados Ellos simbolizan, y en gran parte constituyen, el imperio actual de las masas, y su barbarie es la causa inmediata de la desmoralización europea.
Por otra parte, significan el más claro y preciso ejemplo de cómo la civilización del último siglo, abandonada a su propia inclinación, ha producido este rebrote de primitivismo y barbarie.
El resultado más inmediato de este especialismo no compensado ha sido que hoy, cuando hay mayor número de «hombres de ciencia» que nunca, haya muchos menos hombres «cultos» que, por ejemplo, hacia 1750. Y lo peor es que con esos pachones del asador científico ni siquiera está asegurado el progreso íntimo de la ciencia. Porque ésta necesita de tiempo en tiempo, como orgánica regulación de su propio incremento, una labor de reconstitución, y, como he dicho, esto requiere un esfuerzo de unificación, cada vez más difícil, que cada vez complica regiones mas vastas del saber total. Newton pudo crear su sistema físico sin saber mucha filosofía, pero Einstein ha necesitado saturarse de Kant y de Mach para poder llegar a su aguda síntesis. Kant y Mach -con estos nombres se simboliza sólo la masa enorme de pensamientos filosóficos y psicológicos que han influido en Einstein- han servido para liberar la mente de éste y dejarle la vía franca hacia su innovación. Pero Einstein no es suficiente. La física entra en la crisis más honda de su historia, y sólo podrá salvarla una nueva enciclopedia más sistemática que la primera.
El especialismo, pues, que ha hecho posible el progreso de la ciencia experimental durante un siglo, se aproxima a una etapa en que no podrá avanzar por sí mismo si no se encarga una generación mejor de construirle un nuevo asador más provechoso.
Pero si el especialista desconoce la fisiología interna de la ciencia que cultiva, mucho más radicalmente ignora las condiciones históricas de su perduración, es decir, cómo tienen que estar organizados la sociedad y el corazón del hombre para que pueda seguir habiendo investigadores. El descenso de vocaciones científicas que en estos años se observa -y a que ya aludí- es un síntoma preocupador para todo el que tenga una idea clara de lo que es civilización, la idea que suele faltar al típico «hombre de ciencia», cima de nuestra actual civilización. También él cree que la civilización está ahí, simplemente, como la corteza terrestre y la selva primigenia.
EL MAYOR PELIGRO: EL ESTADO.
En una buena ordenación de las cosas públicas, la masa es lo que no actúa por sí misma. Tal es su misión. Ha venido al mundo para ser dirigida, influida, representada, organizada -hasta para dejar de ser masa o, por lo menos, aspirar a ello-. Pero no ha venido al mundo para hacer todo eso por sí. Necesita referir su vida a la instancia superior, constituida por las minorías excelentes. Discútase cuanto se quiera quiénes son los hombres excelentes; pero que sin ellos -sean unos o sean otros- la humanidad no existiría en lo que tiene de más esencial, es cosa sobre la cual conviene que no haya duda alguna, aunque lleve Europa todo un siglo metiendo la cabeza debajo del alón, al modo de los estrucios, para ver si consigue no ver tan radiante evidencia. Porque no se trata de una opinión fundada en hechos más o menos frecuentes y probables, sino en una ley de la «física» social, mucho más inconmovible que las leyes de la física de Newton. El día que vuelva a imperar en Europa una auténtica filosofía -única cosa que puede salvarla- se volverá a caer en la cuenta de que el hombre es, tenga de ello ganas o no, un ser constitutivamente forzado a buscar una instancia superior. Si logra por sí mismo encontrarla, es que es un hombre excelente; si no, es que es un hombre-masa y necesita recibirla de aquél.
Pretender la masa actuar por sí misma es, pues, rebelarse contra su propio destino, y como eso es lo que hace ahora, hablo yo de la rebelión de las masas. Porque a la postre la única cosa que sustancialmente y con verdad puede llamarse rebelión es la que consiste en no aceptar cada cual su destino, en rebelarse contra sí mismo. En rigor, la rebelión del arcángel Luzbel no lo hubiera sido menos si en vez de empeñarse en ser Dios -lo que no era su destino- se hubiese empecinado en ser el más íntimo de los ángeles, que tampoco lo era. (Si Luzbel hubiera sido ruso, como Tolstoi, habría acaso preferido este último estilo de rebeldía, que no es más ni menos contra Dios que el otro tan famoso.)
Cuando la masa actúa por sí misma, lo hace sólo de una manera, porque no tiene otra: lincha. No es completamente casual que la ley de Lynch sea americana, ya que América es, en cierto modo, el paraíso de las masas. Ni mucho menos podrá extrañar que ahora, cuando las masas triunfan, triunfe la violencia y se haga de ella la única ratio, la única doctrina. Va para mucho tiempo que hacía yo notar este progreso de la violencia como norma. Hoy ha llegado a un máximo desarrollo, y esto es un buen síntoma, porque significa que automáticamente va a iniciarse un descenso. Hoy es ya la violencia la retórica del tiempo; los retóricos, los inanes, la hacen suya. Cuando una realidad humana ha cumplido su historia, ha naufragado y ha muerto, las olas la escupen en las costas de la retórica, donde, cadáver, pervive largamente. La retórica es el cementerio de las realidades humanas, cuando más, su hospital de inválidos. A la realidad sobrevive su nombre, que, aun siendo sólo palabra, es, al fin y al cabo, nada menos que palabra, y conserva siempre algo de su poder mágico.
Pero aun cuando no sea imposible que haya comenzado a menguar el prestigio de la violencia como norma cínicamente establecida, continuaremos bajo su régimen; bien que en otra forma.
Me refiero al peligro mayor que hoy amenaza a la civilización europea. Como todos los demás peligros que amenazan a esta civilización, también éste ha nacido de ella. Más aún: constituye una de sus glorias; es el Estado contemporáneo. Nos encontramos, pues, con una réplica de lo que en el capítulo anterior se ha dicho sobre la ciencia: la fecundidad de sus principios la empuja hacia un fabuloso progreso; pero éste impone inexorablemente la especialización, y la especialización amenaza con ahogar a la ciencia.
Lo mismo acontece con el Estado. Rememórese lo que era el Estado a fines del siglo XVIII en todas las naciones europeas. ¡Bien poca cosa! El primer capitalismo y sus organizaciones industriales, donde por primera vez triunfa la técnica, la nueva técnica, la racionalizada, habían producido un primer crecimiento de la sociedad. Una nueva clase social apareció, más poderosa en número y potencia que las preexistentes: la burguesía. Esta indina burguesía poseía, ante todo y sobre todo, una cosa: talento, talento práctico. Sabía organizar, disciplinar, dar continuidad y articulación al esfuerzo. En medio de ella, como en un océano, navegaba azarosa la «nave del Estado». La nave del Estado es una metáfora reinventada por la burguesía, que se sentía a sí mismo oceánica, omnipotente y encinta de tormentas. Aquella nave era cosa de nada o poco más: apenas si tenía soldados, apenas si tenía burócratas, apenas si tenía dinero. Había sido fabricada en la Edad Media por una clase de hombres muy distintos de los burgueses: los nobles, gente admirable por su coraje, por su don de mando, por su sentido de responsabilidad. Sin ellos no existirían las naciones de Europa. Pero con todas esas virtudes del corazón, los nobles andaban, han andado siempre, mal de cabeza. Vivían de la otra víscera. De inteligencia muy limitada, sentimentales, instintivos, intuitivos; en suma, «irracionales». Por eso no pudieron desarrollar ninguna técnica, cosa que obliga a la racionalización. No inventaron la pólvora. Se fastidiaron. Incapaces de inventar nuevas armas, dejaron que los burgueses -tomándola de Oriente u otro sitio- utilizaran la pólvora, y con ello, automáticamente, ganaran la batalla al guerrero noble, al «caballero», cubierto estúpidamente de hierro, que apenas podía moverse en la lid, y a quien no se le había ocurrido que el secrete eterno de la guerra no consiste tanto en los medios de defensa como en los de agresión; secreto que iba a redescubrir Napoleón. Como el Estado es una técnica -de orden público y de administración-, el «antiguo régimen» llega a los fines del siglo XVIII con un Estado debilísimo, azotado de todos lados por una ancha y revuelta sociedad. La desproporción entre el poder del Estado y el poder social es tal en ese momento, que, comparando la situación con la vigente en tiempos de Carlomagno, aparece el Estado del siglo XVIII como una degeneración. El Estado carolingio era, claro está, mucho menos pudiente que el de Luis XVI; pero, en cambio, la sociedad que lo rodeaba no tenía fuerza ninguna. El enorme desnivel entre la fuerza social y la del poder público hizo posible la revolución, las revoluciones (hasta 1848).
Pero con la revolución se adueñó del poder público la burguesía y aplicó al Estado sus innegables virtudes, y en poco más de una generación creó un Estado poderoso, que acabó con las revoluciones. Desde 1848, es decir, desde que comienza la segunda generación de gobiernos burgueses, no hay en Europa verdaderas revoluciones. Y no ciertamente porque no hubiese motives para ellas, sino porque no había medios. Se niveló el poder público con el poder social. ¡Adios revoluciones para siempre! Ya no cabe en Europa más que lo contrario: el golpe de Estado. Y todo lo que con posterioridad pudo darse aires de revolución, no fue más que un golpe de Estado con máscara.
En nuestro tiempo, el Estado ha llegado a ser una máquina formidable que funciona prodigiosamente, de una maravillosa eficiencia por la cantidad y precisión de sus medios. Plantada en medio de la sociedad, basta con tocar un resorte para que actúen sus enormes palancas y operen fulminantes sobre cualquier trozo del cuerpo social. El Estado contemporáneo es el producto más visible y notorio de la civilización. Y es muy interesante, es revelador, percatarse de la actitud que ante él adopta el hombre-masa. Éste lo ve, lo admira, sabe que está ahí, asegurando su vida; pero no tiene conciencia de que es una creación humana inventada por ciertos hombres y sostenida por ciertas virtudes y supuestos que hubo ayer en los hombres y que puede evaporarse mañana. Por otra parte, el hombre-masa ve en el Estado un poder anónimo, y como él se siente a sí mismo anónimo -vulgo-, cree que el Estado es cosa suya. Imagínese que sobreviene en la vida pública de un país cualquiera dificultad, conflicto o problema: el hombre-masa tenderá a exigir que inmediatamente lo asuma el Estado, que se encargue directamente de resolverlo con sus gigantescos e incontrastables medios.
Este es el mayor peligro que hoy amenaza a la civilización: la estatifícación de la vida, el intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos. Cuando la masa siente alguna desventura o, simplemente, algún fuerte apetito, es una gran tentación para ella esa permanente y segura posibilidad de conseguir todo -sin esfuerzo, lucha, duda, ni riesgo- sin mas que tocar el resorte y hacer funcionar la portentosa máquina. La masa se dice: «El Estado soy yo», lo cual es un perfecto error. El Estado es la masa sólo en el sentido en que puede decirse de dos hombres que son idénticos, porque ninguno de los dos se llama Juan. Estado contemporáneo y masa coinciden sólo en ser anónimos. Pero el caso es que el hombre-masa cree, en efecto, que él es el Estado, y tenderá cada vez más a hacerlo funcionar con cualquier pretexto, a aplastar con él toda minoría creadora que lo perturbe; que lo perturbe en cualquier orden: en política, en ideas, en industria.
El resultado de esta tendencia será fatal. La espontaneidad social quedará violentada una vez y otra por la intervención del Estado; ninguna nueva simiente podrá fructificar. La sociedad tendrá que vivir para el Estado; el hombre, para la máquina del gobierno. Y como a la postre no es sino una máquina cuya existencia y mantenimiento dependen de la vitalidad circundante que la mantenga, el Estado, después de chupar el tuétano a la sociedad, se quedará hético, esquelético, muerto con esa muerte herrumbrosa de la máquina, mucho más cadavérica que la del organismo vivo.
Este fue el sino lamentable de la civilización antigua. No tiene duda que el Estado imperial creado por los Julios y los Claudios fue una máquina admirable, incomparablemente superior como artefacto al viejo Estado republicano de las familias patricias. Pero, curiosa coincidencia, apenas Llegó a su pleno desarrollo, comienza a decaer el cuerpo social. Ya en los tiempos de los Antoninos (siglo II) el Estado gravita con una antivital supremacía sobre la sociedad. Esta empieza a ser esclavizada, a no poder vivir más que en servicio del Estado. La vida toda se burocratiza. ¿Qué acontece? La burocratización de la vida produce su mengua absoluta -en todos los órdenes-. La riqueza disminuye y las mujeres paren poco. Entonces el Estado, para subvenir a sus propias necesidades, fuerza más la burocratización de la existencia humana. Esta burocratización en segunda potencia es la militarización de la sociedad. La urgencia mayor del Estado en su aparato bélico, su ejército. El Estado es, ante todo, productor de seguridad (la seguridad de que nace el hombre-masa, no se olvide). Por eso es, ante todo, ejército. Los Severos, de origen africano, militarizan el mundo. ¡Vana faena! La miseria aumenta, las matrices son cada vez menos fecundas. Faltan hasta soldados. Después de los Severos el ejército tiene que ser reclutado entre extranjeros.
¿Se advierte cuál es el proceso paradójico y trágico del estatismo? La sociedad, para vivir mejor ella, crea, como un utensilio, el Estado. Luego, el Estado se sobrepone, y la sociedad tiene que empezar a vivir para el Estado. Pero, al fin y al cabo, el Estado se compone aún de los hombres de aquella sociedad. Mas pronto no basta con éstos para sostener el Estado y hay que llamar a extranjeros: primero, dálmatas; luego, germanos. Los extranjeros se hacen dueños del Estado, y los restos de la sociedad, del pueblo inicial, tienen que vivir esclavos de ellos, de gente con la cual no tiene nada que ver. A esto lleva el intervencionismo del Estado: el pueblo se convierte en carne y pasta que alimentan el mero artefacto y máquina que es el Estado. El esqueleto se come la carne en torno a él. El andamio se hace propietario e inquilino de la casa.
Cuando se sabe esto, azora un poco oír que Mussolini pregona con ejemplar petulancia, como un prodigioso descubrimiento hecho ahora en Italia, la fórmula: Todo por el Estado; nada fuera del Estado; nada contra el Estado. Bastaría esto para descubrir en el fascismo un típico movimiento de hombre-masa. Mussolini se encontró con un Estado admirablemente construido -no por él, sino precisamente por las fuerzas e ideas que él combate: por la democracia liberal-. Él se limita a usarlo incontinentemente; y sin que yo me permita ahora juzgar el detalle de su obra, es indiscutible que los resultados obtenidos hasta el presente no pueden compararse con los logrados en la función política y administrativa por el Estado liberal. Si algo ha conseguido, es tan menudo, poco visible y nada sustantivo, que difícilmente equilibra la acumulación de poderes anormales que le consiente emplear aquella máquina en forma extrema.
El estatismo es la forma superior que toman la violencia y la acción directa constituidas en norma. Al través y por medio del Estado, máquina anónima, las masas actúan por sí mismas.
Las naciones europeas tienen ante sí una etapa de grandes dificultades en su vida interior, problemas económicos, jurídicos y de orden público sobremanera arduos. ¿Cómo no temer que bajo el imperio de las masas se encargue el Estado de aplastar la independencia del individuo, del grupo, y agostar así definitivamente el porvenir?
Un ejemplo concreto de este mecanismo lo hallamos en uno de los fenómenos más alarmantes de estos últimos treinta años: el aumento enorme en todos los países de las fuerzas de Policía. El crecimiento social ha obligado ineludiblemente a ello. Por muy habitual que nos sea, no debe perder su terrible paradojismo ante nuestro espíritu el hecho de que la población de una gran urbe actual, para caminar pacíficamente y acudir a sus negocios, necesita, sin remedio, una Policía que regule la circulación. Pero es una inocencia de las gentes de «orden» pensar que estas «fuerzas de orden público», creadas para el orden, se van a contentar con imponer siempre el que aquéllas quieran. Lo inevitable es que acaben por definir y decidir ellas el orden que van a imponer -y que será, naturalmente, el que les convenga.
Conviene que aprovechemos el roce de esta materia para hacer notar la diferente reacción que ante una necesidad pública puede sentir una u otra sociedad. Cuando, hacia 1800, la nueva industria comienza a crear un tipo de hombre -el obrero industrial- más criminoso que los tradicionales, Francia se apresura a crear una numerosa Policía. Hacia 1810 surge en Inglaterra, por las mismas causas, un aumento de la criminalidad, y entonces caen los ingleses en la cuenta de que ellos no tienen Policía. Gobiernan los conservadores. ¿Qué harán? ¿Crearán una Policía? Nada de eso. Se prefiere aguantar, hasta donde se pueda, el crimen. «La gente se resigna a hacer su lugar al desorden, considerándolo como rescate de la libertad.» «En París -escribe John William Ward- tienen una Policía admirable; pero pagan caras sus ventajas. Prefiero ver que cada tres o cuatro años se degüella a media docena de hombres en Ratcliffe Road, que estar sometido a visitas domiciliarias, al espionaje y a todas las maquinaciones de Fouché». Son dos ideas distintas del Estado. El inglés quiere que el Estado tenga límites.
MANDO SIGNIFICA PREPOTENCIA DE UNA OPINIÓN.
La sustancia o índole de una nueva época histórica es resultante de variaciones internas del hombre y su espíritu, o externas -formales y como mecánicas-. Entre estas últimas, la más importante, casi sin duda, es el desplazamiento del poder. Pero éste trae consigo un desplazamiento del espíritu.
Por eso, al asomarnos a un tiempo con ánimo de comprenderlo, una de nuestras primeras preguntas debe ser esta: «¿Quién manda en el mundo a la sazón?» Podrá ocurrir que a la sazón la humanidad este dispersa en varios trozos sin comunicación entre sí, que forman mundos interiores e independientes. En tiempo de Milcíades, el mundo mediterráneo ignoraba la existencia del mundo extremooriental. En cases tales tendríamos que referir nuestra pregunta: «¿Quién manda en el mundo?», a cada grupo de convivencia. Pero desde el siglo XVI ha entrado la humanidad toda en un proceso gigantesco de unificaron que en nuestros días ha llegado a su término insuperable. Ya no hay trozo de humanidad que viva aparte -no hay islas de humanidad-. Por lo tanto, desde aquel siglo puede decirse que quien manda en el mundo ejerce, en efecto, su influjo autoritario sobre todo él. Tal ha sido el papel del grupo homogéneo formado por los pueblos europeos durante tres siglos. Europa mandaba, y bajo su unidad de mando el mundo vivía con un estilo unitario, o al menos progresivamente unificado.
Ese estilo de vida suele denominarse «Edad Moderna», nombre gris e inexpresivo bajo el cual se oculta esta realidad: época de la hegemonía europea.
Por «mando» no se entiende aquí primordialmente ejercicio de poder material, de coacción física. Porque aquí se aspira a evitar estupideces, por lo menos las más gruesas y palmarias. Ahora bien: esa relación estable y normal entre hombres que se llama «mando» no descansa nunca en la fuerza, sino al revés: porque un hombre o grupo de hombres ejerce el mando, tiene a su disposición ese aparato o máquina social que se llama «fuerza». Los casos en que a primera vista parece ser la fuerza el fundamento del mando, se revelan ante una inspección ulterior como los mejores ejemplos para confirmar aquella tesis. Napoleón dirigió a España una agresión, sostuvo esta agresión durante algún tiempo; pero no mandó propiamente en España ni un solo día. Y eso que tenía la fuerza y precisamente porque tenía sólo la fuerza. Conviene distinguir entre un hecho o proceso de agresión y una situación de mando. El mando es el ejercicio normal de la autoridad. El cual se funda siempre en la opinión pública -siempre, hoy como hace diez años, entre los ingleses como entre los botocudos-. Jamás ha mandado nadie en la tierra nutriendo su mando esencialmente de otra cosa que de la opinión pública.
¿O se cree que la soberanía de la opinión pública fue un invento hecho por el abogado Dantón en 1789 o por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII? La noción de esta soberanía habrá sido descubierta aquí o allá, en esta o la otra fecha; pero el hecho de que la opinión pública es la fuerza radical que en las sociedades humanas produce el fenómeno de mandar es cosa tan antigua y perenne como el hombre mismo. Así, en la física de Newton, la gravitación es la fuerza que produce el movimiento. Y la ley de la opinión pública es la gravitación universal de la historia política. Sin ella, ni la ciencia histórica sería posible. Por eso muy agudamente insinúa Hume que el tema de la historia consiste en demostrar cómo la soberanía de la opinión pública, lejos de ser una aspiración utópica, es lo que ha pesado siempre y a toda hora en las sociedades humanas. Pues hasta quien pretende gobernar con los jenízaros depende de la opinión de éstos y de la que tengan sobre éstos los demás habitantes.
La verdad es que no se manda con los jenízaros. Así, Talleyrand pudo decir a Napoleón: «Con las bayonetas, sire, se puede hacer todo, menos una cosa: sentarse sobre ellas.» Y mandar no es gesto de arrebatar el poder, sino tranquilo ejercicio de él. En suma, mandar es sentarse. Trono, silla curul, banco azul, poltrona ministerial, sede. Contra lo que una óptica inocente y folletinesca supone, el mandar no es tanto cuestión de puños como de posaderas. El Estado es, en definitiva, el estado de la opinión: una situación de equilibrio, de estática.
Lo que pasa es que a veces la opinión pública no existe. Una sociedad dividida en grupos discrepantes, cuya fuerza de opinión queda recíprocamente anulada, no da lugar a que se constituya un mando. Y como a la naturaleza le horripila el vacío, ese hueco que deja la fuerza ausente de opinión pública se llena con la fuerza bruta. A lo sumo, pues, se adelanta ésta como sustituto de aquélla.
Por eso, si se quiere expresar con toda precisión la ley de la opinión pública como ley de la gravitación histórica, conviene tener en cuenta esos casos de ausencia, y entonces se llega a una fórmula que es el conocido, venerable y verídico lugar común: no se puede mandar contra la opinión pública.
Esto nos lleva a caer en la cuenta de que mando significa prepotencia de una opinión; por lo tanto, de un espíritu; de que mando no es, a la postre, otra cosa que poder espiritual. Los hechos históricos confirman esto escrupulosamente. Todo mando primitivo tiene un carácter «sacro», porque se funda en la religión, y lo religioso es la forma primera bajo la cual aparece siempre lo que luego va a ser espíritu, idea, opinión; en suma, lo inmaterial y ultrafísico. En la Edad Media se reproduce con formato mayor el mismo fenómeno. El Estado o poder público primero que se forma en Europa es la Iglesia -con su carácter específico y ya nominativo de «poder espiritual»-. De la Iglesia aprende el poder político que él también no es originariamente sino poder espiritual, vigencia de ciertas ideas, y se crea el Sacro Romano Imperio. De este modo luchan dos poderes igualmente espirituales que, no pudiendo diferenciarse en la sustancia -ambos son espíritu-, vienen al acuerdo de instalarse cada uno en un modo del tiempo: el temporal y el eterno. Poder temporal y poder religioso son idénticamente espirituales; pero el uno es espíritu del tiempo -opinión pública intramundana y cambiante-, mientras el otro es espíritu de eternidad -la opinión de Dios, la que Dios tiene sobre el hombre y sus destinos.
Tanto vale, pues, decir: en tal fecha manda tal hombre, tal pueblo o tal grupo homogéneo de pueblos, como decir: en tal fecha predomina en el mundo tal sistema de opiniones - ideas, preferencias, aspiraciones, propósitos.
¿Cómo ha de entenderse este predominio? La mayor parte de los hombres no tiene opinión, y es preciso que ésta le venga de fuera a presión, como entra el lubricante en las máquinas. Por eso es preciso que el espíritu -sea el que fuere- tenga poder y lo ejerza, para que la gente que no opina -y es la mayoría- opine. Sin opiniones, la convivencia humana sería el caos; menos aún: la nada histórica. Sin opiniones, la vida de los hombres carecería de arquitectura, de organicidad. Por eso, sin un poder espiritual, sin alguien que mande, y en la medida que ello falte, reina en la humanidad el caos. Y parejamente, todo desplazamiento del poder, todo cambio de imperantes, es a la vez un cambio de opiniones y, consecuentemente, nada menos que un cambio de gravitación histórica.
DE “HISTORIA COMO SISTEMA”
LA FE VIVA Y LA FE INERTE.
En los últimos años del siglo XVI y en estos primeros del XVII en que Descartes medita, cree el hombre de Occidente que el mundo posee una estructura racional, es decir, que la realidad tiene una organización coincidente con la del intelecto humano, se entiende, con aquella forma del humano intelecto que le es más pura: con la razón matemática. Es ésta, por tanto, una clave maravillosa que proporciona al hombre un poder, ilimitado en principio, sobre las cosas en torno. Fue esta averiguación una bonísima fortuna, porque imaginen ustedes que los europeos no hubiesen en aquella sazón conquistado esa creencia, En el siglo XVI, las gentes de Europa habían perdido la fe en Dios, en la revelación, bien porque la hubiesen en absoluto perdido, bien porque hubiese dejado en ellos de ser fe viva.
Los teólogos hacen una distinción muy perspicaz y que pudiera aclararnos no pocas cosas del presente, una distinción entre la fe viva y la fe inerte. Generalizando el asunto, yo formularía así, esta distinción: creemos en algo con fe viva cuando esa creencia nos basta para vivir, y creemos en algo con fe muerta, con fe inerte, cuando, sin haberla abandonado, estando en ella todavía, no actúa eficazmente en nuestra, vida. La arrastramos inválida a nuestra espalda, forma aún parte de nosotros, pero yaciendo inactiva en el desván de nuestra alma. No apoyamos nuestra existencia en aquel algo creído, no brotan ya espontáneamente de esta fe las incitaciones y orientaciones para vivir. La prueba de ello es que se nos olvida a toda hora que aún creemos en eso, mientras que la fe viva es presencia permanente y activísima de la entidad en que creemos. (De aquí el fenómeno perfectamente natural que el místico llama “la presencia de Dios”. También el amor vivo se distingue del amor inerte y arrastrado, en que lo amado nos es, sin síncope ni eclipse, presente. No tenemos que ir a buscarlo con la atención, sino, al revés, nos cuesta trabajo quitárnoslo de delante de los ojos íntimos. Lo cual no quiere decir que estemos siempre, ni siquiera con frecuencia, pensando en ello, sino que constantemente «contamos con ello».) Muy pronto vamos a encontrar un ejemplo de esta diferencia en la situación actual del europeo.
Durante la Edad Media había éste vivido de la revelación. Sin ella y atenido a sus nudas fuerzas, se hubiera sentido incapaz de habérselas con el contorno misterioso que le era el mundo, con los tártagos y pesadumbres de la existencia. Pero creía con fe viva que un ente todopoderoso, omniscio, le descubría de modo gratuito todo lo esencial para su vida. Podemos perseguir las vicisitudes de esta fe y asistir, casi generación tras generación, a su progresiva decadencia. Es una historia melancólica. La fe viva se va desnutriendo, palideciendo, paralizándose, hasta que, por los motivos que fuere –no puedo ahora entrar en el asunto– hacia mediados del siglo XV, esa fe viva se convierte claramente en fe cansada, ineficaz, cuando no queda por completo desarraigada del alma individual. El hombre de entonces comienza a sentir que no le basta la revelación para aclararle sus relaciones con el mundo; una vez más, el hombre se siente perdido en la selva bronca del Universo, frente a la cual carece de orientación y mediador. El XV y el XVI son, por eso, dos siglos de enorme desazón, de atroz inquietud; como hoy diríamos, de crisis.
De ellas salva al hombre occidental una nueva fe, una nueva creencia: la fe en la razón, en las nuove scienze. El hombre recaído renace. El Renacimiento es la inquietud parturienta de una nueva confianza fundada en la razón físico-matemática, nueva mediadora entre el hombre y el mundo.
LA FE EN LA CIENCIA HA PASADO.
La fe en la ciencia a que me refiero no era sólo y primero una opinión individual, sino, al revés, una opinión colectiva, y cuando algo es opinión colectiva o social es una realidad independiente de los individuos, que está fuera de éstos como las piedras del paisaje, y con la cual los individuos tienen que contar quieran o no. Nuestra opinión personal podrá ser contraria a la opinión social pero ello no sustrae a ésta quilate alguno de realidad. Lo especifico, lo constitutivo de la opinión colectiva es que su existencia no depende de que sea o no aceptada por un individuo determinado. Desde la perspectiva de cada vida individual aparece la creencia pública como si fuese una cosa física. La realidad, por decirlo así, tangible de la creencia colectiva no consiste en que yo o tú la aceptemos, sino, al contrario, es ella quien, con nuestro beneplácito o sin él, nos impone su realidad y nos obliga a contar con ella. A este carácter de la fe social doy el nombre de vigencia. Se dice de una ley que es vigente cuando sus efectos no dependen de que yo la reconozca, sino que actúa y opera prescindiendo de mi adhesión. Pues lo mismo la creencia colectiva para existir y gravitar sobre mí y acaso aplastarme, no necesita de que yo, individuo determinado, crea en ella. Si ahora acordamos, para entendernos bien, llamar «dogma social» al contenido de una creencia colectiva, estamos listos para poder continuar nuestra meditación.
(...) La ciencia está en peligro. Con lo cual no creo exagerar –porque no digo con ello que la colectividad europea haya dejado radicalmente de creer en la ciencia–, pero sí que su fe ha pasado, en nuestros días, de ser fe viva a ser fe inerte. Y esto basta para que la ciencia esté en peligro y no pueda el científico seguir viviendo como hasta aquí, sonámbulo, dentro de su trabajo, creyendo que el contorno social sigue apoyándole y sosteniéndole y venerándole. ¿Qué es lo que ha pasado para que tal situación se produzca? La ciencia sabe hoy muchas cosas con fabulosa precisión sobre lo que está aconteciendo en remotísimas estrellas y galaxias. La ciencia, con razón, está orgullosa de ello, y por ello, aunque con menos razón, en sus reuniones académicas hace la rueda con su cola de pavo real. Pero entre tanto ha ocurrido que esa misma ciencia ha pasado de ser fe viva social a ser casi despreciada por la colectividad. No porque este hecho no haya acontecido en Sirio, sino en la Tierra, deja de tener alguna importancia –¡pienso! La ciencia no puede ser sólo la ciencia sobre Sirio, sino que pretende ser también la ciencia sobre el hombre. Pues bien, ¿qué es lo que la ciencia, la razón, tiene que decir hoy con alguna precisión sobre ese hecho tan urgente, hecho que tan a su carne le va? ¡Ah!, pues nada. La ciencia no sabe nada claro sobre este asunto. ¿No se advierte la enormidad del caso? ¿No es esto vergonzoso? Resulta que sobre los grandes cambios humanos, la ciencia propiamente tal no tiene nada preciso que decir. La cosa es tan enorme que, sin más, nos descubre su porqué. Pues ello nos hace reparar en que la ciencia, la razón a que puso su fe social el hombre moderno, es, hablando rigorosamente, sólo la ciencia físico-matemática, y apoyada inmediatamente en ella, más débil, pero beneficiando de su prestigio, la ciencia biológica. En suma, reuniendo ambas, lo que se llama la ciencia o razón naturalista.
La situación actual de la ciencia o razón física resulta bastante paradójica. Si algo no ha fracasado en el repertorio de las actividades y ocupaciones humanas, es precisamente ella cuando se la considera circunscrita a su genuino territorio, la naturaleza. En este orden y recinto, lejos de haber fracasado, ha trascendido todas las esperanzas y, por vez primera en la historia, las potencias de realización, de logro, han ido más lejos que las de la mera fantasía. La ciencia ha conseguido cosas que la irresponsable imaginación no había siquiera soñado. El hecho es tan incuestionable, que no se comprende, al pronto, cómo el hombre no está hoy arrodillado ante la ciencia como ante una entidad mágica. Pero el caso es que no lo está, sino, más bien al contrario, comienza a volverle la espalda. No niega ni desconoce su maravilloso poder, su triunfo sobre la naturaleza; pero, al mismo tiempo, cae en la cuenta de que la naturaleza es sólo una dimensión de la vida humana, y el glorioso éxito con respecto a ella no excluye su fracaso con respecto a la totalidad de nuestra existencia. En el balance inexorable que es en cada instante el vivir, la razón física, con todo su parcial esplendor, no impide un resultado terriblemente deficitario. Es más: el desequilibrio entre la perfección de su eficiencia parcial y su falla para los efectos de totalidad, los definitivos, es tal que, a mi juicio, ha contribuido a exasperar la desazón universal. Se encuentra, por tanto, el hombre ante la razón física en una situación de ánimo parecida a la que Leibniz nos describe de Cristina de Suecia cuando, después de abdicar, hizo acuñar una moneda con la efigie de una corona y puso en el exergo estas palabras: Non mi bisogna e non mi basta [No la necesito y no me basta]. A la postre, la paradoja se resuelve en una advertencia sobremanera sencilla. Lo que no ha fracasado de la física es la física. Lo que ha fracasado de ella es la retórica y la orla de petulancia, de irracionales y arbitrarios añadidos que suscitó, lo que hace muchos años llamaba yo el «terrorismo de los laboratorios». He aquí por qué, desde que comencé a escribir, he combatido lo que denominé el utopismo científico.
LA CIENCIA NO ACLARA LOS PROBLEMAS HUMANOS.
Cuando la razón naturalista se ocupa del hombre, busca, consecuente consigo misma, poner al descubierto su naturaleza. Repara en que el hombre tiene cuerpo, –que es una cosa– y se apresure a extender a él la física, y, como ese cuerpo es además un organismo, lo entrega a la biología. Nota asimismo que en el hombre, como en el animal, funciona cierto mecanismo incorporal o confusamente adscrito al cuerpo, el mecanismo psíquico, que es también una cosa, y encarga de su estudio a la psicología, que es ciencia natural. Pero el caso es que así llevamos trescientos años y que todos los estudios naturalistas sobre el cuerpo y el alma del hombre no han servido para aclararnos nada de lo que sentimos como más estrictamente humano, eso que llamamos cada cual su vida y cuyo entrecruzamiento forma las sociedades que, perviviendo, integran el destino humano. El prodigio que la ciencia natural representa como conocimiento de cosas contrasta brutalmente con el fracaso de esa ciencia natural ante lo propiamente humano. Lo humano se escapa a la razón físico-matemática como el agua por una canastilla.
Y aquí tienen ustedes el motivo por el cual la fe en la razón ha entrado en deplorable decadencia. El hombre no puede esperar más. Necesita que la ciencia le aclare los problemas humanos. Está ya, en el fondo, un poco cansado de astros y de reacciones nerviosas y de átomos. Las primeras generaciones racionalistas creyeron poder aclarar con su ciencia física el destino humano. Descartes mismo escribió ya un Tratado del hombre. Pero hoy sabemos que todos los portentos, en principio inagotables, de las ciencias naturales se detendrán siempre ante la extraña realidad que es la vida humana. ¿Por qué? Si todas las cosas han rendido grandes porciones de su secreto a la razón física, ¿por qué se resiste esta sola tan denodadamente? La causa tiene que ser profunda y radical; tal vez, nada menos que esto: que el hombre no es una cosa, que es falso hablar de la naturaleza humana, que el hombre no tiene naturaleza. Yo comprendo que oír esto ponga los pelos de punta a cualquier físico, ya que significa, con otras palabras, declarar de raíz a la física incompetente para hablar del hombre.
Pero que no se hagan ilusiones: con más o menos claridad de conciencia, sospechando o no que hay otro modo de conocimiento, otra razón capaz de hablar sobre el hombre –la convicción de esa incompetencia es hoy un hecho de primera magnitud en el horizonte europeo. Podrán los físicos sentir ante él enojo o dolor –aunque ambos sean en éste caso un poco pueriles–, pero esa convicción es el precipitado histórico de trescientos años de fracaso.
La vida humana, por lo visto, no es una cosa, no tiene una naturaleza y, en consecuencia, es preciso resolverse á pensarla con categorías, con conceptos radicalmente distintos de los que nos aclaran los fenómenos de la materia. La empresa es difícil, porque, desde hace tres siglos, el fisicismo nos ha habituado a dejar a nuestra espalda, como entidad sin importancia ni realidad, precisamente esa extraña realidad que es la vida humana. Y así, mientras los naturalistas vacan, beatamente absortos, a sus menesteres profesionales, le ha venido en gana a esa extraña realidad de cambiar el cuadrante, y al entusiasmo por la ciencia ha sucedido tibieza, despego, ¿quién sabe si, mañana, franca hostilidad?
(...) Mal podía la razón físico-matemática, en su forma crasa de naturalismo o en su forma beatífica de espiritualismo, afrontar los problemas humanos. Por su misma constitución, no podía hacer más que buscar la naturaleza del hombre. Y, claro está, no la encontraba. Porque el hombre no tiene naturaleza. El hombre no es su cuerpo, que es una cosa; ni es su alma, psique, conciencia o espíritu, que es también una cosa. EI hambre no es cosa ninguna, sino un drama – su vida, un puro y universal acontecimiento que acontece a cada cual y en que cada cual no es, a su vez, sino acontecimiento. Todas las cosas, sean las que fueren, son ya meras interpretaciones que se esfuerza en dar lo que encuentra. El hombre no encuentra cosas, sino que las pone o supone. Lo que encuentra son puras dificultades y puras facilidades para existir. El existir mismo no le es dado «hecho» y regalado como a la piedra, sino que –rizando el rizo que las primeras palabras de este artículo inician, diremos– al encontrarse con que existe, al acontecerle existir, lo único que encuentra o le acontece es no tener más remedio que hacer algo para no dejar de existir. Esto muestra que el modo de ser de la vida ni siquiera como simple existencia es ser ya, puesto que lo único que nos es dado y que hay cuando hay vida humana, es tener que hacérsela, cada cual la suya. La vida es un gerundio y no un participio: un faciendum y no un factum. La vida es quehacer. La vida, en efecto, da mucho que hacer. Cuando el médico, sorprendido de que Fontenelle cumpliese en plena salud sus cien años, le preguntaba qué sentía, el centenario respondió: Rien, rien du tout... Seulement une certaine difficulté d'être. [Nada, nada en absoluto... Solamente cierta dificultad de ser].
EL HOMBRE SE HACE A SÍ MISMO.
Debemos generalizar y decir que la vida, no sólo a los cien años, sino siempre, consiste en difficulté d'être. Su modo de ser es formalmente ser difícil, un ser que consiste en problemática tarea. Frente al ser suficiente de la sustancia o cosa, la vida es el ser indigente, el ente que lo único que tiene es, propiamente, menesteres. El astro, en cambio, va, dormido como un niño en su cuna, por el carril de su órbita. En cada momento de mi vida se abren ante mí diversas posibilidades: puedo hacer esto o lo otro. Si hago esto, seré A en el instante próximo; si hago lo otro, seré B. En este instante puede el lector dejar de leerme o seguir leyéndome. Y por escasa que sea la importancia de este ensayo, según que haga lo uno o lo otro, el lector será A o será B, habrá hecho de sí mismo un A o un B. El hombre es el ente que se hace a sí mismo, un ente que la ontología tradicional sólo topaba precisamente cuando, concluía y que renunciaba a entender: la causa sui. [La causa de sí mismo] Con la diferencia de que la causa sui sólo tenía que «esforzarse» en ser la causa de sí mismo, pero no en determinar qué sí mismo iba a causar. Tenía, desde luego, un sí mismo previamente fijado e invariable, consistente, por ejemplo, en infinitud.
Pero el hombre no sólo tiene que hacerse a sí mismo, sino que lo más grave que tiene que hacer es determinar lo que va a ser. Es causa sui en segunda potencia. Por una coincidencia que no es casual, la doctrina del ser viviente sólo encuentra en la tradición como conceptos, aproximadamente utilizables, los que intentó pensar la doctrina del ser divino. Si el lector ha resuelto ahora seguir leyéndome en el próximo instante será, en última instancia, porque hacer eso es lo que mejor concuerda con el programa general que para su vida ha adoptado, por tanto, con el hombre determinado que ha resuelto ser. Este programa vital es el yo de cada hombre, el cual ha elegido entre diversas posibilidades de ser, que en cada instante se abren ante él.
Sobre estas posibilidades de ser importa decir lo siguiente:
1.º Que tampoco me son regaladas, sino que tengo que inventármelas, sea originalmente, sea por recepción de los demás hombres, incluso en el ámbito de mi vida. Intento proyectos de hacer y de ser en vista de las circunstancias. Esto es lo único que encuentro y que me es dado: la circunstancia. Se olvida demasiado que el hombre es imposible sin imaginación, sin la capacidad de inventarse una figura de vida, de «idear» el personaje que va a ser. El hombre es novelista de sí mismo, original o plagiario.
2.º Entre esas posibilidades tengo que elegir. Por tanto, soy libre. Pero, entiéndase bien, soy por fuerza libre, lo soy quiera o no. La libertad no es una actividad que ejercita un ente, el cual aparte y antes de ejercitarla tiene ya un ser fijo. Ser libre quiere decir carecer de identidad constitutiva, no estar adscrito a un ser determinado, poder ser otro del que se era y no poder instalarse de una vez y para siempre en ningún ser determinado. Lo único que hay de ser fijo y estable en el ser libre es la constitutiva inestabilidad. Para hablar, pues, del ser-hombre tenemos que elaborar un concepto no-eleático del ser, como se ha elaborado una geometría no-euclidiana. Ha llegado la hora de que la simiente de Heráclito dé su magna cosecha. El hombre es una entidad infinitamente plástica de la que se puede hacer lo que se quiera. Precisamente porque ella no es de suyo nada, sino mera potencia para ser «como usted quiera». Repase en un minuto el lector todas las cosas que el hombre ha sido, es decir, que ha hecho de sí –desde el «salvaje» paleolítico hasta el joven surrealista de París. Yo no digo que en cualquier instante pueda hacer de sí cualquier cosa. En cada instante se abren ante él posibilidades limitadas –ya veremos por qué límites. Pero si se toma en vez de un instante todos los instantes, no se ve qué fronteras pueden ponerse a la plasticidad humana. De la hembra paleolítica han salido madame Pompadour y Lucila de Chateaubriand; del indígena brasileño que no puede contar arriba de cinco salieron Newton y Enrique Poincaré. Y estrechando las distancias temporales, recuérdese que en 1873 vive todavía el liberal Stuart Mill, y en 1903 el liberalísimo Herbert Spencer, y que en 1921 ya están ahí mandando Stalin y Mussolini.
Mientras tanto, el cuerpo y la psique del hombre, su naturaleza, no ha experimentado cambio alguno importante al que quepa claramente atribuir aquellas efectivas mutaciones. Por el contrario, sí ha acontecido el cambio «sustancial» de la realidad «vida humana» que supone pasar el hombre de creer que tiene que existir en un mundo compuesto sólo de voluntades arbitrarias a creer que tiene que existir en un mundo donde hay «naturaleza», consistencias invariables, identidad, etc. La vida humana no es, por tanto, una entidad que cambia accidentalmente, sino, al revés, en ella la «sustancia» es precisamente cambio, lo cual quiere decir que no puede pensarse eleáticamente como sustancia. Como la vida es un «drama» que acontece y el «sujeto» a quien le acontece no es una «cosa» aparte y antes de su drama, sino que es función de él, quiere decirse que la «sustancia» sería su argumento. Pero si éste varía, quiere decirse que la variación es «sustancial».
Siendo él ser de lo viviente, un ser siempre distinto de sí mismo –en términos de la escuela, un ser metafísicamente y no sólo físicamente móvil–, tendrá que ser pensado mediante conceptos que anulen su propia e inevitable identidad. Lo cual no es cosa tan tremebunda como a primera vista parece. Yo no puedo ahora rozar siquiera la cuestión. Sólo, para no dejar la mente del lector flotando desorientada en el vacío, me permito recordarle que el pensamiento tiene mucha más capacidad de evitarse a sí mismo de la que se suele suponer. Es constitutivamente generoso: es el gran altruista. Es capaz de pensar lo más opuesto al pensar.
ESPERAMOS DE LA HISTORIA LA ACLARACIÓN DE LA REALIDAD HUMANA.
En suma, que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... historia. O, lo que es igual: lo que la naturaleza es a las cosas, es la historia –como res gestae– al hombre. Una vez más tropezamos con la posible aplicación de conceptos teológicos a la realidad humana. Deus cui hoc est natura quod fecerit...,dice San Agustín. Tampoco el hombre tiene otra «naturaleza» que lo que ha hecho.
Es sobremanera cómico que se condene el historicismo porque produce en nosotros o corrobora la conciencia de que lo humano es, en todas sus direcciones, mudadizo y nada concreto es en él estable. ¡Como si el ser estable –la piedra, por ejemplo– fuese preferible al mutante! La mutación «sustancial es la condición de que una entidad pueda ser progresiva como tal entidad, que su ser consista en progreso. Ahora bien: del hombre es preciso decir, no sólo que su ser es variable, sino que su ser crece y, en este sentido, que progresa. El error del viejo progresismo estribaba en afirmar a priori que progresa hacia lo mejor. Esto sólo podrá decirlo a posteriori la razón histórica concreta. Esta es la gran averiguación que de ella esperamos, puesto que de ella esperamos la aclaración de la realidad humana y con ello de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo mejor y qué es lo peor. Pero el carácter simplemente progresivo de nuestra vida sí es cosa que cabe afirmar a priori, con plena evidencia y con seguridad incomparable a la que ha llevado a suponer la improgresividad de la naturaleza, es decir, la «invariabilidad de sus leyes». El mismo conocimiento que nos descubre la variación del hombre nos hace patente su consistencia progresiva. El europeo actual no es solamente distinto de lo que era hace cincuenta años, sino que su ser de ahora incluye el de hace medio siglo.
(...) No hay, por tanto, que lagrimar demasiado sobre la mudanza de todo lo humano. Es precisamente nuestro privilegio ontológico. Sólo progresa quien no está vinculado a lo que ayer era, preso para siempre en ese ser que ya es, sino que puede emigrar de ese ser a otro. Pero no basta con esto: no basta que pueda libertarse de lo que ya es para tomar una nueva forma, como la serpiente que abandona su camisa para quedarse con otra. El progreso exige que esta nueva forma supere la anterior y, para superarla, la conserve y aproveche; que se apoye en ella, que se suba sobre sus hombros, como una temperatura más alta va a caballo sobre las otras más bajas. Progresar es acumular ser, tesaurizar realidad. Pero este aumento del ser, referido sólo al individuo, podía interpretarse naturalísticamente como mero desarrollo o enodatio de una disposición inicial. Indemostrada como está la tesis evolucionista, cualquiera que sea su probabilidad, cabe decir que el tigre de hoy no es más ni menos tigre que el de hace mil años: estrena el ser tigre, es siempre un primer tigre. Pero el individuo humano no estrena la humanidad. Encuentra desde luego en su circunstancia otros hombres y la sociedad que entre ellos se produce. De aquí que su humanidad, la que en él comienza a desarrollarse, parte de otra que ya se desarrolló y llegó a su culminación; en suma, acumula a su humanidad un modo de ser hombre ya forjado, que él no tiene que inventar, sino simplemente instalarse en él, partir de él para su individual desarrollo. Este no empieza para él, como en el tigre, que tiene siempre que empezar de nuevo, desde el cero, sino de una cantidad positiva a la que agrega su propio crecimiento. El hombre no es un primer hombre y eterno Adán, sino que es formalmente un hombre segundo, tercero, etc.
EL HOMBRE NECESITA UNA NUEVA REVELACIÓN.
El hombre necesita una nueva revelación. Y hay revelación siempre que el hombre se siente en contacto con una realidad distinta de él. No importa cuál sea ésta, con tal de que nos parezca absolutamente realidad y no mera idea nuestra sobre una realidad, presunción o imaginación de ella.
La razón física fue, en su hora, una revelación. La astronomía anterior a Kepler y Galileo era un mero juego de ideas, y cuando se creía en uno de los varios sistemas usados y en tal o cual modificación de esos sistemas, se trataba siempre de una pseudo-creencia. Se creía en una o en otra teoría como tal teoría. Su contenido no era la realidad, sino sólo una «salvación de las apariencias». La adhesión que un cierto razonamiento o combinación de ideas provoca en nosotros no va más allá de ellas. Suscitada por las ideas como tales, termina en éstas. Se cree que aquellas ideas son, dentro del juego y orbe de las ideas, las mejor elaboradas, las más fuertes, mas sutiles, pero no por eso se experimenta la impresión arrolladora de que en esas ideas aflora la realidad misma; por tanto, que esas ideas no son «ideas», sino poros que se abren en nosotros, por los cuales nos penetra algo ultramental, algo trascendente que, sin intermedio, late pavorosamente bajo nuestra mano.
Las ideas, pues, representan dos papeles muy distintos, en la vida humana: unas veces son meras ideas. El hombre se da cuenta de que, a pesar de la sutileza y aun exactitud y rigor lógico de sus pensamientos, éstos no son más que invenciones suyas; en última instancia, juego intrahumano y subjetivo, intrascendente. Entonces la idea es lo contrario de una revelación –es una invención. Pero otras veces la idea desaparece como tal idea y se convierte en un puro modo de patética presencia que una realidad absoluta elige. Entonces la idea no nos parece ni idea ni nuestra. Lo trascendente se nos descubre por sí mismo, nos invade e inunda –y esto es la revelación.
Desde hace más de un siglo usamos el vocablo «razón», dándole un sentido cada día más degradado, hasta venir de hecho a significar el mero juego de ideas. Por eso aparece la fe como lo opuesto a la razón. Olvidamos que a la hora de su nacimiento en Grecia y de su renacimiento en el siglo XVI, la razón no era juego de ideas, sino radical y tremenda convicción de que en los pensamientos astronómicos se palpaba inequívocamente un orden absoluto del cosmos; que, a través de la razón física, la naturaleza cósmica disparaba dentro del hombre su formidable secreto trascendente. La razón era, pues, una fe. Por eso, y sólo por eso, no por otros atributos y gracias peculiares pudo combatir con la fe religiosa, hasta entonces vigente. Viceversa, se ha desconocido que la fe religiosa es también razón, porque se tenía de esta última una idea angosta y fortuita. Se pretendía que la razón era sólo lo que se hacía en los laboratorios o el cabalismo de los matemáticos. La pretensión, contemplada desde hoy, resulta bastante ridícula y parece como una forma entre mil de provincialismo intelectual. La verdad es que lo específico de la fe religiosa se sostiene sobre una construcción tan conceptual como puede ser la dialéctica o la física. Me parece en alto grado sorprendente que hasta la fecha no exista –al menos yo no la conozco– una exposición del cristianismo como puro sistema de ideas, pareja a la que puede hacerse del platonismo, del kantismo o del positivismo. Si existiese –y es bien fácil de hacer–, se vería su parentesco con todas las demás teorías como tales y no parecería la religión tan abruptamente separada de la ideología.
Todas las definiciones de la razón, que hacían consistir lo esencial de ésta en ciertos modos particulares de operar con el intelecto, además de ser estrechas, la han esterilizado, amputándole o embotando su dimensión decisiva. Para mí es razón, en el verdadero y rigoroso sentido, toda acción intelectual que nos pone en contacto con la realidad, por medio de la cual topamos con lo trascendente. Lo demás no es sino... intelecto; mero juego casero y sin consecuencias, que primero divierte al hombre, luego le estraga y, por fin, le desespera y le hace despreciarse a sí mismo.
De aquí que sea preciso en la situación actual de la humanidad, dejar atrás, como fauna arcaica, los llamados «intelectuales» y orientarse de nuevo hacia los hombres de la razón, de la revelación.
El hombre necesita una nueva revelación. Porque se pierde dentro de su arbitraria e ilimitada cabalística interior cuando no puede contrastar ésta y disciplinarla en el choque con algo que sepa a auténtica e inexorable realidad. Esta es el único verdadero pedagogo y gobernante del hombre. Sin su presencia inexorable y patética, ni hay en serio cultura, ni hay Estado, ni hay siquiera –y esto es lo más terrible– realidad en la propia vida personal. Cuando el hombre se queda o cree quedarse solo, sin otra realidad distinta de sus ideas que le limite crudamente, pierde la sensación de su propia realidad, se vuelve ante sí mismo entidad imaginaria, espectral, fantasmagórica. Sólo bajo la presión formidable de alguna trascendencia se hace nuestra persona compacta y sólida y se produce en nosotros una discriminación entre lo que, en efecto, somos y lo que meramente imaginamos ser.
Ahora bien: la razón física, por su propia evolución, por sus cambios y vicisitudes, ha llegado a un punto en que, se reconoce a sí misma como mero intelecto, si bien como la forma superior de éste; hoy entrevemos que la física es combinación mental nada más. Los mismos físicos han descubierto el carácter meramente «simbólico», es decir, casero, inmanente, intrahumano, de su saber. Podrían producirse en la ciencia natural estas o las otras razones; podrá a la física de Einstein suceder otra; a la teoría de los quanta, otras teorías; a la idea de la estructura electrónica de la materia, otras teorías: nadie espera que esas modificaciones y procesos brinquen nunca más allá de un horizonte simbólico. La física no nos pone en contacto con ninguna trascendencia. La llamada naturaleza, por lo menos lo que bajo este nombre escruta el físico, resulta ser un aparato de su propia fabricación que interpone entre la auténtica realidad y su persona. Y, correlativamente, el mundo físico aparece, no como realidad, sino como una gran máquina apta para que el hombre la maneje y aproveche. Lo que hoy queda de fe en la física se reduce a fe en sus utilizaciones. Lo que tiene de real –de no mera idea– es sólo lo que tiene de útil. Por eso se ha perdido miedo a la física y con el miedo, respeto, y con el respeto, entusiasmo.
Pero, entonces, ¿de dónde puede venirnos esa nueva revelación que el hombre necesita?
Toda desilusión, al quitar al hombre la fe en una realidad, a la cual estaba puesto, hace que pase a primer plano y se descubra la realidad de lo que le queda y en la que no había reparado. Así, la pérdida de la fe en Dios deja al hombre sólo con su naturaleza, con lo que tiene. De esta naturaleza forma parte el intelecto, y el hombre, obligado a atenerse a él, se forja la fe en la razón físico-matemática. Ahora, perdida también –en la forma descrita– la fe en esa razón, se ve el hombre forzado a hacer pie en lo único que le queda y que es su desilusionado vivir.
He aquí por qué en nuestros días comienza a descubrirse la gran realidad de la vida como tal, de que el intelecto no es más que una simple función y que posee, en consecuencia, un carácter de realidad más radical que todos los mundos construidos por el intelecto. Nos encontramos, pues, en una disposición que podía denominarse «cartesianismo de la vida» y no de la cogitatio.
El hombre se pregunta: ¿qué es esta única cosa que me queda, mi vivir, mi desilusionado vivir? ¿Cómo he llegado a no ser sino esto? Y la respuesta es el descubrimiento de la trayectoria humana, de la serie dialéctica de sus experiencias, que, repito, pudo ser otra, pero ha sido la que ha sido y que es preciso conocer porque ella es la realidad trascendente. El hombre enajenado de sí mismo se encuentra consigo mismo como realidad, como historia. Y, por vez primera, se ve obligado a ocuparse de su pasado, no por curiosidad ni para encontrar ejemplos normativos, sino porque no tiene otra cosa. No se han hecho en serio las cosas sino cuando de verdad han hecho falta.
Por eso es la sazón, esta hora presente, de que la historia se instaure como razón histórica. Hasta ahora, la historia era lo contrario de la razón. En Grecia, los términos razón e historia eran contrapuestos. Y es que hasta ahora, en efecto, apenas se ha ocupado nadie de buscar en la historia su sustancia racional. El que más, ha querido llevar a ella una razón forastera, como Hegel, que inyecta en la historia el formalismo de su lógica, o Buckle, la razón fisiológica y física. Mi propósito es estrictamente inverso. Se trata de encontrar en la historia misma su original y autóctona razón. Por eso ha de entenderse en todo su rigor la expresión «razón histórica». No una razón extrahistórica que parece cumplirse en la historia, sino literalmente lo que al hombre le ha pasado, constituyendo la sustantiva razón, la revelación de una realidad trascendente a las teorías del hombre y que es él mismo por debajo de sus teorías. Hasta ahora, lo que había de razón no era histórico, y lo que había de histórico no era racional. La razón histórica es, pues, ratio, lógos, rigoroso concepto. Conviene que sobre esto no se suscite la menor duda. Al oponerla a la razón físico-matemática no se trata de conceder permisos de irracionalismo. Al contrario, la razón histórica es aún más racional que la física, más rigorosa, más exigente que ésta. La física renuncia a entender aquello de que ella habla.
Es más: hace de esta ascética renuncia su método formal, y llega, por lo mismo, a dar al término entender un sentido paradójico de que protestaba ya Sócrates cuando, en el Fedón, nos refiere su educación intelectual; y tras Sócrates todos los filósofos hasta fines del siglo XVII, fecha en que se establece el racionalismo empirista. Entendemos de la física la operación de análisis que ejecuta al reducir los hechos complejos a un repertorio de hechos más simples. Pero estos hechos elementales y básicos de la física son ininteligibles. El choque es perfectamente opaco a la intelección. Y es inevitable que sea así, puesto que es un hecho. La razón histórica, en cambio, no acepta nada como mero hecho, sino que fluidifica todo hecho en el fieri de que proviene: ve cómo se hace el hecho. No cree aclarar los fenómenos humanos reduciéndolos a un repertorio de instintos y «facultades» –que serían, en efecto, hechos brutos, como el choque y la atracción–, sino que muestra lo que el hombre hace con esos instintos y facultades, e inclusive nos declara cómo han venido a ser esos «hechos» –los instintos y las facultades–, que no son, claro está, más que ideas –interpretaciones– que el hombre ha fabricado en una cierta coyuntura de su vivir. En 1844 escribía Auguste Comte (Discours sur l'esprit positif, Ed. Schleicher, 73): «On peut assurer aujourd'hui que la doctrine qui aura suffisamment expliqué l'ensemble du passé obtiendra inévitablement, par suite de cette seule épreuve, la présidence mentale de l'avenir. [Se puede asegurar hoy que la doctrina que habrá explicado satisfactoriamente el conjunto del pasado obtendrá invitablemente, debido a esta soa prueba, la presidencia mental del porvenir]»