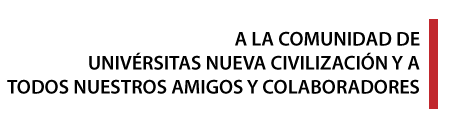Ambrosio y Matilde siguieron al grupo de evangélicos a cierta distancia, porque no querían que alguien que los viera con ellos pensara que se habían convertido a esa religión. Cuando llegaron al templo había ya un grupo grande de hombres, mujeres y niños que cantaban a voz en cuello acompañados del sonido rítmico y acompasado de guitarras, acordeones, panderos, tambores, maracas y campanillas. Igual que el canto, los instrumentos eran tocados con fuerza por los músicos que extraían de ellos los sonidos más intensos, sin preocuparse demasiado de que al hacerlo de ese modo a menudo desafinaban y perdían la melodía. Ambrosio pensó que al grupo le faltaba un buen director de orquesta y coro.
Atravesaron la nave de la iglesia. El pastor fue saludando a todos mientras avanzaba, y el grupo que lo había acompañado en su predicación callejera fue tomando su lugar en la iglesia, que de ese modo había quedado prácticamente llena. Alfredo acompañó a Ambrosio y a Matilde hasta la sala interior donde la muchacha se tendió a dormir en el sofá, cubierta por unas gruesas frazadas.
Ambrosio tomó asiento en la última fila. Desde ahí podría observarlo todo, y no sería notado si no participaba activamente en las actividades que fueran a ocurrir durante la vigilia, que no sabía en absoluto cuáles pudieran ser.
Los cantos y sonidos de la música se suavizaron un poco y se ordenaron cuando una mujer se puso delante del grupo a dirigirlo. Ambrosio se alegró del cambio, pues había temido que tendría que escuchar la música exageradamente fuerte y desafinada durante toda la noche. Ahora todos se habían sumado al canto, una melodía simple y contagiosa que repetía incansablemente un estribillo que Ambrosio había escuchado desde niño porque los evangélicos lo cantaban siempre por las calles de la ciudad. Ambrosio se sumó al canto sin darse cuenta de que lo hacía. Cantando fue dejando atrás la tristeza que todavía lo embargaba.
“Ven a Él, pecador, que te espera tu buen salvador.”
Una canción que repitieron esa noche varias veces y que Ambrosio aprendió rápidamente las estrofas:
“Pecador ven al dulce Jesús / y feliz para siempre serás. / Si en verdad le quisieras tener / al Divino Señor hallarás. - Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador. - Si cual hijo que necio pecó / vas buscando a sus pies compasión / tierno Padre en Jesús hallarás / y tendrás en sus brazos perdón. - Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador.- Ovejuela que huyó del redil: he aquí tu benigno Señor / Y en los hombros llevada serás / de tan dulce y amante pastor. - Ven a él, pecador, que te espera tu buen salvador”.
Cantaron esa y varias otras canciones, palmoteando, aplaudiendo, zapateando el piso, y más de alguno pasando al frente y bailando al ritmo de las canciones con las manos alzadas al cielo. El pastor también cantaba, con un micrófono en la mano, desde la tribuna, donde había una mesa con una gran biblia abierta sobre un atril.
Haciendo un gesto con la mano que pedía silencio y que se sentaran para escuchar la palabra de Dios, el pastor Rolando logró poner orden y silencio, interrumpido sin embargo por gritos aislados de fieles que continuaban bailando, poseídos por el espíritu y que decían “¡Viva Dios!”. “Amén, amén”, respondía la gente. ”¡Gloria a Dios!”. “Amén, amén”.
El pastor pidió a una mujer que estaba en la primera fila que se acercara a leer la santa Biblia.
—Hermanos, escuchemos la palabra de Dios, que leerá nuestra hermana Albertina. Hermana, por favor, el Salmo 42, en la página que está abierta.
Albertina tomó la biblia y con voz fuerte y segura comenzó a leer:
—“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. / Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? / Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? / Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí; / De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, / entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. / ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? / Espera en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío”.
El pastor tomó el micrófono que le devolvía Albertina y comenzó a caminar de un lado a otro de la tarima.
—Hemos escuchado la palabra de Dios. Alabado sea el Señor.
—Alabado sea el señor —repitieron muchos —Amén, amén.
—¿Han escuchado atentamente lo que dice el salmo? El alma tiene sed de Dios. ¡Del Dios vivo! Como el ciervo que sediento en el bosque busca la fuente de agua para saciar su sed, así el alma del hombre tiene sed de Dios. Aunque no lo sepa, aunque se olvide de que Dios existe. Si nos preguntan como en el salmo ¿dónde está tu Dios? ¡Aquí, aquí está! En la iglesia, lo sabemos. Y aquí hemos venido a saciar nuestra sed de Dios. A alabarlo, a entonar su gloria, a pedirle sus gracias. Como dice el salmo: “entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta”.
El pastor se bajó de la tarima y se acercó a un hombre, una mujer y una niña que estaban sentados en la primera fila de la izquierda.
—Hermanas y hermanos —continuó—. ¡Aleluya, aleluya! Tenemos hoy la alegría y la felicidad de recibir en nuestra iglesia al hermano Juan Rosende y a su esposa María. Es una familia cristiana, que fue bautizada hace muchos meses, en otra iglesia, pero que se había alejado de Dios. El hombre se dejó llevar por el vino y anduvo descarriado por mucho tiempo. Su esposa oró al Señor para que dejara el vicio. Y Dios la escuchó. Ellos han vuelto, arrepentidos de sus devaríos y pecados, y están nuevamente con nosotros, que hemos sido igualmente pecadores como ellos, pero que el Señor ha tenido piedad con nosotros y nos ha salvado. Juan Rosende y su esposa María sintieron en sus almas sed de Dios, por eso volvieron a la Iglesia. Para dar gracias al señor nuestro Jesucristo, para pedirle perdón, para alabarlo, y que no los deje caer nuevamente en la tentación. Recibámoslos cantando alegremente, sigamos la fiesta, como Jesús que hizo fiesta cuando volvió el hijo pródigo que se había alejado de la casa del Señor.
El pastor siempre con el micrófono en la mano comenzó a cantar, y toda la congregación lo siguió, cantado, tocando los instrumentos, bailando:
“Varios años he luchado por ser bueno / y no puedo ni he podido ser mejor. / Mas no puedo hacer bien lo que yo quiero / porque es malo y perverso el corazón. - Ven a mí, ven a mí, quiero hacerte descansar / dice Cristo invitando al pecador. / Si tu carga es tan pesada y no puedes / hijo mío dame hoy tu corazón. - En el mundo he querido sin reproche / presentarme con un limpio corazón / mas engaños y fracasos he tenido / y no puedo sin la ayuda del Señor. - Sólo Cristo y su sangre derramada / por tan vil y malvado pecador / da perdón, da la vida, paz y gozo / y prepara para Dios el corazón.”
Así transcurrieron varias horas de la noche. Cuando los cantos empezaban a apagarse por el cansancio el pastor tomó el micrófono, hizo callar a los músicos y dijo con voz potente:
—Hermanas y hermanos. Hemos alabado a Dios, él está aquí con nosotros. Es la hora de escuchar nuevamente la palabra de Dios. Por favor, tomen asiento y escuchen.
Cuando ya le pareció que había un buen grupo dispuesto a escuchar tomó la Biblia y comenzó a leer:
—Del Evangelio de San Marcos, capítulo 5 versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud; y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.”
El pastor hizo entonces un sermón en que repitió con sus propias palabras las escenas del evangelio que había leído, enfatizando la potencia de la fé en Jesucristo, que salva y que sana. Al terminar la explicación invitó a todos a orar de rodillas y repetir con él:
—Nos inclinamos ante ti, señor nuestro Jesucristo, para darte gracias. Ten piedad de nosotros. Te alabamos por la fe que nos has concedido, y permite que a través de tu palabra, creyendo profundamente en tu palabra, demos salud a los enfermos. Encomendamos nuestras vidas en tus manos.
Después de un momento de silencio prosiguió:
—Si aquí hay entre nosotros personas enfermas, si aquí hay afligidos, si hay aquí pecadores, expónganlo aquí adelante con confianza ante el señor, que él es misericordioso y los salvará. Pero hay que hacerlo con fé, con gran fe, porque la fe mueve montañas, y Jesucristo nos sana y nos salva, pero no puede hacer nada por nosotros si no le abrimos nuestro corazón. Para él no hay enfermedad incurable, no hay vicio invencible.
Se produjo entonces una gran confusión, porque cada uno de los presentes se dejó llevar por su propio espíritu. Unos cantaban, otros bailaban, otros levantaban los brazos al cielo pidiendo el perdón de Dios.
Ambrosio miraba todo con los ojos abiertos y escuchaba todo con los oídos atentos. No participaba del espíritu que animaba al grupo, porque durante toda la velada había adoptado la actitud del que observa y toma nota, tal como le había enseñado Josefina que era su tarea como ayudante de investigación antropológica entre los aymaras.
Una joven mujer subió a la tarima donde el pastor Rolando estaba cantando y moviendo los brazos en alto. Se arrodilló y postró ante él clamando el perdón de Dios
—Pido la misericordia de Dios. Estoy enferma, mi señor, me vienen unos dolores de cabeza insoportables, que no me dejan dormir, y entonces caigo en la tentación y empino el codo para calmar el dolor y poder dormir; pero sé que es un pecado. Necesito el perdón de Dios, y que me cure de mi mal, porque estoy desesperada.
El pastor impuso las manos sobre la cabeza de la mujer diciendo:
—Dios salva, hermana, no desesperes, que Dios salva; pero debes tener fe, una fe inquebrantable. Sigue cantando y no dejes nunca de alabar al señor.
La confesión de la mujer animó a varios fieles a dar sus testimonios en público. Contaban que habían sido pecadores, borrachos, ladrones, mentirosos, drogadictos, pendencieros. Pero alababan a Dios que los había sacado de sus pecados y vicios, librándolos del demonio que los había tenido atrapados. En la desesperación de sus pecados se habían arrepentido, habían rogado a Dios el perdón y la salvación, alguien había orado al señor por ellos, y Dios les había tenido misericordia.
Ambrosio escuchaba y observaba. Notaba que los testimonios ponían de manifiesto dolor y arrepentimiento por lo que habían vivido, pero también el temor de volver a reincidir, terminando siempre expresando la voluntad de no caer nuevamente en el vicio que les había destruido sus vidas, de lo cual se habían recuperado con el favor de Dios.
Después de cada testimonio el hombre o la mujer bajaban de la tarima y caían en verdaderos trances, gritando alabanzas a Dios, aleluyas y glorias, y muchas palabras y frases incomprensibles. De este modo toda la congregación pareció entrar en un clima que un psicólogo hubiera seguramente calificado de histeria colectiva. Era el “avivamiento de las almas” que recibían el espíritu santo y que los hacía hablar y cantar en lenguas.
Ambrosio miraba todo con grandes ojos abiertos. Trataba de comprender lo que ocurría a aquellos hombres y mujeres que seguramente eran trabajadores y padres de familia más o menos normales en la vida cotidiana, pero que en este ambiente tan especial que se había creado en el templo parecían caer en trance, o tal vez en actitudes que pudieran ser catalogadas como histéricas por un observador externo que no supiera que se trataba de una velada religiosa.
Ese era su razonamiento, el análisis que hacía de la situación; pero más allá de lo que discurría, su espíritu sensible fue a lo largo de toda la vigilia absorbiendo y quedando impregnado de lo que en el fondo y más allá de las palabras pronunciadas, era el dolor, el sufrimiento, la soledad, la angustia y la desesperación de esos hombres y mujeres, que ponían en la religión todas sus esperanzas de sanación o alejamiento de los grandes males que afectaban sus cuerpos, sus mentes y sus almas. Al final, Ambrosio se sentía embargado por una pena inmensa, angustiado ante tanta miseria y tanto sufrimiento humano que había presenciado, porque en el fondo lo que había ocurrido esa noche era la más abierta exposición del sufrimiento humano y el anhelo esperanzado de redención.
La vigilia terminó como había comenzado: con un canto que los músicos acompañaron con sus guitarras, panderos, acordeones, maracas, campanillas y marcando el ritmo con las palmas:
¡Gracias te doy Señor, / Que tú me redimiste! / Me lavaste en tu sangre / Me perdonaste, gracias Señor. - ¡Gracias te doy Señor! ¡Gracias te doy Señor! / Me lavaste, me perdonaste / Me limpiaste mi corazón. - No hallo como servirte / no hallo como agradarte. / Sólo me resta, Señor / Pedirte perdón, perdón Señor. - Yo era el más malo / de todos los pecadores, / Tú me sacaste del mundo / Gracias Señor, gracias Señor.
Cuando se hizo finalmente el silencio Ambrosio vió a su hermana que se asomaba por la puerta delantera de la Iglesia. Había dormido toda la noche a pesar del alboroto, y la había despertado el silencio sobrevenido después de tanto ruido.
Matilde llegó hasta donde la esperaba Ambrosio. Luego ambos se adelantaron para saludar al pastor y a su ayudante. Estos los interrogaron con la mirada pero sin pronunciar pregunta alguna. Esperaban de Ambrosio algún comentario o reacción sobre lo que había vivido esa noche. Matilde no tenía nada que decir, y Ambrosio, aunque estaba medio embotado y con sueño, tenía demasiadas preguntas y cuestiones que hubiera querido plantearles, pero comprendió que no era el momento para hacerlo. Dieron las gracias por la acogida, por la vigilia, se despidieron y caminaron rumbo al terminal de buses.
Ambrosio se quedó dormido apenas se subió al bus. Matilde trató de conversarle, pero él no le escuchó, por lo que hizo todo el viaje mirando el paisaje.