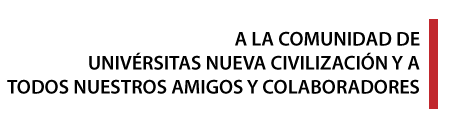I.
Subió lentamente las amplias escalinatas de acceso a la Facultad. Lo había hecho cientos de veces cada año, miles en su larga trayectoria de profesor de ciencias físicas y sistemas complejos. Era ese su mundo, el ambiente donde era querido por muchos, envidiado por otros tantos, respetado por todos. En la alta jerarquía del saber estaba en la cima. Lo sabía él y lo sabían íntimamente sus colegas, aunque ellos nunca estuvieran dispuestos a reconocer públicamente que era el mejor.
Se detuvo un momento antes de subir el último escalón que lo dejaría ante la gran explanada que antecedía los edificios donde se distribuían como en un laberinto, oficinas, salas, laboratorios y talleres, escenario de la vida universitaria. Esa pequeña detención, no más de diez segundos, era un hábito que no sabía cuando había empezado pero que sin darse cuenta repetía ritualmente cada vez. Desde ahí echaba una mirada panorámica, primero sobre los estudiantes y profesores que esperaban sus lecciones o descansaban en el amplio patio, luego sobre los edificios que se levantaban detrás, como si pudiera ver lo que sucedía dentro a través de las paredes y ventanas siempre llenas de polvo.
Una extraña capacidad de percepción interior le permitía intuir lo que estimaba que era el ritmo universitario, al cual muchas veces aludía sin haberse dignado jamás explicar a nadie el significado que le daba a la expresión. Suponía que lo que él percibía era igualmente claro para ellos, y que si no lo era no podrían jamás entenderlo por más que intentara mostrarlo. En verdad, él mismo no sabría enunciarlo en palabras, tratándose de algo muy sutil que marcaba el movimiento académico de las horas, los días, las estaciones y los años.
Esta vez la detención en el último peldaño duró más tiempo que el habitual, tal vez un minuto entero o más. El lugar estaba lleno de muchachas y jóvenes, pequeños grupos de estudiantes que hablaban, animados algunos, otros con la eterna cara de aburridos cuya difusión venía apreciando entre sus alumnos los últimos años. La novedad eran los mechones, muchachitos que recién ingresaban a la Universidad, curiosos, quizá con qué expectativas. Hablarían tal vez de sus vacaciones, o de los puntajes que habían sacado en la Prueba de Aptitud Académica, de los ramos que habían tomado ese año, de las bromas bastante pesadas con que los alumnos mayores les habían hecho pagar el noviciado. Que la cosa había sido este año animada lo comprendió al ver que un número no insignificante de ellos cubrían con un gorro liviano sus cabezas rapadas.
Era igual todos los años, aparentemente. Pero él sabía que en el fondo no era así. Desde que había llegado como profesor a la Universidad hacía ya veintitrés años, había visto pasar generaciones de estudiantes muy distintas, en un proceso de cambios que él, preocupado por sobre todo y casi puramente de su ciencia, no llegaba a comprender. Había conocido la generación inquieta, idealista y romántica de fines de los sesenta, que se proponía cambiar el mundo a punta de palabras y manifestaciones de alto contenido libertario: "prohibido prohibir", "la imaginación al poder", y otras no menos radicales que ya no recordaba. En esos años esa misma Facultad había sido "tomada" por los estudiantes en un movimiento de reforma universitaria que en su tiempo llegó a ver con simpatía, aunque pasados los años no alcanzaba a entender cómo él mismo pudo haber llegado a pensar que los estudiantes y administrativos tuvieran derecho a participar en la gestión de un centro del saber y la ciencia, que hoy consideraba patrimonio sagrado de los pocos que alcanzan la excelencia académica. Sin embargo, él mismo no estaba interesado en la administración y el poder, tomado como estaba por la pura pasión del saber desinteresado.
Sí, una verdadera pasión, que le proporcionaba en ocasiones sublimes momentos de placer. Era la libido sciende, la pasión del intelecto superior, que los antiguos contraponían a la libido sentiende, la pasión de los sentidos y la sensualidad, de la cual él —por lo menos así lo creía hasta entonces— se sentía liberado como corresponde a un espíritu superior.
Conoció luego la generación apasionada y violenta de la política; la de los tiempos convulsionados y conflictivos de la Unidad Popular. Juventud revolucionaria y resuelta a tomar el poder no ya para prohibir prohibir y llevar la imaginación al poder, sino para entregarlo a la clase obrera, al proletariado explotado y fuerte que habría de ser el partero de un nuevo mundo en que se establecería la justicia y la igualdad mediante la razón planificante hecha potente por la fuerza de las clases oprimidas. Otra locura, que sin embargo él mismo —pero sólo por breves momentos— también llegó a mirar con algún grado de comprensión, después de aquella vez que un grupo de estudiantes prácticamente lo forzó a visitar una de las poblaciones marginales que como callampas aparecían en la periferia de Santiago sin que nadie pudiera explicar de donde salía tanta gente.
Pero ese tiempo lo interrumpió brutalmente el golpe militar, que trajo a la Universidad una generación de jóvenes temerosos y desconfiados, que no hablaban más que lo indispensable y que en el ambiente universitario más triste que le había tocado conocer en su larga trayectoria académica, se dedicaban a estudiar y retornar enseguida a sus casas, dejando los ratos libres entre clases para jugar a la pelota o iniciar romances que él suponía más inocentes de lo que en realidad a poco andar derivaban.
Los años del extremo temor pasaron y los estudiantes poco a poco comenzaron nuevamente a creer que lo sabían todo. Pero ya no con el entusiasmo e idealismo de antes, sino desencantados del mundo, sin esperanzas, tristes, irónicos. Las ideologías de "los viejos" —así llamaban los muchachos a personas que en realidad eran todavía bastante jóvenes mirados desde el punto de vista del profesor—, o sea las antiguas ideologías socialistas y utópicas, no les decían nada. Aquel mundo había desaparecido ante sus ojos como se olvida un sueño, y no les quedaba sino el día a día en el que buscaban momentos fugaces de brillo y entretención y un futuro que no eran capaces de imaginar diferente.
El profesor nunca había hecho suya ideología alguna, de modo que al comienzo sintió simpatía por esa juventud que —así lo había creído por un tiempo— encontraría finalmente el camino de la ciencia al que él intentaba conducirla. Esa generación también había influído en su espíritu, llegando a compartir algo de su desencanto, tristeza y falta de horizontes, aunque a él lo defendía como un escudo interior la pasión por el saber.
La generación que tenía ahora ante sus ojos, al comenzar el año académico de 1991, le gustaba menos que las anteriores. Aunque la percibía empeñosa en los estudios sabía que no estaba motivada por la ciencia sino por la persecusión de una profesión rentable que les permitiera tener éxito en la vida; un éxito que asociaban al dinero, a la competencia y a las oportunidades del mercado, y que habría de manifestarse en el auto último modelo y en toda suerte de bienes de consumo con que ya desde temprana edad empezaban a rodearse.
En verdad no era eso lo que le molestaba, sino el extremo hedonismo que observaba en su comportamiento y que intuía en las clases matutinas cuando sus alumnos llegaban con los ojos enrojecidos y el rostro descompuesto después de una de sus tantas noches de carrete. Aún más intensamente que el éxito, esa generación buscaba el placer y gozar de la vida en toda ocasión que se ofreciera. Un placer que él, ajeno por toda su vida a ello, pensaba transitorio y triste, hecho de desinhibidas fiestas en que el sexo, las drogas y el alcohol se intercambiarían sin la menor compunción.
El profesor, formado en la vieja escuela de normas morales severas, no podía aceptar que la líbido de los sentidos predominara tan campante sobre la líbido del intelecto (que suponía con razón que esos jóvenes ni siquiera imaginaban que existiera), al menos en esos grupos privilegiados que la Universidad selecciona para convertir en las élites dirigentes de la sociedad.
Todo esto pasó por su mente en los breves momentos en que se detuvo en ese último peldaño, al volver a la Facultad después de los meses de vacaciones que había pasado en los inmensos espacios casi deshabitados del extremo sur de Chile, donde había hecho descansar su intelecto y recuperado las energías que gastaría en el año que ahora se disponía a comenzar.
Una idea cruzó todavía por su mente. Al recorrer en rápida sucesión aquellas generaciones de estudiantes que había conocido y enseñado, se le ocurrió que la vida universitaria tal vez no fuera la que él había vivido, la de las lecciones, investigaciones y exámenes que junto a sus colegas protagonizaba, sino la de esos jóvenes estudiantes que habían pasado por las aulas con aquellas tan cambiantes inquietudes y experiencias. Él no había vivido —lo que se llama vivir de verdad— ni la universidad de las reformas romáticas ni la de las luchas revolucionarias ni la del miedo ni la del desencanto y la tristeza. Ni tampoco estaba viviendo ahora la del placer y el consumo hedonista. Apenas había atisbado esos mundos que pasaron ante él como una película, que acababa de rememorar como en rápida sinopsis.
Rechazó esta duda como le habían enseñado de niño a rechazar la tentación de un mal pensamiento. No, la verdadera Universidad (pensaba esta palabra así, siempre con mayúscula, igual que la palabra Facultad) era la que él representaba, como lo demuestra el hecho de que mientras él mismo seguía ahí, siempre firme y sin cambiar en lo esencial, las generaciones de estudiantes pasaban sin dejar tras de sí más que el recuerdo.
Tranquilizado por este poderoso argumento, recobrada su natural seguridad, subió el último peldaño y se dirigió con paso resuelto a su aula, la misma que había escogido hace seis años cuando la última reestructuración académica, y que en las oficinas de administración universitaria le respetaban año a año religiosamente, sabedores de que él mantenía los mismos cursos, los mismos horarios y las mismas costumbres que cumplía ceremonialmente como un rito religioso.
Entró en la sala donde los alumnos lo esperaban relajados: habrían ya conversado todo lo poco que tendrían que decirse. Se disponía a iniciar su primera lección —pues a él no le gustaba perder el tiempo como otros profesores que dedican la primera y a veces varias clases sólo para referirse a los procedimientos, las pruebas y las materias que habrían de "pasar" en el curso—, cuando la vio.
Allí estaba ella, cuaderno y lápiz en mano, con su hermosa cabellera negra cayendo libremente sobre sus hombros descubiertos, con sus grandes e inquietantes ojos perfectamente azules, mirándolo entretenida al descubrir su sorpresa y la fugaz turbación que notó en su mirada cuando sus ojos se cruzaron. Allí estaba ella, exponiendo la blancura de su rostro que apenas había dorado el sol austral del verano.
Sin un gesto que delatara la más mínima emoción, sabiendo que su cara tostada por el largo veraneo ocultaría el rubor que no obstante sus cincuenta años aún experimentaba en las escasas e inocentes ocasiones en que se sentía atraído por cualquier cosa que no fuera su ciencia, comenzó a dictar su clase. Una lección introductoria que consideró verdaderamente magistral, y que los alumnos escucharon con la típica atención con que acostumbran iniciar el año, especialmente acentuada en este caso porque habían oído hablar del prestigio del profesor que tenían delante. Una lección en que se distrajo sólo una vez.
Acostumbraba dictar sus lecciones paseando la vista por el curso, deteniendo inconscientemente la mirada en los ojos de aquellos alumnos más atentos que parecían comprender mejor los conceptos y las fórmulas y que luego bajaban la mirada sobre su cuaderno para tomar apuntes. Sólo ella mantenía la página enteramente en blanco, y se había percatado también de que lo miraba insistentemente sin distraerse, como embobada en sus palabras, lo que no dejaba internamente de halagarlo aunque no estuviera dispuesto a reconocerlo. Pero en un momento y a pesar de su expresa y consciente decisión de no mirarla, sus ojos se detuvieron en las piernas doradas que la estudiante dejaba ver con descuido bajo su desinhibida minifalda floreada, sentada en la primera fila de asientos.
Por el desenvuelto movimiento de las piernas de la joven, que extendió hacia adelante cruzándolas a la altura de los tobillos, y por la breve sonrisa divertida que le hizo entreabrir sus labios perfectos, comprendió el profesor que su distracción no había pasado inadvertida para ella. Pero él, retomando el hilo de su lección, continuó su clase imperturbable hasta el final, sin volver a mirarla.
Luis Razeto
SI QUIERES LA NOVELA COMPLETA IMPRESA EN PAPEL O EN DIGITAL LA ENCUENTRAS AQUÍ:
https://www.amazon.com/gp/product/B0753JSC6Q/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1_i9