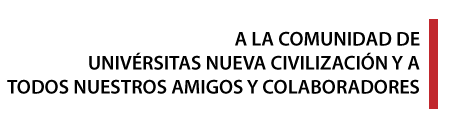Matilde fue matriculada en el mejor colegio de Santiago. El mejor según los parámetros convencionales, que se refieren a los puntajes que obtienen los alumnos en las pruebas SIMCE y en los puntajes de la Prueba de Selección Universitaria. Por cierto, era un colegio del barrio alto donde estudiaban los hijos de las familias acomodadas; familias de empresarios, de médicos, de arquitectos destacados, de abogados de renombre.
Cuando Violeta y Renato, que habían iniciado las prácticas necesarias para adoptarla formalmente como hija, la llevaron a matricularse, Matilde tuvo que rendir exámenes en varias asignaturas para verificar sus niveles de conocimiento. Aunque era una muchacha aplicada y estudiosa, la preparación con que llegaba a ese colegio de élite era claramente deficiente, en parte porque el año en que murieron sus padres su rendimiento escolar bajó ostensiblemente, y sobre todo porque el año siguiente en que estuvo viviendo con sus tíos, la enseñanza en la escuela municipal había sido en realidad deplorable. Un curso de más de cuarenta y cinco niños, escasamente motivados para aprender, de familias carentes cuyos padres no tenían ni tiempo ni conocimientos ni capacidades para enseñarles lo que la escuela no les proporcionaba.
Al ver los resultados de las pruebas, la directora del colegio quería matricularla en un curso inferior al que le correspondía. Al escucharlo Matilde se puso triste, lo que Violeta advirtió de inmediato. Y como los problemas suelen tener solución en las familias de las clases pudientes, el asunto se zanjó matriculando a Matilde en el curso que le correspondía y deseaba, con la condición y el compromiso asumidos por sus padrastros de ponerle profesores particulares de matemáticas, inglés y ciencias naturales hasta nivelar con los que serían sus compañeros de clase.
No fue el único hecho que hizo que Matilde tomara conciencia de que nuevamente su vida cambiaba radicalmente. Un cambio de clase social. Cuando vivió con sus padres y su hermano en Los Andes, el colegio donde estudiaba y el entorno de las amistades y relaciones sociales eran los de una típica familia de clase media de provincia, que vivía con todo lo necesario, sin apremios pero sin lujos ni privilegios. El año que vivió con sus tíos y sus primos en La Cisterna llegó a sentirse parte de la que los políticos llaman clase vulnerable, una vida de pobreza con muchas carencias en cuanto a vivienda y condiciones de seguridad y convivencia de barrio, deficiente educación, precaria atención de salud, e incluso problemas de alimentación insuficiente, especialmente los últimos días de cada mes. Y ahora había inesperadamente aterrizado en la clase alta, con todas las comodidades materiales, sociales, de recreación y de servicios de calidad a disposición.
Pero empezaba a comprobar que era también una clase social exigente, en cuanto en ella, desde niños y también en la vida adulta y en las diferentes actividades sociales, empresariales y profesionales, era necesario alcanzar y mantener niveles de excelencia, exigidos por unas condiciones de vida y unas dinámicas competitivas que no se podían obviar. En el caso de los adolescentes, y especialmente si mujeres, las exigencias se extienden también al logro y mantenimiento de unas formas físicas estilizadas y conforme a los modelos que establecen las artistas del cine y las modelos de televisión, lo que en esa edad de grandes cambios fisiológicos resultan particularmente difíciles de obtener y suelen generar angustias y baja autoestima. A todo ello se agregan, naturalmente, las exigencias sobre el vestuario, el calzado, los peinados y la cosmética en general, que son establecidas por las modas dictadas por los más conocidos diseñadores y por las pasarelas internacionales. Matilde comprendió que ser de clase alta significa gozar de innumerables beneficios, pero también comporta sacrificios y exigencias no fáciles de cumplir.
Matilde era una muchacha inteligente que a sus quince años había llegado a formarse criterios propios sobre cómo vivir bien y cómo lograr sus aspiraciones y deseos personales. Se centró en los estudios decidida a cumplir rápidamente con las exigencias del colegio, y no solamente para responder al compromiso asumido con la directora y con sus padrastros, sino porque había comprendido la importancia del conocimiento para forjarse un futuro que, había decidido, debía ser el resultado de sus propios esfuerzos y no de la suerte y las circunstancias que la habían llevado a compartir los privilegios de un clase social que sabía no era la suya. No ahora sino cuando vivía con los tíos en La Cisterna, había decidido que ella no sería pobre; que era peligroso ser pobre, porque los pobres estaban expuestos a todo tipo de peligros, de privaciones y de vejaciones. Sin embargo Matilde no pretendía ser rica ni vivir en la comodidad y el lujo. Su ambición era llegar a tener una vida buena, honrada, próspera y útil, como fue la vida de sus padres.
Quería que esa vida que consideraba buena fuera el fruto de sus propias decisiones y de su esfuerzo. Un esfuerzo que venía realizando desde que llegó a vivir a Santiago, pero que se manifestaba de muy distintos modos. Había tomado conciencia de la diferencia que hay entre estudiar en una casa donde en cincuenta metros cuadrados viven seis personas, desde la que se escuchaban gritos, peleas y ladridos de perros provenientes de las casas vecinas y de las calles, en una habitación desordenada que compatía con dos primas menores, y donde podía sucederle ir a la cama con el estómago medio vacío, o estudir en una casa donde tenía una habitación para ella sola, que encontraba todos los días perfectamente aseada, ordenada y limpia por el trabajo de la niñera, y donde podía leer y hacer tareas con total tranquilidad y sin preocupaciones, ajena a los ajetreos de una agitada e insegura vida de barrio pobre.
El contraste vivenciado personalmente, y no mediatizado ni adquirido a través de la información ideológica o el análisis intelectual, entre la que fue durante un año su vida en la pobreza, y la de ahora en que gozaba de la abundancia, le daba una perspectiva social muy personal, que no era ni de exaltación de los pobres ni de condena de los ricos. El conocimiento que adquiría de las cualidades y de los defectos de ambas clases sociales le impedía adoptar alguna postura rebelde o revolucionaria, porque no idealizaba a las clases populares ni estigmatizaba a la clase pudiente. Conociéndolas a ambas, no quería pertenecer ni a la una ni a la otra.
De hecho no le estaba siendo fácil adaptarse al nuevo ambiente escolar, donde las conversaciones versaban sobre aspectos que consideraba muy superficiales, o bien orientados a destacarse ante los compañeros en razón del automóvil, los viajes y la casa de vacaciones de los padres, o por la compra de la última innovación en algún artefacto que facilitaba y enriquecía la vida doméstica. Encontraba curioso el contraste entre los esfuerzos genuinos que hacían sus compañeros de curso por el aprendizaje de las materias escolares, y la banalidad de las conversaciones cotidianas. En la escuela en que había estudiado el año anterior ocurría la situación inversa. Los alumnos no se interesan absolutamente por las materias escolares, pero se daban conversaciones muy serias y a menudo tristes sobre los problemas y dificultades de la existencia cotidiana.
En cuanto a lo que pudiera entenderse como la bondad o la maldad de las personas, no encontraba diferencias sustanciales entre las dos clases. En ambos ambientes le tocó convivir con compañeros generosos y con compañeros egoístas, con los que ayudaban y compartían sus pertenencias y sus experiencias y con los que infligían daños y realizaban acciones deleznables. Sin embargo notó una diferencia en el modo en que los compañeros, particularmente las mujeres, procesaban los conflictos y peleas. En la escuela popular a menudo llegaban a agredirse físicamente, dándose golpes y tirándose del pelo. Las discordias entre las compañeras del barrio alto se manifestaban en frases fuertemente hirientes y en gestos de desprecio, pero no había visto aún que llegaran a las manos.
Matilde conversaba sobre todas estas cosas con Ambrosio cada vez que él iba a verla, lo que no podía hacer muy a menudo porque estaba enfrascado en sus estudios y actividades universitarias. Ambrosio le aconsejaba y hacía recomendaciones en base a su mejor saber y entender, lo que Matilde apreciaba como si fuera palabra divina, tanto era el amor que sentía por su hermano mayor con el que desde que murieron sus padres habían tenido tan pocas ocasiones de estar juntos.
Quien era también muy importante para Matilde era Violeta, su madrastra, una mujer inteligente y de amplio criterio, que se entretenía conversando con ella. Había tomado su nuevo rol de madre con gran dedicación, incluso mayor de la que había tenido con Stefania. Así la fue conociendo y queriendo cada vez más, de modo que el dolor por la pérdida de su hija se fue calmando más rápidamente de lo que hubiera imaginado. La presencia de Matilde en la casa no solamente llenaba el vacío físico que había dejado la partida de Stefania, sino también, en parte y poco a poco, el vacío emocional que había dejado en su corazón de madre. Cada noche al acostarse dedicaba varios minutos a pensar en Stefania, a recordarla en las distintas etapas de su breve vida, y le agradecía mentalmente que hubiera tenido la idea de que adoptara a Matilde como hija en su reemplazo.
Violeta estaba atenta a adivinar cualquier necesidad que tuviera Matilde, pues había comprendido que la niña jamás se atrevía a pedirle nada. Notó, por ejemplo, al comienzo, que Matilde tenía una tendencia casi compulsiva a comer todo lo que le servían y a no dejar nada que pudiera sobrar en la mesa. Se dió cuenta que ese comportamiento era una reacción natural ante las privaciones que había sufrido durante casi un año en casa de sus tíos, donde lo que podía comprarse y cocinarse era repartido entre seis personas que no siempre quedaban satisfechas. Dándose cuenta Violeta de que Matilde tendía a engordar más de la cuenta, lo que a su edad no era en absoluto una buena cosa pues el sobrepeso que alcanzara y un mal hábito alimenticio la harían sufrir de por vida, fue regulando la alimentación de su hija adoptiva sin que ella lo notara, temiendo que si le dijera que comer demasiado no era bueno para su salud pudiera la niña interpretarlo en el sentido de una crítica personal. Sabía que las adolescentes suelen ser extremadamente sensibles a las críticas, especialmente si se referían a cualquier aspecto de su cuerpo y de sus comportamientos cotidianos.
Renato, por su parte, aunque no tenía mucho tiempo que pudiera dedicarle, se esmeraba en cumplir su papel como padrastro y apoderado responsable de Matilde ante el colegio. Veía con gran satisfacción que el empeño que ella hacía por estudiar y mejorar sus conocimientos quedaba reflejado en una persistente subida de las notas que iba obteniendo en las distintas asignaturas. Cuando podía la invitaba a su estudio de arquitecto e incluso a visitar las obras que había diseñado y que estaban en ejecución. Ella lo escuchaba con gran atención y no solamente aprendía todo lo que Renato le enseñaba, sino que también le hacía preguntas que sorprendían a su padrastro por la agudeza e inteligencia que ponía en evidencia.
La vida de Matilde transcurría así, serenamente, hasta que ocurrió en el colegio un hecho que vino a alterar su tranquilidad y la de sus padrastros, y que afectó tambien a Ambrosio en sus rutinas diarias.
Que Matilde no era de su misma clase social lo habían percibido rápidamente sus compañeras de curso. Se notaba ante todo y de manera evidente en el modo de hablar, y también en que ignoraba casi todo sobre marcas finas de ropa, de zapatos, y de muchos productos de belleza que todas usaban y que eran temas habituales de conversación. Por su parte Matilde no se sentía a gusto entre sus compañeras, que la miraban como si fuera un personaje venido de otro planeta y que les despertaba la curiosidad que los adolescentes pueden tener frente a alguien que trata de insertarse en su grupo pero que saben que no es como ellos.
Esa curiosidad había llevado a Juana Merino, una de sus compañeras, a acercársele con la intención de descubrir quien era realmente Matilde. Como ella sentía la necesidad de encontrar en el grupo de su curso alguna niña con la que pudiera entablar amistad, interpretó la cercanía de Juana como una señal de afecto sincero, por lo que no tuvo dificultad en contarle que venía de Los Andes, que sus padres habían muerto en un accidente, que había vivido un año con sus tíos pobres en la población Valle Nevado de La Cisterna, y que ahora vivía con sus padrastros que estaban realizando los procedimientos para adoptarla.
Esa tarde Matilde llegó a su casa más contenta que de costumbre, pues por primera vez desde que estaba en su nuevo colegio había salido de su aislamiento y se había comunicado de verdad con una compañera. Pensaba que Juana sería la primera de un nuevo círculo de amistades que iría formando poco a poco.
Al llegar el día siguiente al colegio se dió cuenta de que todo el curso la miraba, cuchicheaban en voz baja, se sonreían y no dejaban de hacer entre ellos señales evidentes de complicidad. Después de un momento de desconcierto comprendió lo que había pasado. Juana le había contado a algunas de sus amigas todo lo que Matilde le había confesado de su vida, y la información corrió como reguero de pólvora, seguramente con detalles que fueron agregándose creativamente mientras se contaban unos a los otros lo que terminó convirtiéndose en un verdadero novelón.
Que supieran quién y cómo era ella, a Matilde no le molestaba demasiado. No sentía ninguna verguenza por lo que había sido su vida. Lo que le desagradó profundamente fue el modo en que había llegado a saberlo todo el curso. Sintió que la confianza que había depositado en Juana había sido traicionada, y que quien había creído que era su primera amiga se había demostrado como una mala compañera. Y lo peor de todo fue que a una de las niñas se le ocurrió empezar a referirse a ella como la huérfana, que fue el apodo con que en adelante sus compañeros la nombraban al hablar entre ellos. Era verdad que sus padres habían muerto; pero el que la llamaran “la huérfana”, en la boca de esos compañeros adquiría un cierto todo despectivo. En ocasiones se referían a ella también como “la adoptada”, que era abiertamente una forma despreciativa de llamarla.
Hay que decir que quienes tomaron esa actitud discriminadora no eran todos; pero se había formado en el curso un pequeño grupo compacto de no más de seis o siete, que ejercían cierto dominio sobre los demás, y por el modo presumido y a veces incluso prepotente con que se relacionaban con los otros compañeros tenían mucha influencia y los intimidaban, condicionándoles en sus comportamientos sociales.
En ese ambiente pocas eran las compañeras que se atrevían a acercarse a Matilde, y la mayoría evitaba que se fuera a creer que tuvieran interés o ganas de ser sus amigas. Por su parte Matilde, dolida y decepcionada por la deslealtad de quien había creído que era su primera amiga del colegio, se encerró en sí misma y no buscó ya acercarse a nadie, de modo que en los recreos podía vérsela caminando solitaria o permaneciendo sentada en la sala sin salir a los patios. Matilde era fuerte y resistía todo con valentía; pero eso no impedía que a menudo, de noche en su habitación, sintiera pena y derramara algunas lágrimas.
Como estaba enteramente dedicada a progresar en los estudios, y además contaba con la ayuda de los profesores que le hacían clases particulares en su casa, los avances en las notas eran realmente notables. Esto le valió la admiración de los profesores, algunos de los cuales tuvieron el desatino de ponerla como ejemplo ante el curso; lo cual empezó a generar la envidia de algunas alumnas que veían cómo ‘la huérfana’, que había empezado siendo la última de la clase, ya las había superado en casi todas las asignaturas, y si seguía así, pronto llegaría a estar entre los primeros del curso.
Como siempre ocurre en los colegios, sucedía a veces que algún alumno denunciaba la pérdida de una pluma, de un libro o de algún útil escolar; pero nunca estos hechos trascendían, porque se trataba de cosas de poco valor, y muchas veces los objetos perdidos aparecían quedando en evidencia que se había tratado solamente del descuido de sus dueños. Pero en el curso de Matilde empezaron a desaparecer, con excesiva frecuencia, objetos de mayor valor: relojes, calculadoras, e incluso un teléfono celular, que era ese año la gran novedad tecnológica que había aparecido en el mercado, un objeto caro y que muy pocas personas poseían.
Las sospechas se orientaron hacia Matilde, por la mala intención de quienes la menospreciaban y de quienes la habían empezado a envidiar.
Matilde fue llamada por la señorita Leonor, la inspectora de disciplina del colegio, que la interrogó como si fuera la culpable. Trató de hacerla confesar combinando amenazas con palabras de comprensión que argumentaba aludiendo a la situación de pobreza que le atribuía. Matilde negó terminantemente que hubiera tomado algo que no fuera de ella; pero en la situación en que estaba y ante la actitud intimidante de la señorita Leonor se sentió vulnerable, como de hecho lo era, y se puso a llorar, sintiendo la injusticia de que estaba siendo objeto.
Al verla llorar la inspectora se sonrió, interpretando el llanto como inequívoca señal de culpabilidad. ¿Por qué habría de llorar la niña si no había hecho nada malo? El que nada hace, nada teme, lo sabían todos. Y como varios compañeros del curso la vieron salir de la oficina de la señorita Leonor con los ojos enrojecidos y enjugándose las lágrimas con el pañuelo, la idea de que efectivamente era ella la ladrona se difundió rápidamente. ¿Por qué habrían de dudarlo? Solamente ella no era de su clase social, solamente ella había convivido en un barrio de pobres, y solamente ella podía tener la necesidad y sentir el deseo de apropiarse de lo ajeno.
La inspectora llamó a Renato y lo citó al colegio al día siguiente, diciéndole que se había presentado una grave situación que afectaba a su hijastra. No le quiso decir cual era el problema, insistiendo solamente en que había pasado algo realmente grave. Renato le dijo que sin falta iría su esposa, porque él no podía hacerlo ese día.
Esa tarde al llegar a la casa Matilde apenas saludó a Violeta, no quiso comer y fue a encerrarse a su pieza. Cuando más tarde llegó Renato le dijo a Violeta lo que le había dicho la inspectora, y que tendría que ir a ver de qué se trataba el asunto. Violeta, preocupada, se acercó a la habitación de Matilde, tocó a la puerta y se asomó a verla. La niña estaba llorando, en un llanto que expresaba todo lo que había sufrido durante esos primeros meses en el colegio.
Violeta entró, la abrazó y acarició con toda su ternura de madre sensitiva, hasta que Matilde dejó de llorar y se serenó. Violeta le contó que la habían llamado del colegio y que debía presentarse en la mañana.
—¡Yo no hice nada! —casi gritó la niña.
—Lo sé, querida, lo sé. ¿Quieres contarme qué pasó?
—¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! —se limitó a repetir Matilde.
—Lo sé, mi niña, lo sé. No te preocupes.
—No quiero ir mañana al colegio.
—No te preocupes, mi niña. Mañana te quedarás en la casa. Yo iré porque debo ir. Pero tú no te preocupes de nada. Yo sé que eres una niña buena y que no has hecho nada malo.
Violeta fue recibida por la señorita Leonor, inspectora de disciplina del colegio, que muy seria detrás de su escritorio le contó detalladamente los objetos que habían desaparecido en la última semana, y le aseguró que todas las sospechas recaían sobre Matilde.
—Sí —concluyó enfáticamente— He llegado a la convicción de que Matilde es la culpable de los hurtos.
Violeta la escuchaba hablar, no creía nada de lo que oía y cada frase de la inspectora la iba poniendo roja de rabia.
—¿Por qué cree usted que fue Matilde? ¿Acaso, porque no es igual que las demás niñas? ¿Porque no habla como ellas?
—¿Me está acusando de discriminación?— replicó la inspectora.
—No, me disculpo. Pero dígame en qué se basa para hacer tan grave acusación a mi hija.
—Primero, porque es lo que afirman varias de sus compañeras.
—¿Y le preguntó usted a Matilde si fue ella? ¿Qué le dijo?
—Lo negó, obviamente. Dijo que no había sido ella; pero en seguida se puso a llorar, demostrando con eso de manera muy clara su culpabilidad. Lloraba, arrepentida, o porque había sido descubierta. Fue como una confesión.
Violeta estaba abolutamente indignada.
—¿Usted me dice que porque Matilde lloraba al ser acusada e interrogada por usted, significa que reconocía que era la culpable? ¿No se le ocurrió pensar que lloraba ante la injusticia de que estaba siendo víctima?
—Está la acusación de dos compañeras. ¿No ha pensado que usted no la conoce bien, puesto que acaba de adoptarla?
—No le acepto que diga eso. Es una acusación totalmente infundada. Le exijo que llame a las compañeras que la acusan. Quiero escuchar personalmente lo que dicen.
—No hay problemas. Es bueno que lo escuche directamente de ellas, para que no le queden dudas.
La señorita Leonor salió de la oficina y volvió unos minutos después con dos alumnas. Violeta se sorprendió al verlas, una alta y esmirriada y la otra pequeña y obesa. Le pareció que estaban atemorizadas.
—Ellas son Luciana y Eugenia, dos muy buenas alumnas del colegio.
La inspectora las hizo sentarse y les pidió que repitieran la acusación que habían hecho.
—Yo creo, nosotras creemos —dijo Luciana mirando a la inspectora— que Matilde es la que está robando en nuestro curso.
Violeta, mirándola a los ojos le dijo:
—Tú ¿”crees”? Ustedes ¿“creen”? ¿Lo “creen”, o lo saben? ¿Acaso la vieron robando, o le encontraron que tuviera algo que no fuera de ella?
Luciana se quedó callada. Fue entonces Eugenia la que tomó la palabra:
—Tiene que haber sido ella, solamente pudo ser ella. Sólo la huérfana se queda sola en la sala durante los recreos.
Violeta estaba roja, se levantó del asiento y estuvo a punto de abofetear a la muchacha que se había expresado así.
—¿La ‘huérfana’ dijiste? ¿Así llamas a mi hija?
—Así la llaman todos.
Violeta no cabía en sí de indignación. Dirigiéndose a la inspectora:
—Dígale a estas mocosas que se vayan de aquí, antes de que les dé una bofetada.
—Retírense, ya, a su clase. Las llamaré cuando termine la conversación con la señora.
Las muchachas se retiraron en silencio.
—Y usted, inspectora Leonor ¿me dice que tiene la convicción de que mi hija es la culpable, basándose en que se puso a llorar cuando usted, con todo el poder que tiene, la acusó injustamente, y porque estas dos mocosas estúpidas la discriminan y la tratan como a una huérfana? Mire inspectora, esto no va a quedar así.
Diciendo esto Violeta dió media vuelta, salió de la oficina y la cerró de un portazo.